Avanzando hacia la corresponsabilidad familiar
Por Ana María Maraver
Te enviaremos a tu correo electrónico, de forma mensual, las últimas novedades y contenidos de interés de nuestra revista.
Ana María Maraver Carrellán. Trabajadora Social. Jefa de Sección de Planificación, Programación y Comunicación. Área de Barrios y Colectivos de Atención Preferente, Derechos Sociales, Empleo, Familia, Igualdad y Asociaciones en el Ayuntamiento de Sevilla.
Este artículo parte de una concepción tradicional de la provisión de los cuidados en la familia, y analiza cómo se ha ido transformando a partir de los cambios socio-demográficos de las últimas décadas, lo que ha supuesto la aprobación de medidas de conciliación familiar, que han resultado ser insuficientes si no están basadas en la corresponsabilidad. En este contexto, el Trabajo Social ocupa un papel clave para avanzar hacia un modelo de provisión de cuidados fundamentado sobre un reparto equitativo de las responsabilidades familiares.
El cuidado, entendido como el apoyo que necesitan determinadas personas, ya sea por su edad, por su dependencia, o por su situación de vulnerabilidad, puede definirse como una relación social horizontal y recíproca, emocional, física y de mediación que implica la asistencia práctica y la vigilancia (Flaquer et al., 2014).
Tradicionalmente, la familia ha sido el principal ámbito de provisión de los cuidados; no obstante, en las últimas décadas, esta situación ha ido cambiando debido a importantes transformaciones sociales, demográficas y familiares, tales como:
Aumento de la esperanza de la vida, disminución de la tasa de natalidad, e incorporación de la mujer al ámbito productivo.
Diversificación de los modelos de familia. A la familia nuclear tradicional se le ha sumado nuevos modelos de familias, pero también se han producido cambios en los roles y responsabilidades de sus integrantes, y en la dinámica familiar. Asimismo, está teniendo lugar la reducción del número de miembros que componen la familia, así como la verticalización de su estructura.
La mujer ha sido históricamente la principal proveedora de los cuidados en la familia. Este rol de cuidadora que tradicionalmente ha ejercido la mujer, es asignado desde la división sexual del trabajo, basada en diferencias de género, que han vinculado a la mujer con el rol reproductivo y al hombre con el rol productivo. Esta construcción social conlleva que la provisión de cuidados sea una actividad invisible, y no reconocida como trabajo remunerado, pero socialmente aceptada como un deber y una responsabilidad de la mujer. (Vaquiro y Stiepovich, 2010).
La incorporación progresiva de la mujer al mercado laboral ha llevado a compatibilizar su trabajo en el ámbito familiar y productivo, no obstante, no se ha dado de forma simultánea la incorporación del hombre a las tareas en el ámbito privado y de provisión de cuidados. Como consecuencia se ha producido la denominada doble presencia de la mujer (Tereso y Cota, 2017), al continuar ocupándose en gran medida de las tareas en el ámbito familiar, lo que da lugar a un reparto desigual de dichas tareas entre hombres y mujeres. De hecho, aun cuando se ha venido aumentando la presencia de los hombres en las tareas domésticas y del cuidado de los hijos, éstas se relacionan especialmente con aquellas consideradas más agradables, mientras que las mujeres asumen las más necesarias, pero, además, ellas no sólo realizan en mayor medida las tareas, sino que también se suelen ocupar de su planificación y organización (Suberviola et al., 2025).
Ante las trasformaciones sociales y demográficas que se han venido produciendo y el hecho de que el Estado debe ofrecer una respuesta a las necesidades de la ciudadanía, en las últimas décadas el Estado de Bienestar ha ido asumiendo progresivamente responsabilidades en la provisión de los cuidados; fruto de ello, han ido surgiendo políticas públicas, tales como recursos para la atención de personas con discapacidad y dependientes, centros educativos para personas menores de edad; aprobación de permisos de maternidad y paternidad, prestaciones económicas para cuidadores y cuidadoras de personas con dependencia, etc.; que suponen un avance hacia la conciliación laboral y familiar, y que se han visto reconocidas a nivel legislativo.
No obstante, las políticas públicas de conciliación se han mostrado insuficientes porque se han orientado a compatibilizar el trabajo de la mujer en los ámbitos privado y productivo, como si la falta de conciliación fuera una responsabilidad de las mujeres únicamente (Fernández y Díaz, 2016); pero además estas políticas se han desarrollado sólo en el ámbito laboral, olvidando el doméstico, lo que implica que sigan predominando roles y estereotipos de género que atribuyen a la mujer la responsabilidad principal de los cuidados.
Para acabar con esta situación, el concepto de conciliación se ha visto superado por el de corresponsabilidad, definido como el reparto equilibrado de las tareas domésticas y de las responsabilidades familiares, tales como su organización, el cuidado, la educación y el afecto de personas dependientes dentro del hogar, con el fin de distribuir de manera justa los tiempos de vida de mujeres y hombres (Guía de corresponsabilidad, 2013). En esta línea, hay que subrayar la aprobación del Plan Corresponsables por parte del Ministerio de Igualdad, en el año 2021, ampliado hasta la actualidad, que tiene entre sus objetivos lograr un reparto equilibrado de las responsabilidades familiares entre hombres y mujeres, así como impulsar un cambio social y cultural hacia modelos de masculinidades corresponsables e igualitarias.
Partiendo de un enfoque integral, el Trabajo Social ocupa una posición estratégica en la promoción de la corresponsabilidad. Su capacidad para analizar el contexto social, cultural y relacional permite comprender la desigual distribución de responsabilidades como un fenómeno estructural, más allá de cuestiones individuales. Con esta perspectiva, el Trabajo Social dirige su intervención social hacia ámbitos fundamentales de su práctica profesional, como la familia y la comunidad, que son precisamente, los espacios en los que las acciones en materia de corresponsabilidad tienen efectos directos.
El hecho de que la mujer sea quien en la mayor parte de los casos acude a Servicios Sociales ante situaciones de dificultad o riesgo social indica que sigue asumiendo el rol de cuidadora, teniendo entre sus funciones la gestión de las demandas familiares, la resolución de problemáticas relacionadas con vivienda, necesidades básicas, etc., así como la búsqueda de recursos de apoyo para la conciliación. Esta realidad constata la persistencia de los roles tradicionales de género y la sobrecarga de las mujeres, por lo que aún no se ha producido el cambio social y cultural hacia la distribución equitativa real de las responsabilidades familiares.
Desde el Trabajo Social con familias, el equipo profesional realiza su intervención a través de un proceso de acompañamiento con la familia con el objetivo de promover el bienestar y el desarrollo integral de todos los miembros, buscando identificar y reducir factores de riesgo, así como potenciar factores de protección, al objeto de mejorar la respuesta del sistema familiar ante posibles disfuncionalidades (Luján et al., 2013).
Por tanto, los equipos profesionales de Trabajo Social deben incluir la promoción de la corresponsabilidad como objetivo de la intervención familiar. Ello implica analizar el rol que padres y madres adquieren en materia de corresponsabilidad y fomentar la adopción de acuerdos para la distribución equitativa de las tareas de los cuidados y del hogar, teniendo en cuenta la edad, las capacidades y la disponibilidad de tiempo de cada miembro de la unidad familiar. Asimismo, el equipo profesional deberá trabajar con las figuras parentales, su compromiso para la transmisión a sus hijos e hijas de valores y hábitos basados en la igualdad y la equidad. De esta forma, se incide en la dimensión educativa de la corresponsabilidad y en la superación de los roles tradicionales de género.
La intervención familiar se complementa a nivel grupal, mediante el desarrollo de talleres, escuelas de familias y espacios de reflexión dirigidos a padres y madres. Estas iniciativas están orientadas a diseñar e implementar líneas de actuación sobre la parentalidad positiva y el reparto equitativo de responsabilidades familiares. No obstante, es una realidad que la participación de las mujeres en estas actuaciones está muy por encima a la de los hombres, lo que pone en evidencia que la responsabilidad en el cuidado y la atención aún sigue siendo considerada función principal de la mujer.
Igualmente forma parte del proceso de intervención que realiza el Trabajo Social con la familia, el impulsar el acceso de la unidad familiar a determinados recursos para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, tales como escuelas infantiles, unidades de día y programas específicos de conciliación. Destacar la importancia de estos programas, cuyo desarrollo se están extendiendo progresivamente en diferentes municipios en el marco del Plan Corresponsables, proporcionando recursos de apoyo a la unidad familiar y potenciando la corresponsabilidad en los cuidados y la igualdad de géneros.
Más allá del importante papel que tiene el Trabajo Social con familias para avanzar hacia la corresponsabilidad; desde el Trabajo Social a nivel comunitario se precisa introducir el principio de igualdad y la perspectiva de género en todas las actuaciones a desarrollar. Es decir, ya sea a través de entidades sociales, asociaciones vecinales, centros comunitarios, educativos, etc., se requiere que todas las acciones, ya sea dirigidas a colectivos específicos de población o abiertas a toda la comunidad, incorporen la promoción de la corresponsabilidad como eje transversal de todas las iniciativas comunitarias, convirtiéndose de este modo el Trabajo Social en agente de sensibilización y cambio hacia un modelo de sociedad donde la provisión de cuidados sea asumida como una responsabilidad compartida.
Por otra parte, los equipos profesionales del Trabajo Social que desarrollan su trabajo en el ámbito de la planificación, implementación y evaluación de planes, programas y proyectos tienen la responsabilidad de incluir la perspectiva de la igualdad y la corresponsabilidad como eje vertebrador de todas estas medidas, que tendrán un impacto directo posteriormente a nivel familiar y comunitario. Se precisa, asimismo, integrar indicadores de evaluación y de impacto en los distintos niveles de planificación para evaluar la participación de hombres y mujeres en las distintas actuaciones, de esta forma se contribuye a la toma de decisiones sobre la idoneidad de las medidas adoptadas y la identificación de buenas prácticas.
A pesar de los avances a nivel legislativo en materia de igualdad de género, aún sigue existiendo desigualdad en el ámbito de la corresponsabilidad, observándose que la participación de los hombres para asumir responsabilidades familiares de forma equitativa avanza de forma lenta, lo que se sigue traduciendo en la sobrecarga de tareas para la mujer y en la dificultad de ésta para compatibilizar la esfera pública y privada.
En este contexto, el Trabajo Social se convierte en una pieza clave al incorporar la perspectiva de género y de corresponsabilidad en su práctica profesional, ya sea desde la intervención a nivel familiar y grupal o comunitaria, al objeto de contribuir a un modelo de sociedad sustentado sobre el principio de igualdad real y efectiva, en la que tanto hombres como mujeres tengan posibilidad de acceder al ámbito público, a la vez que ocuparse de la atención y el cuidado de las personas más vulnerables en el ámbito familiar, procurando de esta forma una sociedad más justa e igualitaria.
Fernández de Castro, P. y Díaz García, O. (2016): “La corresponsabilidad de género en las políticas de conciliación: espacio del Trabajo Social”. En D. Carbonero, E. Raya, N. Caparros y C. Gimeno (coords.). Respuestas transdisciplinares en una sociedad global. Aportaciones desde el Trabajo Social, pp. 1-22. Universidad de la Rioja.
Flaquer, Ll., Pfau-Effinger, B. y Artiaga Leira, A. (2014). “El trabajo familiar de cuidado en el marco del estado de bienestar”. Cuaderno de Relaciones Laborales, 32(1), 1º1 32.
Instituto de la Mujer. 2013. Guía de corresponsabilidad. https://www.inmujeres.gob.es/areasTematicas/educacion/publicaciones/docs/GuiaCorresponsabilidad2013.pdf
Luján García, C., Pérez Marín, M. y Montoya Castilla, I. (2013). “La familia como factor de riesgo y de protección para los problemas comportamentales en la infancia”. Familia, (47), pp. 83-98.
Resolución de 29 de mayo de 2025, de la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad, de 23 de mayo de 2025, por el que se fijan los criterios de distribución a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, así como la distribución resultante, del crédito destinado en el año 2025 al desarrollo del Plan Corresponsables. Boletín Oficial del Estado, 133, de 3 de junio de 2025. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2025-11059
Suberviola Ovejas, I., Barbed Castejón, N., Martínez López, M., Alvaréz Terán, R. y Fernández Guerrero, O. (2025): “Análisis de la Corresponsabilidad en los hogares y los cuidados: una propuesta de intervención socio-educativa”. Iqual Revista de Género e Igualdad, 8, pp. 165 – 194
Tereso Ramírez, L. y Cota Elizalde,B.D. (2017): “La doble presencia de las mujeres: conexiones entre trabajo no remunerado, construcción de afectos-cuidados y trabajo remunerado”. Margen 85, pp. 1-12
Vaquiro Rodríguez, S. y Stiepovich Bertoni, J. (2010): “Cuidado informal, un reto asumido por la mujer informal”. Ciencia y enfermería XVI (2), 9 – 16

Thomas Ubrich, Fundación FOESSA y María Martínez, Cáritas Española.
La inseguridad alimentaria va más allá de no tener comida: es incertidumbre, dietas de peor calidad, menos cantidad y, a veces, hambre. Medirla con herramientas como la FIES permite pasar de la asistencia puntual al enfoque de derechos. Con 1 de cada 10 hogares afectados, urge combinar acción social digna e incidencia política.
La inseguridad alimentaria no es solo falta de comida. Es incertidumbre (no saber si mañana habrá para comer), pérdida de calidad en la dieta (abaratar la compra y renunciar a alimentos frescos) y reducción de cantidades. En los casos más graves, significa episodios de hambre: saltarse comidas o pasar días sin comer por falta de recursos. Este proceso deteriora la salud física y emocional y afecta a niñas y niños, porque una dieta poco nutritiva aumenta el riesgo de enfermedad y malestar.
Por eso importa cómo medimos. La Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales de la Fundación FOESSA (EINSFOESSA) incorpora por primera vez en 2024 la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES), un indicador internacional basado en la experiencia vivida. La FIES gradúa la inseguridad alimentaria en niveles leve, moderado y grave. Contar con este termómetro cambia el marco: ayuda a dejar de ver la alimentación como asistencia puntual y a situarla como derecho humano y responsabilidad pública.
El resultado estatal es contundente: el 11,6% de los hogares en España sufre algún grado de inseguridad alimentaria. Dentro de ese total, un 4,5% expresa inseguridad leve, un 5,7% inseguridad moderada y un 1,4% inseguridad grave. Detrás de estos porcentajes hay decisiones forzadas: comprar menos, comprar peor o, directamente, no comer.
Medir no es un ejercicio técnico, es condición para orientar políticas y evaluar qué funciona. Permite conectar la inseguridad alimentaria con determinantes como ingresos, vivienda, protección social y precios. Hoy, la precariedad laboral, el desorbitado coste de la vivienda y el encarecimiento de la cesta básica empujan a muchas familias a priorizar el techo y relegar la alimentación.
Contrarrestar la inseguridad alimentaria exige combinar acción social e incidencia política. Desde la acción social, entidades como Cáritas están transformando sus respuestas: de la entrega en especie a fórmulas que refuercen la autonomía y la capacidad de elección (ayudas económicas, tarjetas monedero), reduciendo estigmas. Importa el cómo de la ayuda: hacer cola por una bolsa de comida sin poder elegir puede vivirse como caridad y no como garantía de derechos.
A la vez, se impulsa un modelo de alimentación saludable, sostenible e inclusiva: calidad y adaptación a necesidades; autonomía para decidir qué comprar (y reducir desperdicio); y acceso normalizado en comercios del barrio. En la práctica, se concreta en ayudas económicas —cada vez más mediante códigos QR—, huertos solidarios ecológicos que suman aprendizaje y productos frescos, y la propuesta de reconvertir economatos en tiendas abiertas a todo el público, para reforzar comunidad, vínculos y cuidados.
Pero la acción inmediata no basta. La inseguridad alimentaria es estructural y requiere incidencia, es decir situar el derecho a la alimentación en la agenda, coordinar políticas y exigir evaluaciones rigurosas. Si 1 de cada 10 hogares vive inseguridad alimentaria, medir bien es el primer paso; transformar la respuesta social y fortalecer la incidencia política es el camino para que la alimentación deje de depender de la urgencia y se garantice como derecho.
Enero 2026
Nuria Gonzalo Martín. Policía Local
La violencia de género en el ámbito de la pareja es uno de los problemas más preocupantes actualmente en la sociedad. Por este motivo, se busca como reto la erradicación de las violencias machistas, realizando estudios en diferentes disciplinas para entender el género, las diferentes violencias hacia las mujeres y las repercusiones de estas violencias. Una de ellas, el Trastorno de Estrés Postraumático.
Como objetivo del trabajo, se plantea revisar la documentación bibliográfica actual que evalúe la incidencia de la violencia de género en el desarrollo del trastorno de estrés postraumático.
Como conclusión tras el análisis de la documentación seleccionada se extrae que la violencia de género impacta en la salud mental, desarrollando trastorno de estrés postraumático, lo que lleva a proponer la creación de protocolos de actuación y formación de personas profesionales de diferentes ámbitos, especialmente aquellos que trabajan directamente con mujeres víctimas, entre los que se pueden destacar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, para lograr una eficaz atención de las víctimas de violencia de género.
La violencia de género en el ámbito de la pareja es uno de los problemas más preocupantes actualmente en la sociedad.
Gran parte de la sociedad busca como reto la erradicación de las violencias machistas, realizando estudios en diferentes disciplinas para entender el género, las diferentes violencias hacia las mujeres y las repercusiones de estas violencias.
Dentro de estas repercusiones, en el presente artículo se incide especialmente en el Trastorno de Estrés Postraumático, debido a que afecta negativamente a la salud mental y física de la persona que lo padece, derivado de episodios traumáticos previos, y que es importante entender y conocer para dar una respuesta efectiva a la víctima de violencia de género.
Las intervenciones en violencia de género requieren de una atención integral que cubra todas las áreas relacionales de la mujer víctima de violencia y demás víctimas (menores y/o personas dependientes de la mujer víctima), interviniendo profesiones directas de atención como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Como objetivo del trabajo, se plantea revisar la documentación bibliográfica actual que evalúe la incidencia de la violencia de género en el desarrollo del trastorno de estrés postraumático.
Como conclusión tras el análisis de la documentación seleccionada se extrae que la violencia de género impacta en la salud mental, desarrollando trastorno de estrés postraumático, lo que lleva a proponer la creación de protocolos de actuación y formación de personas profesionales de diferentes ámbitos, especialmente aquellos que trabajan directamente con mujeres víctimas, entre los que se pueden destacar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, para lograr una eficaz atención de las víctimas de violencia de género.
La metodología sistemática llevada a cabo en este trabajo de investigación, se ha encuadrado en tres ejes:
Para llegar a la decisión del tema en el que se basa este artículo de investigación, se han estudiado las diferencias entre síndrome y trastorno, definiendo el tema como investigación bibliográfica de la incidencia de la violencia de género y trastorno de estrés postraumático con el objeto de conocer la incidencia de la afección de la violencia de género en la salud mental de la mujer violentada.
A la hora de trabajar la decisión del tema a investigar, aparecen posibles descriptores que se han tenido en cuenta:
Estos descriptores, formulan las palabras claves planteadas en el presente trabajo.
Las plataformas donde se realizado una rigurosa búsqueda de la bibliografía científica han sido: Dialnet y Google Académico España.
Se ha seleccionado el idioma en español, para evitar la duplicidad de la búsqueda, así como evitar interpretaciones en la traducción de idiomas (idioma en el que se desarrolla el presente artículo basado en el trabajo de investigación).
Para poder llevar a cabo la ordenación del material que ha hecho posible realizar el posterior análisis de la bibliografía, se ha seguido la siguiente estructura:
De toda la bibliografía seleccionada, se ha realizado una selección teniendo en cuenta los descriptores (palabras clave).
Finalmente, se han seleccionado los 21 documentos analizados en la investigación, desarrollo de la siguiente forma:
La primera búsqueda utilizando las ecuaciones violencia de género y salud mental, se analiza y se localizan:
Se acota la búsqueda en 15 documentos.
La segunda búsqueda utilizando la ecuación violencia de género y trastorno de estrés postraumático, se analiza y se encuentran 72 elementos:
Se acota la búsqueda en 7 documentos.
Tras el análisis realizado, se observa en todos los documentos que la violencia de género produce un impacto negativo en la salud mental de la mujer, desprendiendo que existe una relación entre violencia de género y sintomatología negativa en la salud mental de la víctima, y tal como indican algunas personas autoras como Saquinaul et al., (2020).
En 12 de los 21 documentos seleccionados, se refleja por parte de las personas autoras, que ese impacto de la violencia de género desencadena trastornos de estrés postraumáticos. El resto de documentos reflejan la repercusión de la violencia de género en la salud mental, desarrollando otras problemáticas psicológicas derivadas de la situación vivida.
Los resultados proporcionan una visión multifactorial de las repercusiones de la violencia de género en la salud mental, identificando áreas de intervención como puede ser la atención en salud de la mujer. Y en este sentido, siguiendo a Guerrero et al. (2021), se resalta la importancia de abordar la salud mental de la mujer violentada a través de la detección del trastorno de estrés postraumático.
A continuación, se exponen los datos estadísticos.
En primer lugar, se ha encontrado una totalidad de 469 referencias bibliográficas que aborda el tema de violencia de género, salud mental y el trastorno de estrés postraumático.
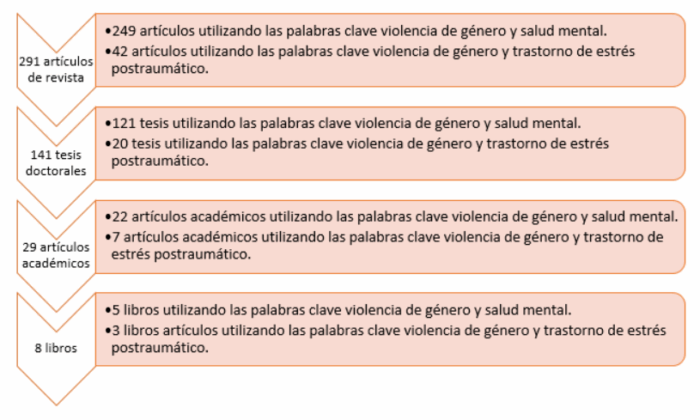
Los datos se expresan en porcentajes comparativos con la totalidad:
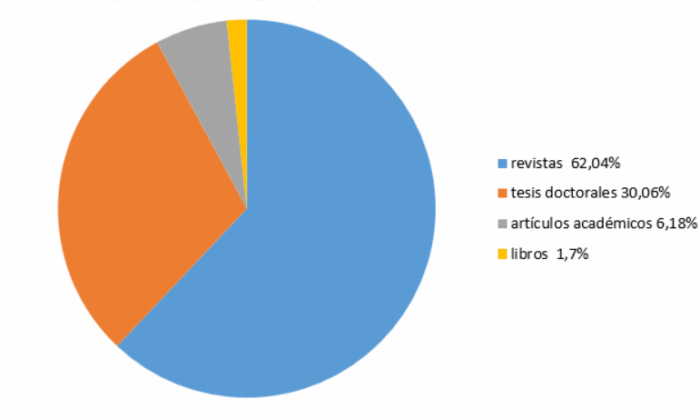
Posteriormente, se ha realizado una selección final de bibliografía que va a ser analizada:
De los 21 documentos seleccionados, en 12 de ellos se refleja por parte de las personas autoras, la afirmación de que ese impacto de la violencia de género desencadena trastornos de estrés postraumáticos. Se puede decir que, de los 469 documentos seleccionados en un principio, y tras varias cribas de selección, se han encontrado 12 que afirman la relación entre las variables. Aquí se evidencia la tendencia de los autores a reflejar la incidencia de la violencia de género en el trastorno de estrés postraumático.
Para poder entender la prevalencia de las palabras que han guiado esta investigación, se expone un análisis de los datos extraídos en la documentación bibliográfica, diferenciado por las palabras clave.
Violencia de género: Todos los documentos seleccionados en la presente investigación abordan la violencia de género como problema de la sociedad, que afecta a la mujer en todas sus áreas vitales. Además de ello, se expone la importancia de que las personas que atiendan a las víctimas de esta violencia, tengan las necesarias competencias para poder realizar una intervención adecuada y con ello, facilitar la recuperación de la mujer y la salida de la violencia vivida.
Salud mental: Los documentos presentados en este trabajo reflejan las repercusiones que tiene la violencia de género en la salud mental de la mujer víctima, influyendo negativamente y dificultando la vida cotidiana de las personas. Así mismo, se plasma la importancia de atender multidimensionalmente la salud mental de la mujer para poder detectar posibles casos de violencia en la pareja.
Se extrae de la investigación que el tratamiento puede ser bidireccional:
Trastorno de estrés postraumático: Tal y como se viene reflejando en el presente trabajo de investigación, de los 21 documentos analizados 12 de ellos investigan el trastorno de estrés postraumático como afección relacionada con la violencia de género. Del mismo modo, estudian que el trastorno de estrés postraumático es una consecuencia que repercute en la vida diaria de la mujer víctima.
Seguidamente, se realiza un análisis cualitativo de los datos extraídos, identificando los diferentes patrones y las tendencias de los datos obtenidos.
En primer lugar, el patrón detectado que se repite de forma significativa en las revistas, tesis y artículos académicos revisados, demuestra que hay evidencias científicas de que hay una relación directa entre violencia de género y repercusión negativa en la salud mental de la mujer, pudiendo desencadenar trastorno de estrés postraumático.
Otro de los patrones identificados es que se refleja la variedad de disciplinas que abordan la violencia de género y la salud mental, en concreto se ha investigado documentos sobre psicología, medicina general, ámbito social, ámbito jurídico, especialmente vinculado a la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como línea directa de intervención con víctimas de violencia de género, proporcionando una visión multifactorial de las repercusiones de la violencia de género en la salud mental, por lo que se entiende que diferentes disciplinas pueden atender o estar vinculadas con casos de esta violencia.
Como último patrón detectado, se expone que las personas autoras reflejan la necesidad de seguir investigando en el abordaje de la violencia de género como desencadenante del desarrollo del trastorno de estrés postraumático.
Los resultados extraídos apoyan la investigación realizada y concluyen que la violencia de género afecta a la salud mental de la mujer y está relacionada con el desarrollo del trastorno de estrés postraumático.
La investigación bibliográfica sobre violencia de género y trastorno de estrés postraumático llevada a cabo ha permitido dar respuesta al objetivo inicial propuesto de evaluar la incidencia de la violencia de género y el trastorno de estrés postraumático habiendo además revelado datos importantes para una adecuada atención a las víctimas de violencia de género.
Como conclusión final, se extrae que la violencia de género produce un impacto en la salud mental de la mujer, y que, en la mayoría de los casos, debido a las características de la violencia de género, se desarrollan trastornos de estrés postraumáticos.
Se estima necesario abordar la violencia de género desde una perspectiva multidimensional, para poder entender el impacto que produce en cada esfera de la persona, trabajando multidisciplinarmente entre todas las personas profesionales que atienden a víctimas de violencia de género.
Llegando a atender los casos de mujeres que acuden a los servicios de salud, ya sea a través de urgencias, de atención primaria, o de atención especializada, si se da el caso de proceder a diagnosticar trastorno de estrés postraumático, ha de evaluarse de manera minuciosa, estando en alerta por si pudiera ser una consecuencia de una situación de violencia de género.
Realizando una exhaustiva intervención policial, incidiendo en los signos y síntomas que presenta la mujer víctima, como prueba de posible delito de violencia de género.
Los servicios, políticas y planes, deben adaptarse para abordar las necesidades de las mujeres víctimas de las violencias, para evitar que tengan mayores consecuencias como es el aislamiento social, la repercusión en el área laboral, entre otros.
La intervención temprana y eficaz en situaciones de violencia de género es fundamental para evitar que impacte en mayor medida en la salud mental de la mujer, así como la detección precoz de casos de violencia de género cuando se detecta síntomas de estrés postraumático por parte de las personas profesionales de la medicina general.
Para unificar lo anterior, se propone como necesaria la mejora de las actuaciones desde dos líneas:
http://dx.doi.org/10.35381/racji.v6i1.1486

Palabras clave: derechos humanos, residencias de mayores, Sujeciones, Atención centrada en la persona
Doctoranda Universitat Jaume I Castelló de la Plana
La práctica de usar sujeciones en residencias de personas mayores ha generado un intenso debate médico, ético y legal. Estudios y normativas recientes coinciden en que su empleo causa daños físicos y mentales, vulnerando derechos fundamentales. Aunque existen regulaciones que limitan su uso, aún prevalece la burocratización y el riesgo de abusos. La tendencia apunta hacia la eliminación total, promoviendo modelos de atención centrados en la dignidad, autonomía y respeto por los derechos de las personas mayores.
En los últimos años se ha generado un importante debate acerca de la procedencia médica, ética y legal del uso de sujeciones en el ámbito sociosanitario, en especial en las residencias de personas mayores. Podemos afirmar que se ha producido un cambio trascendente en la percepción de la relevancia que comporta el empleo de medios de sujeción en estos centros. Esta práctica ha dejado de ser considerada inocua como consecuencia de la publicación y difusión de resultados obtenidos en diferentes trabajos de investigación, que han constatado su inefectividad como tratamiento terapéutico. Demostrados los efectos nocivos que produce su aplicación en la salud, tanto física como mental, y reconocido el éxito de programas y sistemas de cuidados que prescinden de su utilización, se plantea la incompatibilidad del uso de mecanismos de sujeción con el respeto a los derechos fundamentales de quienes resultan sometidos a estas prácticas.
Se estima que en España unas 400.000 personas se encuentran institucionalizadas en centros geriátricos. Datos ofrecidos por D. Antonio Burgueño, director del programa Desatar al anciano y al enfermo de Alzheimer desarrollado por la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), señalan que, en estas instituciones, el número de personas con demencia o con patología mental alcanza el 60% y se prevé que en los próximos años supere el 80%. Las cifras facilitadas en la jornada sobre el uso de contenciones, organizada por la asociación ASCAD en abril de 2024, indican que un porcentaje del 41% de las personas con demencia que viven en residencias son sujetadas físicamente, que un 67% recibe tratamiento farmacológico que tiene como consecuencia la inhibición del movimiento y que un 22% se encuentra en unidades específicas de aislamiento que impiden su movilidad. Como dato final, se apunta que aproximadamente 55.000 personas mayores son sometidas con carácter diario a prácticas de contención en instituciones gerontológicas, aunque se reconoce que no existen datos exactos, y menos aun cuando hablamos de cuidados prestados en el propio domicilio.
Las cifras mostradas sitúan a España a la cabeza de los países desarrollados con mayor índice de uso de sujeciones. Se reconoce que siempre se ha sujetado en exceso, y así, en el año 1997, el desarrollo de un estudio comparativo acerca de la utilización de medios de contención en centros de cuidados de diferentes países reveló que 4 de cada 10 personas usuarias sufrían prácticas de sujeción en instituciones residenciales españolas.
¿Cuáles son las causas que motivan el uso de sujeciones en residencias de personas mayores? Desde la sociología se ha dado explicación a esta larga trayectoria en el uso de sistemas de contención a través del vínculo de este tipo de práctica con un enfoque paternalista y sobreprotector, derivado del hecho de que los cuidados a las personas mayores se han prestado históricamente de forma mayoritaria en el marco de las estructuras familiares. Los argumentos son múltiples y en numerosas ocasiones responden a motivos de conveniencia de terceros, lo que los hace inaceptables. Quienes abordan este tema destacan las caídas como razón fundamental. Indican que en la mayoría de los casos son las personas con demencia y movilidad inestable, o que presentan conductas conflictivas o trastornos conductuales, las que son sometidas a sujeciones, tanto físicas como farmacológicas. También se aplican con mayor frecuencia a quienes ya han sufrido caídas o fracturas con anterioridad. Pero existen otro tipo de razones, que hasta hace pocos años resultaban habituales, vinculadas a cuestiones de política organizacional: como el control de la deambulación incontrolada o las políticas de vida nocturna, además de obvios motivos economicistas.
Los últimos años han supuesto el paso de una utilización indiscriminada y abusiva de las sujeciones a un uso acotado y protocolizado, hasta llegar a un planteamiento de supresión y erradicación de esta práctica.
Se ha constado que existen razones médicas y prácticas para no hacer uso de las sujeciones en las residencias de personas mayores, que no previenen caídas, que no curan y que su empleo es causa de problemas de salud de carácter grave, incluida la muerte. La existencia de centros libres de sujeciones evidencia que el uso de medios de contención, tanto físicos como farmacológicos, no constituye una medida rehabilitadora o un tratamiento médico, teniendo en consideración los efectos negativos que producen sobre todo en personas con demencia. De esta manera, si no existen razones terapéuticas para aplicar las sujeciones en este ámbito, el debate acerca de la procedencia de su uso no constituye un asunto médico o sociosanitario, sino que debe realizarse un análisis desde el sistema de garantías de derechos. Se trata entonces de un debate sobre la vulneración de derechos fundamentales.
A fecha de hoy no existe normativa estatal específica que de manera clara regule este tema, que resulta de competencia autonómica. Mediante las correspondientes leyes de servicios sociales, las comunidades autónomas han aprobado distintos sistemas regulatorios de la utilización de medios de contención en las residencias de personas mayores. Las normas autonómicas coinciden en indicar la necesidad de determinados requisitos para su aplicación: la prescripción médica, el consentimiento expreso de la persona afectada o de sus familiares o representante, así como la obligación de recurrir a esta práctica exclusivamente como respuesta a un peligro inminente para la seguridad física de la persona usuaria o de terceras personas. Establecidos estos presupuestos necesarios para la aplicación de la contención, se determinan los principios fundamentales que deben informar el uso de esta medida: temporalidad, necesidad de un sistema de registro, así como sometimiento del proceso de aplicación a supervisión (no reconociéndose siempre que la vigilancia deba ser controlada por un facultativo médico). La comunicación al Ministerio Fiscal, de acuerdo con algunas de estas normas, únicamente resultará de carácter obligatorio si se estima procedente la aplicación de la sujeción con cierta continuidad, y en los supuestos en los que exista discrepancia de los familiares o representante legal.
Sin embargo, existe normativa autonómica que plantea una visión diferente del tema de las sujeciones, partiendo del reconocimiento del derecho a no ser sujetado. Así, el Decreto Foral que regula el uso de sujeciones físicas y farmacológicas en el ámbito de los servicios sociales de la Comunidad Foral de Navarra (2011), las leyes de servicios sociales de Cantabria (2018), Canarias (2019), el Decreto de centros residenciales para personas mayores del País Vasco (2019), y la Ley 3/2024, de 12 de abril, reguladora del modelo de atención en los centros de carácter residencial y centros de día de servicios sociales para cuidados de larga duración en Castilla y León, que de manera expresa reconoce el derecho de las personas usuarias de centros de carácter residencial y de centros de día para cuidados de larga duración a ser atendidas sin ningún tipo de restricción.
Las normas citadas parten de la consideración de la sujeción como medida absolutamente excepcional, en tanto en cuanto supone una lesión grave de derechos. Se constata la voluntad de consolidar la Atención Centrada en la Persona como base de un modelo de cuidados en el que el respeto a la dignidad, a la individualidad y a la autonomía se constituyen como elementos fundamentales, poniendo el foco en las capacidades, voluntad y trayectoria vital de quien precisa atención. Como ejemplo de la consideración de la autonomía de la voluntad como factor esencial, la Ley de Servicios Sociales de la comunidad autónoma de Canarias determina que el consentimiento informado deberá posibilitar que la persona que precisa de cuidados pueda elegir ser sujetada o no serlo con iguales garantías de recibir una atención adecuada. Esta capacidad de elección supone el reconocimiento de la existencia de sistemas alternativos al empleo de sujeciones plenamente válidos para el tratamiento de casos en los que resultaba habitual su uso.
En el año 2022 aparecen dos documentos que resultan fundamentales en el desarrollo de la materia que nos ocupa: por un lado, la Instrucción 1/2022 de 19 de enero, de la Fiscalía General del Estado, sobre el uso de medios de contención mecánicos o farmacológicos en unidades psiquiátricas o de salud mental y centros residenciales y/o sociosanitarios de personas mayores y/o con discapacidad; y por otro, la Resolución de 28 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (en adelante Acuerdo SAAD). Estos dos documentos establecen una base para nuevos posicionamientos en la regulación del empleo de mecanismos de contención en las residencias de personas mayores. No obstante, resulta conveniente reseñar que no se trata de documentos de carácter normativo, por lo que no hablamos de una base legal.
La referida instrucción 1/2022 de la Fiscalía General del Estado señala en su introducción la necesidad de valorar el uso de los sistemas de contención desde una mirada que determine la dignidad como elemento nuclear, en la medida en que puede resultar lesionada cuando la práctica de la sujeción, bien por la finalidad pretendida o bien por la forma de empleo, no se ajuste a los principios y pautas marcados en las normas y protocolos aplicables. De esta manera, y aun reconociendo la importancia de esta instrucción como instrumento para la visibilización del problema y la definición de las líneas que resultan básicas en los nuevos modelos de cuidados, se mantiene la conceptualización de la sujeción como praxis que resulta procedente en determinados supuestos y con el cumplimiento de determinadas reglas. De hecho, el texto conceptúa el sistema de sujeciones cero como un desiderátum que, según indica, dista aún de ser alcanzado, por lo que es preciso establecer, mientras pervivan, sistemas de supervisión y control en la utilización de estos recursos.
El acuerdo SAAD desarrolla esta misma línea. Tras el reconocimiento expreso del derecho a recibir una atención libre de sujeciones en los centros de atención residencial y centros de día, se reconoce que, en situaciones excepcionales y urgentes en las que concurra riesgo para la seguridad física de la persona usuaria o de terceras personas, la utilización de sujeciones puede resultar procedente si se ha constatado el fracaso de medidas alternativas. En estos supuestos, se establecen como requisitos para su utilización: la necesidad de prescripción médica, la supervisión técnica y el consentimiento informado, que deberá resultar explícito para cada actuación. Se señala, además, que en la aplicación de la sujeción se atenderán las siguientes condiciones: temporalidad de la medida, proporcionalidad y supervisión inmediata y continua por profesionales del centro. Se establece, asimismo, la obligación de registrar cada episodio de sujeción en el historial de la persona usuaria detallando las actuaciones alternativas propuestas y las razones de su fracaso, así como la comunicación al Ministerio Fiscal.
Vemos, pues, como el Acuerdo SAAD contempla una regulación de las condiciones y el desarrollo de los trámites para la aplicación de medidas de contención, mientras se diseñan planes personales con estrategias preventivas que deriven en la eliminación definitiva de las sujeciones. En este sentido se señala el mes de marzo de 2025 como fecha en la que cada centro de atención residencial y cada centro de día deberá disponer de un plan de atención libre de sujeciones, aprobado por la Inspección e implantado.
Pese a reconocer el avance que ha supuesto la publicación, tanto de la Instrucción de la Fiscalía General de Estado, como del Acuerdo SAAD, voces expertas vinculadas a organizaciones que desde hace más de una década luchan por la erradicación del uso de las medidas de sujeción en las residencias de personas mayores han continuado, en el ámbito de la Geriatría y en el del Derecho, demandando la eliminación total de estas prácticas. Esta petición responde a la evidencia fáctica de que se continua con los sistemas de aplicación de sujeciones de forma excesiva, o sin necesidad real alguna, pero garantizando el cumplimiento escrupuloso de las reglas o protocolos aprobados para la aplicación segura (física y legalmente) de estas medidas, lo que diluye su carácter excepcional. Los protocolos constituyen pautas o guías profesionales de conducta o normas de carácter técnico, que no jurídico, por lo que no pueden categorizarse como normas obligatorias stricto sensu y pueden tener la consideración de elemento orientativo, pero no vinculante, a la hora de juzgar la adecuación a la legalidad vigente de una actuación, por lo que únicamente otorgan cierto grado de seguridad jurídica.
Se plantea que, en realidad, se han regulado y burocratizado los actos de aplicación de contenciones, dotándolos de legitimidad por el cumplimiento de determinados requisitos, y ello desde el reconocimiento de que suponen una vulneración de derechos, desde la toma de conciencia de los daños que provoca en la salud física y mental de las personas que son sujetadas, y desde la aceptación de la existencia de alternativas que permiten la implantación de sistemas de cuidados en los que la utilización de sujeciones resulta innecesaria.
En el avance hacia la supresión total de las sujeciones en las residencias geriátricas, dos elementos resultan esenciales: la nueva conceptualización de los cuidados, planteados ya como un derecho, y la implementación del modelo de Atención Centrada en la Persona como base del sistema de cuidados, en el que, además del respeto a la independencia, voluntad y deseos de la persona atendida, el tratamiento correcto del riesgo se constituye como uno de sus elementos básicos. El documento técnico Cuidado sin sujeciones 2023 de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (en adelante SEGG), se manifiesta en este sentido y evidencia la prevalencia del enfoque de protección de los derechos fundamentales de las personas mayores institucionalizadas, fundamentándose y promoviéndose el respeto a su dignidad y autonomía personal, conforme a lo establecido en los preceptos legales.
Este documento plantea la necesidad ya no de sujetar bien y con garantías legales que otorguen un marco de seguridad jurídica a los profesionales responsables de pautar y controlar la utilización de estas medidas, sino de demandar el reconocimiento del derecho de las personas mayores residentes en centros geriátricos a no ser sujetadas ni física ni químicamente.
Frente a la postura que ha informado, hasta ahora, la mayor parte de la normativa autonómica, basada en considerar la licitud de la sujeción y, como consecuencia, en establecer una regulación mínima de la misma determinando su aplicación de forma excepcional y con carácter temporal, la SEGG se posiciona en el documento Cuidado sin sujeciones 2023 en la corriente que considera la ilicitud de estos métodos, por entender que no están amparados por la Constitución Española y que para legitimarlos resultaría preceptiva la aprobación de una ley orgánica, tal y como ya señalaba en el año 2019 el informe anual del Defensor del Pueblo, haciendo referencia a la excepcionalidad de las medidas de restricción de la libertad y derechos de quienes son atendidos en residencias geriátricas.
La SEGG se refiere en su informe al carácter de norma orgánica que la jurisprudencia constitucional y la doctrina otorgan al artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, regulador del internamiento forzoso por razón de trastorno psíquico, y en el que la normativa autonómica encuentra amparo para legitimar el uso de contenciones en centros sanitarios y sociosanitarios. Frente a esta postura, existe una corriente que considera que no existe un marco normativo de rango legal suficiente que permita el uso de medios de sujeción, estimando que su utilización vulnera: el derecho a la libertad reconocido en el artículo 1.1 de la Constitución; el respeto a la dignidad declarado en el artículo 10.1; el derecho fundamental a la vida, a la integridad física y moral y a no recibir tratos inhumanos o degradantes que contempla el artículo 15; y el derecho a la libertad física a que hace referencia el artículo 17 de la norma fundamental. En consecuencia, hay que considerar que la regla general es la prohibición.
El documento de la SEGG concluye que tanto la postura que declara la legitimidad de las sujeciones, como la que determina su ilegitimidad, reclaman como necesario un desarrollo normativo específico de carácter estatal que garantice el respeto a las libertades y derechos fundamentales de las personas mayores que precisan cuidados, tanto en centros residenciales como en domicilios particulares, estableciendo la excepcionalidad del uso de sujeciones. Todo y más teniendo en cuenta que geriatras expertos señalan que, con los sistemas de atención adecuados, las sujeciones acaban resultando innecesarias y que existen evidencias prácticas que así lo avalan.
Los programas para la eliminación de sujeciones en centros residenciales de personas mayores plantean en esencia cuestiones metodológicas, fundamentadas en estrategias de organización y funcionamiento. Pero, además de protocolos de actuación y planes bienintencionados, es indispensable un marco homogéneo a nivel estatal, un posicionamiento expreso del ente legislador que se constituya como garante de los derechos de personas en especial situación de fragilidad y vulnerabilidad.
Resulta imposible pensar en el alcance en 2025 del objetivo sujeciones cero manifestado por la Fiscalía General del Estado si tenemos en cuenta la opinión de expertos que señalan que la práctica de la sujeción continúa resultando normal en un número importante de los centros residenciales de personas mayores de nuestro país y que, en la mayoría de las ocasiones, su aplicación obedece a razones de conveniencia organizacional. No obstante, lo que se ha señalado, no podemos negar que se constata una progresión hacia un nuevo modelo de cuidados que contempla a la persona como sujeto de derechos y que determina como eje central de los servicios la atención a sus demandas, deseos, voluntad y proyectos vitales.
Como conclusión, podemos señalar la evidencia de que resulta imprescindible una implicación multidisciplinar en el tema que nos ocupa, que cada vez existe mayor consenso en considerar lesivas las prácticas de sujeción, tanto por los daños físicos y psicológicos que producen en las personas que las sufren, como por constituir una vulneración grave de derechos y libertades fundamentales, y que ésta es una cuestión que requiere una profunda transformación cultural, ética y legislativa.
Informe anual del Defensor del Pueblo, 2019. 1er vol, cap 10. “Atención a personas mayores. Centros residenciales”. Disponible en: https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2020/06/Separata_personas_mayores_centros_residenciales.pdf
Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias. «BOE» núm. 141, de 13 de junio de 2019. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-8794
Instrucción 1/2022, de 19 de enero, de la Fiscalía General del Estado, sobre el uso de medios de contención mecánicos o farmacológicos en unidades psiquiátricas o de salud mental y centros residenciales y/o sociosanitarios de personas mayores y/o con discapacidad. «BOE» núm. 36, de 11 de febrero de 2022. Disponible en: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-2221
Resolución de 28 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. «BOE» núm. 192, de 11 de agosto de 2022. Disponible en: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-13580
García, S. 03/15/2022 “¿Es posible la eliminación total de sujeciones en centros residenciales?” Revista Balance sociosanitario de la dependencia y la discapacidad. Disponible en: https://balancesociosanitario.com/dependencia/es-posible-la-eliminacion-total-de-sujeciones-en-centros-residenciales/
Burgueño, A. 04/11/2023. “Explicando la tolerancia cero del programa Desatar de CEOMA al uso de sujeciones en residencias”. Dependencia.info. Disponible en: https://dependencia.info/noticia/6060/actualidad/explicando-la-tolerancia-cero-del-programa-desatar-de-ceoma-al-uso-de-sujeciones-en-residencias.html
Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Documento técnico Cuidado sin sujeciones 2023. Disponible en: https://www.segg.es/media/descargas/Guia-Cuidado-sin-sujeciones.pdf
Responsable de Comunicación de Cáritas Valencia
Puedes encontrar a Olivia en X
El artículo intenta responder, de manera muy personal a la pregunta ¿Qué habéis hecho o estáis haciendo en Cáritas para responder a las personas afectadas por la DANA?, desde el punto de vista de la autora del mismo y su realidad, como miembro del Programa de Comunicación, Marketing y Sensibilización de Cáritas Diocesana de Valencia.
Sabíamos cómo afrontar una emergencia, pero esto ha sido una catástrofe. Esta frase, pronunciada por un bombero anónimo en Valencia, creo responde perfectamente, no solo a cómo se ha gestionado en el ámbito público las consecuencias de las DANA y las posteriores inundaciones que asolaron (¡vaya que sí!) a parte de la provincia el fatídico 29 de octubre de 2024. También a cómo hemos vivido todo el fenómeno en Cáritas Valencia.
No voy a entrar en lo primero. El tiempo y las investigaciones periodísticas y judiciales, intentarán (¡esperemos!) ayudarnos a comprender qué pasó aquel día y los posteriores: qué se pudo evitar y qué no; por qué la respuesta llegó tan tarde a algunos lugares; qué debemos hacer para que no se repita.
De lo segundo puedo hablar con más conocimiento y experiencia. Intentaré responder, por tanto, a la pregunta: ¿Qué habéis hecho o estáis haciendo en Cáritas para responder a las personas afectadas por la DANA?
Nada ni nadie podía imaginar, la tarde del 29 de octubre en Valencia, lo que estaba ocurriendo muy cerca. En Cáritas Diocesana, algunas estábamos reunidas, reflexionando sobre nuestra tarea comunicativa y de marketing: cómo llegar cada vez a más públicos y mejor. Al salir de la oficina, después de las 18 horas, en Valencia seguía sin caer una gota, aunque ya habíamos visto algunos vídeos de lo que estaba pasando con las casas, los coches y los puentes desde por la mañana en las comarcas del interior. La tarde estaba rara, es verdad, y hacía bastante viento. Las primeras noticias nos llegaron a través de los medios de comunicación y por una alarma que sonó demasiado tarde. Quienes vivimos pegadas a la radio esa tarde noche, sabíamos que la cosa no pintaba bien para muchas personas, pero no teníamos capacidad para valorar la catástrofe que se había producido. No todavía.
A la mañana siguiente, nos convocaron a la primera reunión del Comité de emergencias de Cáritas Valencia y en unas horas, emitimos la primera nota de prensa poniendo en marcha una campaña de recogida de fondos, sin saber muy bien aún las consecuencias de lo que había ocurrido. Las comunicaciones por teléfono fallaban bastante y por carretera eran imposibles. Fue complicado contactar con las personas que ya estaban en las zonas afectadas: fundamentalmente, el voluntariado de Cáritas en Catarroja, Aldaia, Paiporta, Benetússer, etc.; incluso, desde el Arzobispado intentaban ponerse en contacto, sin conseguirlo, con algún sacerdote.
Los primeros días, los teléfonos de la sede, y algunos de los móviles de trabajo, no dejaron de sonar. Hubo que habilitar nuevas líneas para atender, sobre todo, a las personas que se ofrecían y ofrecían lo que tenían: dos trailers desde la Línea de la Concepción; un camión que hemos preparado en Galicia; señorita, confírmeme por favor la cuenta para hacer un donativo, hay tanto bulo, ya sabe.
Los días posteriores, empezamos a recibir noticias cada vez más dolorosas: el número de personas fallecidas no dejaba de crecer; las viviendas afectadas eran cada vez más. Muchas personas lo habían perdido todo: sus coches, sus casas, sus negocios, sus tierras, a sus familiares. Y mientras tanto, los teléfonos seguían sonando, aun con voces que ofrecían lo que podían, y muchas veces, más de lo que podían. Y los medios: todas las televisiones, radios y periódicos de la diócesis, del país, incluso, algunos medios extranjeros, querían hablarnos, preguntarnos, saber qué estábamos haciendo y qué íbamos a hacer.
En esas primeras semanas, con muy buena intención, pero con pequeñas herramientas, pudimos hacer bien poco. En cuanto se pudo acceder por carretera a las zonas afectadas, nuestro personal empezó a realizar algunos repartos de alimentos y agua. Después mascarillas, escobas, botas de agua. Más adelante, electrodomésticos, muebles, para reponer los locales destrozados de las propias Cáritas parroquiales y crear espacios acogedores donde poder atender a las personas. Las destinatarias de esos primeros repartos eran algunas Cáritas parroquiales, de las más de 30 en las zonas afectadas, que eran capaces de organizarse y empezar a repartir. El voluntariado de Cáritas, que no tuvo que ir a ninguna parte porque ya estaba allí, se sacudió su propio barro y como pudo, se dispuso a hacer lo que siempre había hecho: ponerse manos a la obra e intentar acompañar a su vecindario, con quien compartía dificultades, lágrimas y lo que había o iba llegando.
Desde los medios de comunicación y desde Cáritas Española empezaron a pedirnos datos. En aquel momento no estábamos capacitadas para dar esas primeras cifras. El voluntariado estaba haciendo todo lo que podía, en sus barrios, en sus propias casas, desde sus parroquias, pero lo hacía sin contar, sin calcular, sin poder responder a cuántas personas estaban ayudando.
En estos momentos, después de tres meses de aquel 29 de octubre previo a un puente de Todos los Santos que no se nos va a olvidar nunca, las cosas ya funcionan de otra forma.
Los teléfonos han dejado de sonar todo el tiempo. Las ayudas, de las Administraciones, de las empresas, han empezado a llegar. Y Cáritas Valencia está haciendo un esfuerzo titánico por estar donde se le necesita. Junto a quien más nos necesita.
Se han reforzado una veintena de puntos de acogida a las personas afectadas. A Todas. No solo a quienes ya acompañábamos antes de la DANA, sino a quienes han sufrido sus consecuencias y lo han perdido todo. Nuestra tarea es ya, y lo será en los dos o tres próximos años, seguir estando ahí, haciendo todo lo posible por aliviar y acompañar, con ayudas directas, para reponer lo material pero también lo inmaterial. Estamos ayudando en cuatro claves: apoyo en las necesidades básicas; en materia de movilidad y transporte; en la reconstrucción y recuperación de viviendas y de medios de vida; en lo emocional.
En el departamento de Administración de Cáritas Valencia han tenido que hacer un Máster en justificación de donaciones, de miles de donaciones que llegaron por vías hasta ahora inauditas para nosotras. No les mareo con los nombres en inglés de las plataformas que hemos usado o aceptado, que hemos abierto o que han abierto desde Países Bajos, EE.UU., Irlanda o quién sabe dónde, otras personas para ayudar a las personas afectadas. En los programas de Comunicación, Marketing y Sensibilización no hemos dejado de atender propuestas de eventos solidarios: conciertos, subastas, campeonatos de golf, espectáculos varios, carreras solidarias, etc., etc., etc. y consultas de medios de comunicación y peticiones de plataformas específicas para donaciones. Los compañeros de relaciones con empresas no se imaginaban que hubiera tantas dispuestas a ayudar. Las responsables de voluntariado aun están dando gracias a todas las personas que se ofrecieron para echar una mano.
El 29 de octubre no sabíamos que esto sería una catástrofe. Pero tampoco podíamos imaginar la gran ola de solidaridad que se produjo y que, todavía, estamos aprendiendo a gestionar.
¡Gracias!
Marina Sánchez-Sierra y Pedro Fuentes
Equipo de Estudios de Cáritas Española
Puedes encontrar a Marina en X (antiguo Twitter)
La realidad demográfica del mundo, especialmente del desarrollado, nos dibuja unas sociedades envejecidas. En general, esto es vivido como si se tratara de un problema, cuando se puede entender que no es más que una realidad a considerar. Una realidad que, como cualquier otra, aporta incertidumbres y retos, pero también oportunidades. Este artículo realiza un análisis del imaginario social de la vejez, apostando por un cambio en la mentalidad y la mirada hacia la vejez como primer paso para asumir los retos y aprovechar las oportunidades de este imparable cambio demográfico.
Tanto la sociedad española, como la realidad global están viviendo un proceso de envejecimiento poblacional motivado por dos fenómenos simultáneos: el aumento de la esperanza de vida y el descenso de la natalidad.
En 60 años, la esperanza de vida al nacer ha crecido en el mundo de los 51 a los 72 años, y en España de los 69 a los 82 años. Por el contrario, la tasa de fertilidad, es decir el número de hijos por mujer, descendió a más de la mitad, tanto en el conjunto del planeta como en España. Y las predicciones que dibuja la demografía prevén el mantenimiento de estas dos tendencias.
Sin entrar a valorar la desigualdad de su distribución por las diferentes regiones del mundo, con sus dramáticas consecuencias, el proceso de envejecimiento poblacional responde, en términos generales, a buenas noticias. El aumento de la calidad de vida, la mejora de las condiciones materiales, de la igualdad de género, los avances en salud, la radical disminución de la mortalidad infantil… están detrás del aumento de la esperanza de vida y de la reducción de la tasa de fertilidad.
Nos encontramos entonces con una realidad, el envejecimiento, relativamente novedosa, no sabemos si imparable, pero en cualquier caso imparada, motivada por causas en general positivas, que, sin embargo, no deja de inquietarnos como sociedad. Un proceso que intuimos como amenaza, o que afrontamos como problema.
¿Realmente hay motivos para vivirlo y afrontarlo así? Creemos que no. Es más, con bastante probabilidad, una de las claves para gestionar bien esta nueva realidad pasa por variar esta manera de acercarse a ella, como si fuera mala per se, como si hubiera que combatirla, pararla, revertirla… y empezar a verla como una realidad que, como todas, genera riesgos y oportunidades. Y para hacerlo debemos acercarnos primero al imaginario dominante sobre la vejez, probablemente el primer elemento a ir transformando.
Una primera pregunta sobre este imaginario de la vejez es saber cuándo empezamos a definir a alguien como una persona mayor. El CIS[i] lo pregunta explícitamente y la edad media en la que consideramos a alguien como tal es de 68,1 años, más del 50% ubican esta edad entre los 61 y los 70 años. En ese mismo estudio, el 26% de personas encuestadas considera como la razón más importante para ello el declive de sus capacidades físicas (25,8%), de su salud (el 12%) o de sus capacidades mentales (el 10%). El 9% de la población considera la jubilación como la causa, como la frontera que separa la vida adulta de la vejez.
Más allá del contraste entre esta visión y la realidad empírica[ii], como un primer elemento a enunciar tras el imaginario de la vejez encontramos algunos adjetivos que la ubican en el terreno de lo negativo y estigmatizante. Ser mayor es estar/ser: enfermo, demente, gagá, dependiente, improductivo… vamos a tirar de algunos de estos hilos.
Seguramente con razón, si a alguien le llaman viejo o vieja se ofenderá, no le gustará tampoco que le digas que se le ve mayor. Sin embargo, Qué joven te veo será una frase generalmente bien recibida y agradecida. Lo viejo o lo mayor están negativamente cargados en el imaginario y en el lenguaje colectivo que lo refleja, y ambos términos se emplean como antónimo de lo joven, que así queda positivamente cargado.
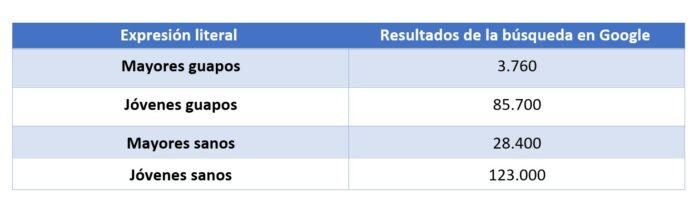 Fuente: Elaboración propia, búsqueda del 17/05/2023
Fuente: Elaboración propia, búsqueda del 17/05/2023
El trabajo es una dimensión constitutiva de lo humano, es un rasgo antropológico distintivo de la especie. Existe un tipo de trabajo, fruto del modelo social en el que estamos, que llamamos empleo[iii].
Así, todo empleo es un trabajo, pero no al revés. De hecho, el empleo es minoritario en las cifras del trabajo. De los 46 millones españoles y españolas, tienen empleo (son activos ocupados) en torno a 20 millones. Los otros 26 millones, con pocas excepciones, también trabajan, y los 20 millones ocupados realizan también horas de trabajo/no empleo cuando salen de la empresa. Y, sin embargo, esta distinción clave no solemos hacerla y cuando hablamos de trabajo lo hacemos identificándolo únicamente con el empleo.
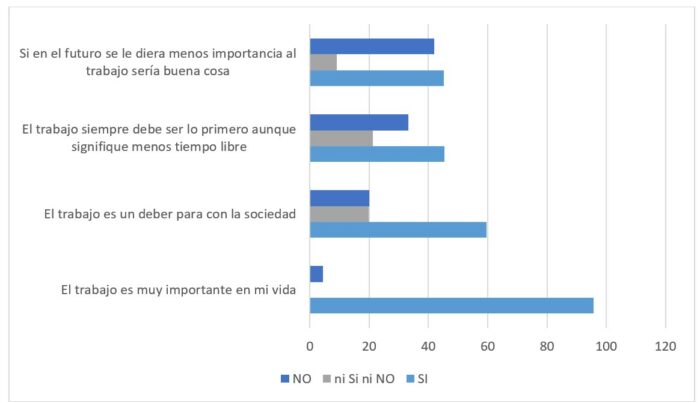
Y lo hacemos dándole un valor clave en nuestro imaginario colectivo, tal y como se desprende del gráfico 1. Casi podríamos decir que vivimos para trabajar, en lugar de trabajar para vivir. En el estudio 3135 del CIS solo el 32% de los encuestados creían que el trabajo (empleo) es solo un medio para ganar el dinero necesario, y prácticamente la mitad (49,8%) querrían tener un trabajo (empleo) remunerado, aunque no necesitaran el dinero.
Valoración que tiene por corolario el poco aprecio por todo lo que no está dentro del sistema productivo: Quien no trabaje, que no coma… y, en consecuencia, una visión negativa hacia las ayudas sociales a quien no trabaja (pero necesita ingresos).
No obstante, la realidad muestra una cierta distancia del imaginario colectivo, y las evidencias empíricas, como los datos recogidos en la EINSFOESSA 2021 (Ayala, Laparra y Rodríguez, 2022)[iv] ponen de manifiesto cómo 7 de cada 10 perceptores de ayudas sociales, ya se encuentran activados (buscando empleo, efectivamente trabajando, formándose o participando en programas de inserción) y, por tanto, esforzándose por mejorar su situación y sus oportunidades.
Este imaginario sobre lo productivo lleva aparejada una visión naturalizadora del mérito como el criterio que debiera marcar el éxito en la vida. Así lo piensan[v] el 48% de los españoles que afirman que el esforzarse y trabajar duro debería ser el aspecto más importante para lograr triunfar.
Probablemente fruto de todo lo anterior, el tema de las pensiones de jubilación se sale un poco de la tónica negativa y estigmatizante que hemos venido relatando. En la tabla 2 podemos ver cómo las pensiones son uno de los aspectos en los que en mayor medida se piensa que el gasto es menor del debido. Así, la pensión de jubilación, en tanto prestación vinculada al trabajo (empleo), es legitimada y merecida.
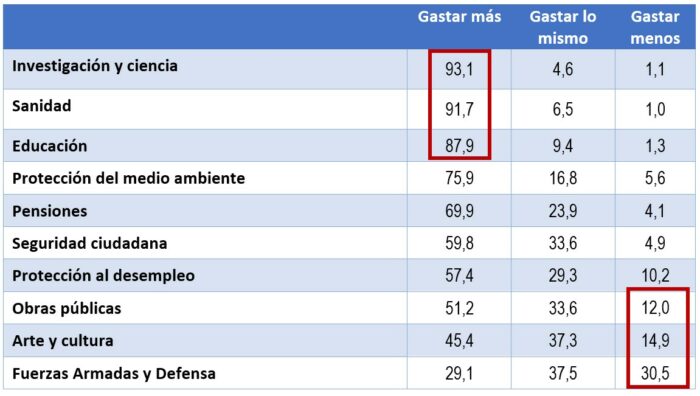
El debate en torno a la sostenibilidad del modelo, apenas cuenta con voces que cuestionen su carácter contributivo, es otra manifestación más de esa centralidad de lo productivo en la formación del imaginario social de la vejez. De la misma manera que fue posible hacerlo con la sanidad, es posible pensar en una salida de sostenibilidad que desvincule el sistema de pensiones de la cotización laboral y lo traslade a los presupuestos. Es decir que se financie con los impuestos y no vía cotizaciones.
Sin embargo, esto supone asumir unas características de universalidad y de reequilibrio en el reparto que chocan con la meritocracia subyacente en el imaginario.
En el barómetro de marzo del 2018, el CIS peguntaba también por el rol social que tienen las personas mayores en nuestra sociedad, en concreto preguntaba qué dos contribuciones aportan a la sociedad española. La tabla 3 recoge las respuestas:
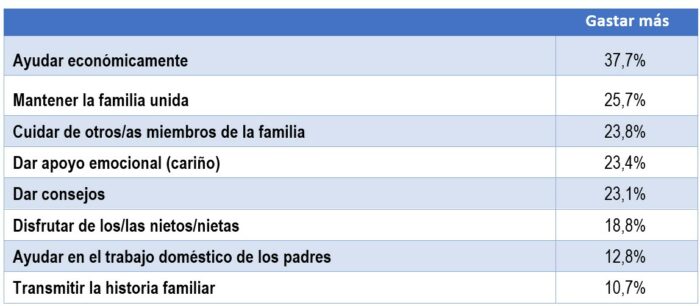
La primera de las ideas en torno al rol social se explica mirando la fecha de la encuesta, justo empezando a salir de la gran recesión del 2008, momento en que las políticas de recortes en el gasto social forzaron a que las pensiones fueran el gran y casi único sustento de los hogares que más sufrieron las consecuencias de la misma.
El resto de los ítems no resultan sorprendentes, pero si lo miramos en su conjunto remiten todos a roles recluidos en el ámbito doméstico o familiar, importantes, sí, pero que obvian que los mayores, además de abuelos o padres (los que los son) continúan viviendo en una comunidad y participando de una sociedad. Las dimensiones de vecindad y de ciudadanía están desaparecidas del imaginario social.
Todo lo anterior nos invita a realizar una reflexión, que a modo de conclusión se pregunte si una parte importante de la problemática que hoy rodea a las personas mayores no necesita, además de muchas otras cosas, de un cambio en la manera de entender la vejez que hoy compartimos como sociedad. O, dicho de otra forma, si la manera de mirar que tenemos no está siendo el gran obstáculo para vivir con la realidad y los retos que suponen una sociedad envejecida.
Para superar el edadismo, la estigmatización de lo que no es joven, los estereotipos y sobre todo que la edad no sea un elemento determinante para las situaciones de exclusión social, necesitamos cambiar la mirada.
En primer lugar y como marco de esta reflexión final, debemos cambiar el tiempo verbal en que pensamos el ser mayor. Los mayores son, no fueron; están, no estuvieron; cuentan, no contaron. En realidad, son muchos, pero están poco y cuentan menos.
Los mayores no se conservan jóvenes, porque ser joven es algo que se pasa con el tiempo, y no es algo mejor ni peor que ser mayor, vivir es un todo continuo que aporta y limita diversas cosas y capacidades en distintos momentos. Y no existe un momento perfecto en ese continuo, sino precarios equilibrios de capacidades que nos van permitiendo abordar la realidad cotidiana.
La edad que cada quien tenga no es el único, ni probablemente el mayor de los rasgos que definen a cada persona. Puedo ser mayor, y además del Barça como mis nietos, y de derechas como el peluquero, y gustarme el rock como a mi hijo, y…
Sin embargo, pensamos que es lógico y bueno generar espacios, centros y actividades para mayores, viajes para mayores, parques para mayores… Tenemos como sociedad un gran reto intergeneracional, y hemos de crecer en capacidad para crear espacios, centros y actividades intergeneracionales, donde poder compartir lo que nos une y lo que nos separa con normalidad, con la condición de hacerlos inclusivos
La economía clásica distingue entre tareas productivas y tareas reproductivas. Las primeras son las que se relacionan con el mercado o el estado en tanto producen bienes y servicios monetizados, las segundas son también generadoras de bienes y servicios, tan necesarios, si no más, para vivir como los primeros.
Necesitamos como sociedad darle un nuevo valor, rescatar una nueva centralidad a lo reproductivo, a lo que queda fuera del mercado porque no se puede o no se debe comprar o vender. Poner la vida y su cuidado en el centro de nuestro entender y operar.
En ese cuidar la vida, los mayores no son el objeto sino son también sujeto de cuidados. Son cuidadores cuidados al igual que lo somos todas las personas, porque es algo consustancial a lo humano, y porque si miramos la realidad, el de cuidadores es un rol ejercido de hecho por los mayores, por más que nos empeñemos en hablar de ellos y ellas solo como dependientes.
Y como reflexión final, necesitamos incorporar en nuestra comprensión de los derechos sociales lo que, con licencia al neologismo, podemos definir como el estado del biencuidar. Desarrollar un sistema integrado de cuidados que garantice estos en todas las etapas vitales, de manera universal, con calidad, control público y participación social.
Notas:
[i] Barómetro marzo 2018 del CIS.
[ii] Según la encuesta europea de la salud en España, no es hasta la franja de edad de entre los 75 y los 84 años cuando un poco más de la mitad de la población (51,8%) padece algún tipo de limitación para la vida cotidiana, leve (40%) o grave (12%). Limitaciones que empiezan a tener peso numérico a partir de los 45-54 años (20%). Por otra parte, según las estadísticas de la Seguridad Social, la edad media de jubilación en España en febrero de 2023 fue de 64,8 años. En ambos casos, la distancia entre la edad teórica y la edad real es muy amplia.
[iii] El ser humano es definido en ocasiones como un ser capaz de fabricar (homo faber), de aplicar sus capacidades físicas e intelectuales a crear bienes (tangibles e intangibles) que no existen naturalmente y que ayudan a la satisfacción de alguna necesidad o deseo. A lo largo de la historia, las distintas sociedades han ido organizando el trabajo de diversas formas, dividiéndolo, especializando individuos en la realización de algunos… dar cuenta de todo este proceso nos llevaría muy lejos. Nos quedamos con que la actual sociedad capitalista ha llevado unas cuantas formas de ese trabajo al espacio y a la lógica del mercado y a la del Estado como proveedor de servicios. A ese tipo de trabajo debiéramos llamarlo empleo.
[iv] Ayala, L., Laparra, M. y Rodríguez, G. (coods.) (2022). Evolución de la cohesión social y consecuencias de la covid-19 en España. Madrid: Fundación FOESSA y Cáritas Española.
[v] Centro de Investigaciones Sociológicas, Estudio 2911.

Palabras clave: exclusión social, precariedad laboral, vivienda, desigualdad, salud mental, brecha generacional, sociedad insegura
Raúl Flores y Marina Sánchez-Sierra
Equipo de Estudios de Cáritas Española
Puedes encontrar a Raúl y a Marina en X (antiguo Twitter)
El avance de resultados de la EINSFOESSA 2024 nos alerta del avance de una sociedad insegura que dificulta las vidas de los más vulnerables, pero que pone también en jaque a cada vez más personas y familias en España. Revela un aumento en la exclusión social que afecta ya a 9,4 millones de personas, persisten problemas de precariedad laboral, de acceso y mantenimiento a la vivienda y la salud, que en conjunto profundizan la brecha generacional. Nos enfrentamos como sociedad a importantes retos para abordar estas desigualdades y garantizar los derechos.
Desde 2007 ha aumentado la exclusión hasta alcanzar actualmente a 9,4 millones de personas en España. Es un dato que ya nos debería alertar de la importancia de ponernos a pensar, a cuestionar y, en definitiva, a trabajar por paliar la situación de estas personas. Pero, además de este dato, que muchas de nosotras podríamos leer desde la distancia y la lejanía, vemos que el espacio de la integración también se ve afectado. La integración plena, es decir, la sociedad que no tiene ningún rasgo de exclusión social, se reduce al 45% desde el 49% que suponía en 2007. Esto ya no habla solo de aquellos, de las últimas, de quienes menos tienen. Está hablando de nuestras vecinas, amigos, jóvenes a nuestro alrededor, que quizá ya no se mueven en ese espacio seguro de la integración plena, sino que se identifican (los identificamos y tal vez nos identificamos) más con el espacio de la integración precaria.
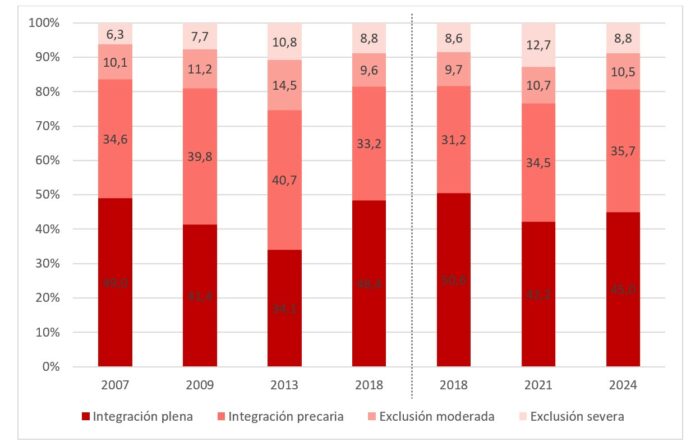
Del mismo modo, ese lugar menos agudo de la exclusión que es la exclusión moderada, más o menos se mantiene con valores del 10,1% en 2007 y del 10,5% en 2024. Sin embargo, se ha producido un engrosamiento de las situaciones severas de exclusión social, pasando del 6% en 2007, al 9% actual, lo que significa que 4,3 millones de personas tienen graves dificultades en sus condiciones de vida.
Un análisis más detenido de la exclusión social severa genera una preocupación añadida y es que prácticamente la totalidad de personas (94%) en situación de exclusión social severa acumulan problemas en 3 o más dimensiones de las 8 que analiza la encuesta FOESSA (empleo, consumo, salud, vivienda, educación, participación política, aislamiento social, conflictividad social).
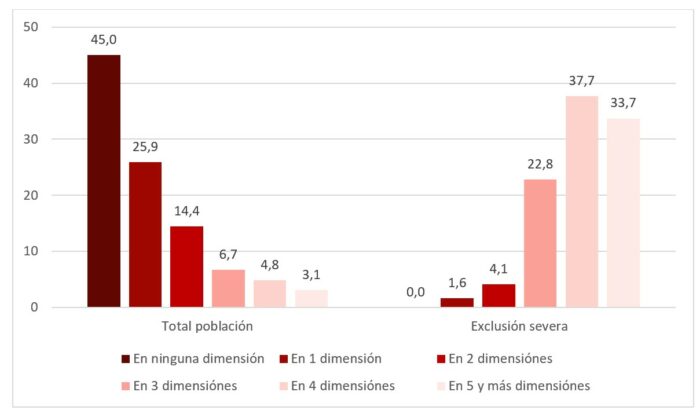
Esta acumulación de dificultades y problemas diversos en las vidas de esta parte de la población, nos sitúa ante el reto de implementar medidas desde varias dimensiones que se complementen entre sí para el apoyo a esta población.
Así lo confirma el avance de resultados de la Encuesta sobre Integración y necesidades Sociales (EINSFOESSA) de 2024 recogidos en el informe Análisis y Perspectivas de este año[ii]. Un macrodiagnóstico que fotografía una vez más la situación y condiciones de vida de las familias residentes en España y que será presentado con más detalle en el IX Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en España[iii]. Con casi 12.300 cuestionarios realizados, esta imagen muestra a todas las capas sociales y todos los lugares, rurales y urbanos, barrios más y menos acomodados, de nuestro país. La imagen que muestra es, por tanto, el reflejo de toda la realidad, con sus claros y con sus oscuros.
Y lo que nos dice esta información es que, efectivamente, ahondamos en esa sociedad del riesgo, esa sociedad insegura en la que no tenemos la certeza de poder seguir manteniéndonos en la planta que actualmente ocupamos en el edificio social. Una sociedad en la que aumenta la incertidumbre respecto a la situación presente y futura de personas y familias de distintos estratos de la sociedad que, además, nos expone en diferentes aspectos de nuestra vida. En particular, veremos con más detalle dos cuestiones que están mermando la capacidad de los hogares para el desarrollo de sus procesos vitales: el desgaste para tener y mantener una vivienda y la ineficacia del empleo para dar estabilidad a las familias. Y una cuestión fundamental que viene atravesada por estas dos, la brecha generacional existente que cada vez es más profunda y que amenaza el futuro de la juventud y la infancia de hoy y, por tanto, nuestro futuro como sociedad.
La realidad del empleo presenta los datos más positivos desde la medición de 2007. Han aumentado el empleo, el número de personas ocupadas y la población activa, engrosada por las personas migrantes. Pero es importante establecer una distinción: el empleo creado ha sido dual. Así, de un lado, se crea empleo formal, estable y con potencial integrador y, a la vez, se crean empleos en sectores con baja remuneración y estabilidad, en los que más fácilmente encuentran una oportunidad las personas migrantes, a las que hacíamos referencia al hablar de población activa, así como las más vulnerables en general.
Mientras que los empleos de mayor calidad pueden llegar a precisar un nivel de cualificación y especialización tal que dificulta su ocupación, los empleos más precarios son de más fácil ocupación, pero, en contraposición, tienen una mayor debilidad integradora. Así, no se trata solo de tener o no tener empleo, sino de las condiciones del mismo, pues no podemos olvidar el fenómeno de las personas trabajadoras que afrontan pobreza económica (12%) a pesar de sus rentas del trabajo. Y, más allá de lo monetario, estar empleado no protege de las dificultades para la integración social, y 1 de cada 10 personas trabajadoras está en exclusión.
En paralelo, los datos señalan una reducción del desempleo, una buena noticia. Sin embargo, debemos observar más allá y complementar este con otro dato, pues 1 de cada 3 personas desempleadas están en situación de exclusión severa. Si, además, la persona que carece de empleo es la sustentadora principal del hogar, la exclusión social severa alcanza a la mitad de los hogares, lo que nos sitúa en la realidad de un desempleo insuficientemente protegido.
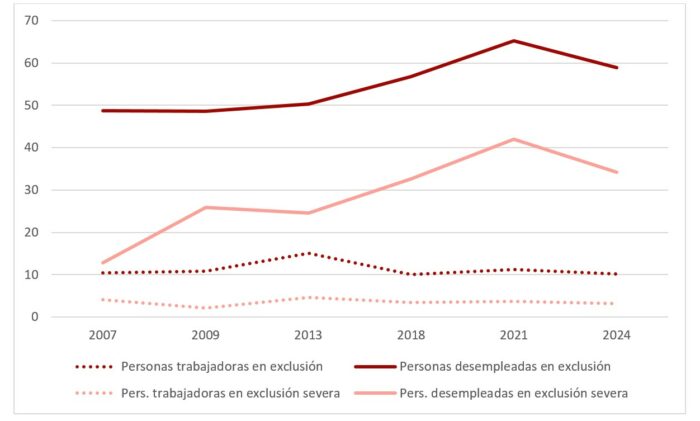
La estrecha relación entre el desempleo y la exclusión social pone de manifiesto la necesidad de complementar las políticas activas de empleo, como la orientación laboral, la formación, el empleo protegido o las subvenciones a la contratación, con medidas de apoyo social. Estas medidas son fundamentales para ayudar a las personas a superar las dificultades personales y familiares que a menudo representan un obstáculo importante para su (re)incorporación al mercado laboral. La colaboración efectiva entre los servicios sociales y los servicios de empleo es, aún hoy, una asignatura pendiente que exige ser abordada con urgencia para garantizar una intervención integral y eficaz.
Si hay una cuestión que se ha manifestado como especialmente relevante en los presupuestos familiares esa es la vivienda[iv]. Todos los indicadores que recoge la EINSFOESSA nos informan de que los riesgos de exclusión en la vivienda han empeorado y más de 4,6 millones de hogares sufren dificultades relacionadas con el acceso y el mantenimiento de la vivienda en 2024. En particular, la sobrecarga que supone este gasto, provoca que 2,7 millones de hogares caigan en una situación de pobreza severa tras el pago de la vivienda y los suministros, lo que representa al 14% de las familias.
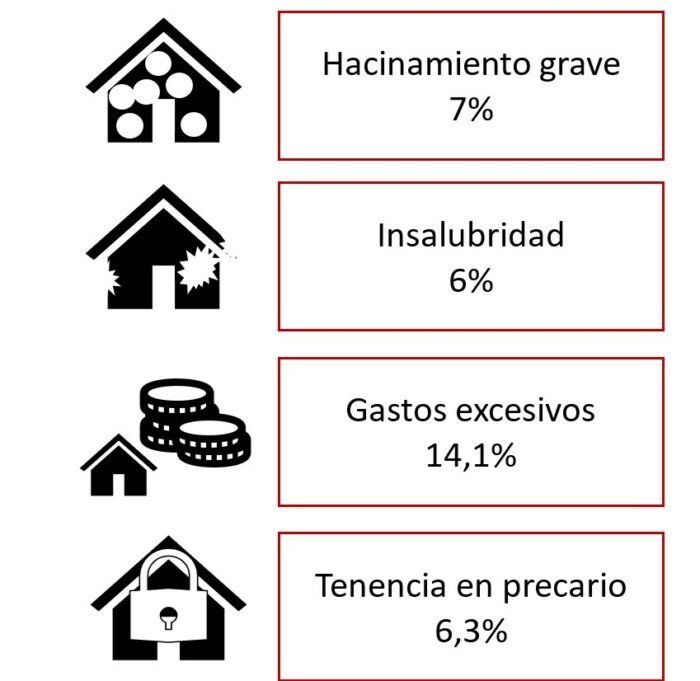
Al profundizar en esta cuestión, se hace obvio que el esfuerzo que las familias realizan para el pago y mantenimiento de la vivienda como necesidad básica para la vida no ha dejado de incrementarse en los últimos años, como señalábamos en el anterior Análisis y Perspectivas, del año 2023. La proporción del presupuesto familiar dedicado a pagar la vivienda sigue aumentando, y afecta tanto a la compra como al alquiler, aunque con consecuencias especialmente más negativas para las personas que viven alquilando. En este sentido, el régimen de tenencia se revela como un potencial factor protector frente a la exclusión social, ya que la exclusión se limita al 8% cuando se tiene la vivienda en propiedad (pagada o con pagos pendientes), y se incrementa hasta el 30% para las familias que pagan un alquiler.
Aquellos hogares con menor renta y que, por tanto, sufren situaciones de pobreza, dedican a día de hoy más del 70% de sus ingresos al pago del alquiler. Si hacemos una mirada retrospectiva, el desembolso era del 48% en 2007, lo que significa que el esfuerzo en el pago de la vivienda de las familias con menos recursos sea un fenómeno cada vez más acuciante.
Esta dinámica se hace más intensa, entre otras razones, por el proceso de descapitalización de los hogares excluidos desde la crisis financiera: si en 2013 casi 6 de cada 10 hogares en exclusión tenía una vivienda en propiedad, aun con pagos pendientes, ahora esa proporción se ha reducido a la mitad (3 de cada 10). Las familias en exclusión social, por tanto, tienen más difícil acceder o mantener una vivienda en propiedad, y se exponen cada vez más a acceder a una vivienda en precario, lo que influye radicalmente en su inseguridad jurídica y vital.
El empeoramiento generalizado en el acceso y mantenimiento de la vivienda se puede conocer mejor a través de las estrategias con las que los hogares intentan adaptarse al reciente contexto de inflación, aun conllevando consecuencias importantes para la calidad de vida:
Todo ello con las implicaciones que tiene para la calidad de vida, tanto en lo relativo a la salud física, como podemos relacionar en el caso de barreras arquitectónicas, humedades, plagas, inseguridad social o riesgos asociados al hacinamiento, como a nivel de salud mental y desarrollo personal y familiar, al carecer de un espacio de seguridad e intimidad. Todo ello en un marco de inseguridad jurídica y legal, en muchos casos.
A diferencia de otras formas de exclusión residencial extrema, como el chabolismo o el sinhogarismo, que son mucho más visibles para la sociedad, los problemas que hemos señalado quedan ocultos tras las paredes de una vivienda a la que en muchos casos no se puede llamar hogar. En parte quizá esto haya contribuido a que la sociedad española haya tardado tanto en reaccionar a una crisis de vivienda que, en realidad, se viene larvando desde hace ya tiempo.
Todo lo anterior impacta de distintas maneras a las diferentes cohortes de edad. Así, de un lado, entre las personas mayores los datos de exclusión nos muestran una evolución positiva y sostenida en el tiempo en la protección frente a la exclusión social para los mayores de 65 años y quienes se encuentran cubiertas por una pensión. La tasa de exclusión de este grupo poblacional se ha reducido a la mitad entre 2007 (16%) y 2024 (8%). En este sentido, la exclusión social más severa ha seguido la misma tendencia y para los mayores de 65 años alcanza valores residuales en 2024 (2%). Una tendencia que evidencia dos hechos relacionado con los puntos previos: una menor presión al pago de la vivienda de los más mayores, así como el valor de integración social que posee el sistema de pensiones.
En el lado opuesto de la línea generacional, no podemos decir lo mismo de la capacidad protectora hacia la infancia y la juventud. Los datos registran un periodo de empeoramiento para las personas más jóvenes que merma sus oportunidades, perspectivas y capacidades de generar proyectos vitales emancipatorios. Se perpetúan las situaciones de pobreza y exclusión. Como resultado, aumenta la desigualdad generacional. Es muy preocupante que la exclusión social severa en la infancia sea ahora (15%) más del doble que en 2007 (7%) y que esta exclusión social más aguda haya pasado para la juventud de entre 18 y 29 años, del 6% en 2007 al 11% en 2024, un incremento del 83%.
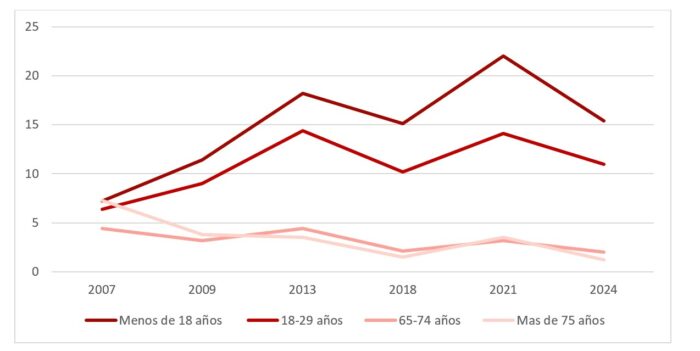
A su vez, se encuentran en un contexto donde el empleo no es suficiente para garantizar la inclusión y con un mercado de la vivienda que, aun siendo esta la principal partida de gasto de las economías personales y familiares, no garantiza la posibilidad de acceso y mantenimiento en condiciones dignas a este derecho.
Se confirman las mayores dificultades para las mujeres que están al frente de un hogar. Desde el inicio del análisis en 2007, apreciamos una tendencia al aumento de las desigualdades de género. Aunque en el último periodo 2021-2024 puede verse una mejoría más rápida en los hogares encabezados por mujeres, la situación está lejos todavía de la igualdad y han aumentado claramente las diferencias respecto de los periodos anteriores de bonanza, en 2007 y 2018.
En estos momentos la exclusión social en los hogares sustentados por mujeres alcanza el 21% frente al 16% de los hogares encabezados por hombres, lo que representa un 34% más de afectación en las familias con mujeres al frente.
La mayor exposición a la exclusión social también se encuentra fuertemente asociada a determinados tipos de hogar, en concreto, a las familias monoparentales (29%), a las familias con menores de 24 años (24%), y a aquellas familias con alguna persona con discapacidad (24%).
Además de la brecha generacional, se ha constatado una brecha que tiene que ver con la población extranjera. A pesar de que la mayoría de las personas en exclusión social son españolas, la incidencia de este fenómeno alcanza prácticamente a la mitad (47%) de las personas migrantes extracomunitarias.
En todo caso, sigue siendo necesario recordar que 3 de cada cuatro personas en exclusión social son de nacionalidad española, y esto se debe a que los procesos de exclusión social no son de naturaleza exógena, no los importamos, sino que tienen su origen en nuestro propio modelo de sociedad.
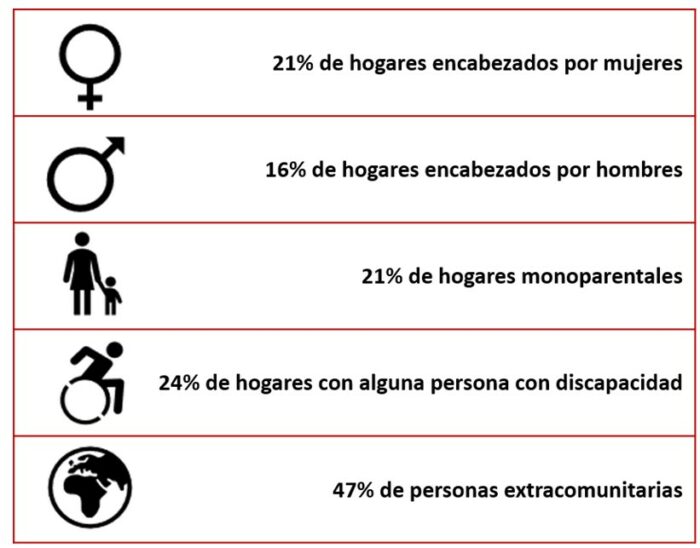
Los elementos presentados son solo algunos de los múltiples indicadores que nos deberían alertar de que nuestra sociedad camina hacia la sociedad de la inseguridad que se iniciaba hace ya unas décadas y que, salpicado por las crisis de 2008, de la covid-19 y de la inflación, han agravado la inercia propia de una estructura social y económica que ya se alejaba de los principios del bien común, de la equidad, y de la justicia social.
Nos enfrentamos a numerosos y diversos retos para frenar este peligroso avance. Unos retos que apuntan a un cambio social que persiga el respeto de las personas y de la dignidad inherente a la condición humana, un respeto que necesariamente implica y exige la garantía y protección de los derechos. Y, para ello, aunque toda la sociedad debe estar implicada, aludimos a la concreta necesidad de potenciar que el diseño de las políticas públicas parta de un enfoque integral basado en derechos. Esto nos lleva a exigir que ningún derecho quede al albur de un mercado que demuestra ser ineficaz para realizar esta tarea -una que, por otro lado, tampoco le corresponde. Delegar en él solo generará nuevas brechas de desigualdad entre quien pueda pagar y quien no, privando así a los últimos del ejercicio real del derecho.
En concreto, haremos referencia a tres retos clave en función de lo expuesto anteriormente:
1. Es necesario lograr que todas las personas tengan unas condiciones de vida dignas independientemente de su relación con el empleo. Un empleo que sigue sin llegar a todas las personas y que desde hace tiempo no ofrece las garantías suficientes para proteger a las personas trabajadoras de la pobreza y la exclusión. Para ello es preciso atender las carencias de tipo material, bien complementando aquellos salarios que son insuficientes, o garantizando unos ingresos mínimos pero suficientes para la vida en sociedad. Esto nos expone a la necesidad de seguir desarrollando el sistema de garantía de ingresos mínimos. Un terreno en el que tenemos todavía un amplio margen de mejora, ya que el gasto del estado español en el capítulo diverso de rentas de inserción es de un 30% de la inversión media de los países de la Unión Europea[v].
Por otro lado, la integración social es más que lo monetario, por lo que debemos pensar en reforzar paralelamente nuestro sistema de protección social para garantizar también el derecho a la inclusión social, así como explorar otros espacios y tareas (porque el trabajo no es solo empleo) que faciliten la integración y participación social, generando además bienestar común.
2. Las dificultades para el acceso y el mantenimiento de algo tan esencial como la vivienda, retan nuestra forma de organización social. Desde el momento en que los gastos de la vivienda asfixian la economía y la vida de muchas familias, es preciso ampliar y reforzar las políticas públicas de vivienda para toda la sociedad, y en especial para las familias más vulnerables. Para ello conviene observar que el parque de vivienda pública en alquiler alcanza el 8% en la media de la Unión Europea, cifra que triplica el parque de vivienda pública en España que es del 2,5%. Por otro lado, la inversión que realizamos en generar prestaciones económicas para apoyar el alquiler supone apenas el 18% de lo invertido en la media de la Unión Europea[vi]. Por todo ello, es primordial generar un parque de vivienda público extenso, así como luchar contra las manifestaciones de exclusión residencial, tanto de vivienda inadecuada como vivienda insegura.
3. Es urgente afrontar y prevenir las situaciones de pobreza y exclusión social que afectan a la infancia y, para lograrlo, tanto la cobertura como el impacto de las prestaciones monetarias dirigidas a familias e infancia deben alinearse a los modelos y cuantías de otros países de nuestro entorno. El déficit en inversión en infancia y en políticas orientadas a la familia son retos de primera magnitud en la construcción de una solidaridad intergeneracional efectiva. Si nos fijamos en las prestaciones económica por tener hijos, nuestro país dedica tan solo un 36% de la inversión media de la UE[vii].
Debemos señalar, asimismo, que es preciso generar políticas sólidas de equidad y solidaridad con las poblaciones que se encuentran segregadas y marginadas, ocupando los niveles sociales más desfavorecidos y con graves dificultades para su plena aceptación e inclusión social, como son las personas de origen migrante.
Todo esto partiendo de que seguimos lejos de lograr la igualdad de género, y que estamos comprometiendo las posibilidades de generar trayectorias vitales de las generaciones más jóvenes. Y lo hacemos en un planeta cada vez más esquilmado y que nos pide un respiro, porque a este ritmo dejará de ser capaz de sostener la vida humana.
Los retos que hemos lanzado señalan en muchas ocasiones hacia la responsabilidad que tiene lo público en sus diferentes niveles de gobernanza, no podemos olvidar su rol como garante de los derechos, pero tampoco debemos olvidar el necesario incremento de la participación y la responsabilización de la comunidad. En otras palabras, desarrollar la comunidad como modelo colectivo para afrontar los retos sociales que tenemos delante además de bueno, es necesario para el cambio social que nos exige el mundo de hoy.
Notas:
[i] En este análisis conviven la serie primera, que ofrece datos de 2007, 2009, 2013 y 2018, y la serie nueva, que ofrece datos de 2018, 2021 y 2024. La comparabilidad en los datos debe realizarse dentro de cada una de las series, existiendo diferencias metodológicas entre una y otra serie que limitan la capacidad comparativa interseries en el Índice Sintético de Exclusión social y en sus componentes.
[ii] Fundación FOESSA (2024). La sociedad del riesgo: hacia un modelo de integración precaria (Análisis y Perspectivas 2024). Disponible en: https://www.caritas.es/categoria-producto/colecciones/analisis-perspectivas-foessa/.
[iii] Este informe incluye los resultados de la nueva oleada de la Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales de la Fundación FOESSA, realizada a hogares en España durante el primer semestre de 2024. El informe, en elaboración, verá la luz en el último trimestre de 2025.
[iv] El documento Análisis y Perspectivas 2023 analizaba la distribución de gasto de los presupuestos familiares, siendo la vivienda, junto con la alimentación, las dos partidas a las que más porcentaje de gasto se destinaba.
Fundación FOESSA (2023). Ingresos y gastos: una ecuación que condiciona nuestra calidad de vida (Análisis y Perspectivas 2023). Disponible en: https://www.caritas.es/categoria-producto/colecciones/analisis-perspectivas-foessa/.
[v] Datos para el año 2022. Fuente de datos de España: Estadística de Cuentas Integradas de Protección Social en términos SEEPROS, Ministerio de Trabajo y Economía Social; datos europeos: EUROSTAT.
[vi] Fuente: European System Of Integrated Social Protection Statistics (ESSPROS), EUROSTAT 2022; Base de datos de viviendas asequibles de la OCDE.
[vii] Fuente: European System Of Integrated Social Protection Statistics (ESSPROS), EUROSTAT 2022.
Grupo Investigación Parte Hartuz (UPV/EHU)
Esta investigación-acción participativa ha habilitado tres espacios interconectados de análisis y propuestas: talleres con el Equipo de calle de Bizitegi (Bilbao); entrevistas a Personas en situación de sinhogarismo; y sesiones de trabajo con instituciones y entidades que han conformado un Grupo Amplio de Contraste.
La dura realidad cotidiana de las personas sin hogar muestra, de forma visible para toda la sociedad, la falta de equidad en el reparto de la riqueza y la marginación social que ello genera. En la ciudad de Bilbao existen diferentes recursos y servicios, tanto públicos como privados, que intentan atender a un número cada vez mayor de personas en situación de sinhogarismo. En alguno de estos servicios desarrolla su actividad desde los años 80 la asociación Bizitegi que, tanto de forma autónoma como subcontratada por el Ayuntamiento de Bilbao, gestiona diferentes recursos para atender a las personas en situación de sinhogarismo.
El punto de partida del proyecto de investigación-acción participativa que se presenta en este artículo fueron una serie de preocupaciones de las trabajadoras del Equipo de Intervención en Calle de Bizitegi, esas inquietudes las podríamos resumir del siguiente modo: 1) La existencia de un creciente rechazo social a las personas que viven en la calle que, en ocasiones, incluye su desalojo de las zonas más transitadas de la ciudad como forma de invisibilización de estas realidades. 2) La falta de tiempo y espacios del equipo de calle para tomar una distancia reflexiva sobre su trabajo e identificar los condicionantes que producen cansancio, hastío y abandono de esta actividad profesional. 3) La necesidad de identificar los aciertos y las debilidades del trabajo que se viene realizando en la intervención directa con personas en situación de sin hogar.
En base a estas necesidades e inquietudes iniciales, un equipo de investigación que incluía a dos trabajadoras del equipo de calle de Bizitegi, definió los siguientes objetivos y propósitos para la investigación:
Las preocupaciones e inquietudes del equipo de calle que dieron origen a esta investigación nos hicieron decantarnos desde el inicio por la utilización de la Investigación-Acción Participativa (IAP) como referencia metodológica para el desarrollo del estudio. Ciertamente aquellas preocupaciones iniciales, además de una demanda de reflexión y análisis sobre su práctica profesional, también expresaban cierta urgencia por transformar los condicionantes y dificultades que generan desgaste y desánimo en las personas que trabajan en calle intentando dar alternativas a las situaciones de sinhogarismo. De ahí la necesidad de que el equipo de calle al completo elaborara, junto con otros agentes e instituciones del contexto de su práctica[1], unas bases y unas referencias filosóficas y metodológicas que permitieran reforzar de sentido, consistencia y proyección a futuro la labor que desarrollan. Se realizaron 8 talleres con una periodicidad trimestral en los que participaron las siete personas trabajadoras del equipo de calle, incluyendo a la persona responsable de la unidad sin hogar de Bizitegi.
Por otro lado, con el objetivo de recabar información sobre las vivencias, impresiones y miradas que las personas sin hogar han tenido en su relación con los recursos institucionales en general y con la intervención del equipo de calle en particular, se realizaron 10 entrevistas con una muestra de usuarios y usuarias de estos recursos seleccionada en base a las variables de edad, socialización de género y procedencia.
Junto con ello, además de la participación continuada de esos agentes en todas las fases del proceso, otro rasgo que se implementó en este proceso de investigación-acción para dotar a las entidades sociales del carácter de sujeto de investigación y no mero objeto de la misma, es que el grupo de investigación tuvo una composición mixta, que incluía tanto a profesionales de la investigación social como a profesionales de las entidades que trabajan en la temática estudiada.
Por último, como técnicas de devolución y debate público, se organizaron dos jornadas de presentación de los análisis y resultados obtenidos a las diferentes entidades y personas participantes del proceso.
La investigación-acción participativa es un modelo de investigación que basado en la participación continuada de diferentes agentes en el desarrollo del estudio permite que esos agentes (en nuestro caso, las personas sin hogar; las trabajadoras y responsables del equipo de calle; y las entidades que se incorporan al Grupo Amplio de Contraste) realicen un diagnóstico sobre la realidad que viven y protagonizan de diferentes modos. Igualmente se debaten propuestas y líneas de mejora para transformar las acciones y situaciones previas a este proceso de trabajo, completando así un proceso de acción-reflexión-acción que pretende ser una experiencia de fortalecimiento, en nuestro caso fundamentalmente del equipo de calle y de Bizitegi en su conjunto.
Es por eso que en cada uno de los talleres, sesiones de trabajo, entrevistas y actividades realizados durante el proceso con los diferentes agentes, se diseñaron metodologías de diálogo, escucha y participación igualitaria que favorecieran el reconocimiento y la puesta en valor del conocimiento experiencial y vital de cada persona asistente, buscando con ello: a) Visibilizar, reconocer y generar mayor autoconfianza en las capacidades y potencialidades de acción de cada persona; b) Construir colectivamente y democráticamente el conocimiento sobre esa realidad; c) Facilitar el acercamiento de voluntades y la búsqueda negociada de acuerdos para concretar propuestas de mejora.
Se pretende así desarrollar una dinámica de colaboración y trabajo conjunto en la que los participantes son sujetos de conocimiento (y no meros objetos de estudio), de manera que el proceso promueva una mejora de la legitimidad, los recursos y la capacidad organizativa de los grupos y agentes con menor capacidad de incidencia; y genere oportunidades para configurar nuevas alianzas y redes que permitan modificar prácticas, responder a las necesidades identificadas en el proceso, y que las propuestas elaboradas en el mismo puedan materializarse.
Se trata, como decíamos más arriba, de cuidar cómo se desarrolla todo el proceso de construcción de conocimiento para que sea colectivo, multilateral y dé voz a las personas menos escuchadas, de manera que resulte empoderador para las personas y agentes que participan.
En lo que se refiere al primero de los objetivos que guiaron esta investigación, el relacionado con caracterizar de forma precisa el trabajo en calle con personas sin hogar que desarrolla el equipo de Bizitegi, los 8 talleres participativos realizados con el equipo de calle han dado como resultado dos materiales cuya elaboración han centrado una parte importante de los esfuerzos del proceso de análisis.
Por un lado, el documento denominado Metodología común de intervención del equipo de calle de Bizitegi recoge y da cuenta detallada de los ejes que articulan el trabajo en medio abierto; así como, de manera específica, el enfoque, los objetivos y la metodología de cada una de las etapas de la Intervención en Calle con las Personas sin Hogar: desde los contactos iniciales hasta la etapa de desvinculación, pasando por todo el proceso de construcción de una relación de cercanía y acompañamiento que permita reconocer las capacidades de cada persona, para motivarlas o alentarlas atendiendo a la diversidad de circunstancias, deseos y condiciones que cada persona encarna. Todos estos contenidos se basan en el conocimiento experiencial acumulado en el Equipo y en la entidad fundamentalmente en los últimos 10 años de trabajo en calle. El siguiente esquema recoge algunos de los aspectos centrales de la metodología de intervención que desarrolla el Equipo de Bizitegi[2]:

Por otro lado, otro de los resultados vinculado a este objetivo de la investigación es un folleto que resume, de manera sencilla y con propósitos divulgativos, en qué consiste el trabajo del equipo de calle y a través de qué ejes, fases y tareas lo desarrolla; así como algunos de los rasgos filosóficos y procedimentales de esas intervenciones. Este folleto permite dar a conocer, visibilizar y ampliar el conocimiento social sobre el trabajo de calle con personas sin hogar. Sirve además para ajustar expectativas y acordar voluntades tanto en el trabajo comunitario como en el trabajo con las instituciones públicas y las entidades que ofrecen recursos y servicios en este ámbito de intervención social.
Otro de los resultados de este trabajo se deriva de las entrevistas realizadas a las personas en situación de sinhogarismo. Los testimonios recabados y el análisis de los mismos sirvieron para evaluar desde la perspectiva de las personas destinatarias la metodología de intervención en calle del equipo de Bizitegi. Por eso la mayor parte de los talleres con el equipo de calle, y también de las reuniones con el Grupo Amplio de Contraste, se centraron en: a) Sistematizar la práctica cotidiana de intervención del equipo; b) Analizar los testimonios y valoraciones de las personas sin hogar sobre el trabajo del equipo y sobre los recursos disponibles en la ciudad; c) Reflexionar sobre las debilidades y dificultades identificadas, así como las posibilidades de introducir cambios concretos para mejorar la atención.
En primer lugar, tal y como señala la tipología del Observatorio Europeo sobre las Personas sin Hogar, el fenómeno del sinhogarismo incluye una variedad de formas de exclusión residencial que dificultan el conocimiento de la realidad del fenómeno de manera completa. Ni la intervención directa en calle ni los procesos de investigación desarrollados en esta materia llegan a las realidades existentes en fábricas abandonadas, lonjas, viviendas inadecuadas y otras formas de sinhogarismo encubierto o no visible. Se accede, se contacta y se trabaja tan solo con aquellas personas que aceptan ser contactadas, y eso limita la diversidad del fenómeno y un acercamiento más complejo y completo al mismo.
Por otro lado, la intervención social con personas en situación de sinhogarismo no alcanza a desarrollar un trabajo en red con la comunidad, la vecindad, las asociaciones de barrio y los colectivos que realizan actividades de ayuda (recogida de ropa y alimentos, acogida y apoyo, denuncia de desalojos, etc.). Un trabajo en red con esa pluralidad de agentes permitiría ampliar tanto el conocimiento sobre estas realidades como la colaboración y el alcance del trabajo que se desarrolla. La relación con la comunidad es por tanto uno de los ejes de trabajo a reforzar identificado por parte de los diferentes agentes que han participado en este proceso de investigación-acción, especialmente por parte de los y las profesionales del equipo de calle, ya que tanto las entidades del tercer sector como especialmente las administraciones públicas que tienen competencias en este ámbito, en ocasiones, reciben críticas y denuncias por parte de las asociaciones e iniciativas ciudadanas que se solidarizan y denuncian la falta de recursos y el funcionamiento de los mismos, lo cual crea protestas y movilizaciones que no suelen ser bien recibidas por los y las responsables institucionales.
En ese sentido, las entidades del tercer sector que trabajan en la atención a las personas sin hogar se ven muy condicionadas por los requerimientos de las administraciones que las subcontratan. Es por eso que otro de los aspectos identificados en este proceso es la necesidad de establecer por parte de las entidades del tercer sector modelos de relación con la Administración pública más simétricos que permitan cuestionar y abrir a debate las políticas y las prioridades establecidas. Es decir, se ha constatado la necesidad de una mayor autonomía y empoderamiento de las entidades para poder aportar más complejidad sobre el fenómeno y más capacidad de crítica. Esto es, poder expresar desacuerdos y superar autocomplacencias, ya que como decíamos más arriba, la realidad del sinhogarismo afecta a más personas, más unidades convivenciales y más grupos sociales, tanto de personas autóctonas como migradas, de lo que conocemos. Y las políticas vigentes y los recursos que de ellas emanan no alcanzan para atender adecuadamente las necesidades existentes.
En lo que se refiere a la valoración y las limitaciones del trabajo de acompañamiento desarrollado por el equipo de calle de Bizitegi en Bilbao, una de las conclusiones que se desprenden de este proceso de investigación está relacionada con las dificultades para desarrollar un acompañamiento que atienda a la diversidad que cada persona sin hogar encarna en función de condiciones sociales como el género, la discriminación racial, la edad, la diversidad sexual, la diversidad funcional, etc. Aplicar una perspectiva más interseccional de la intervención y el acompañamiento conlleva cierta autorrevisión de las prácticas profesionales y los equipos de trabajo, para poder así identificar prejuicios, supuestos e inercias a cuestionar y deconstruir. Se trata tanto de un cuestionamiento personal como de una continuada reflexión en los equipos, que pasa por una atenta escucha a las personas sin hogar, sus vivencias y sus relatos; y también por entender el desempeño profesional como algo que incluye una revisión de las dinámicas personales y grupales que operan al interior de los propios equipos de trabajo.
En ese sentido, tal y como el propio equipo de calle ha identificado como cuestiones a seguir trabajando de manera colectiva y continuada, un enfoque feminista y antirracista de la atención al sinhogarismo es imprescindible para poder abordar la exclusión social severa de manera más acorde a la diversidad de las realidades vividas por muchas de las personas con las que se trabaja. Por ejemplo, cómo abordar el sinhogarismo de las mujeres y su vulnerabilidad frente a las violencias machistas, o cómo trabajar con los hombres sus comportamientos machistas y racistas, exigen una preparación específica y suponen un desafío profesional continuado.
Otro de los aspectos centrales a abordar en esta investigación ha estado relacionado con la identificación y análisis de los condicionantes que producen cansancio, hastío y abandono en el trabajo de intervención en calle y acompañamiento a situaciones de sin hogar. Lo que se ha constatado en esta investigación es que el trabajo de calle conlleva una exposición personal a episodios y vivencias emocionalmente muy intensas, incluyendo riesgos psico-sociales específicos: impotencia, frustración, trabas burocráticas, agresividad, gestión de las violencias, miedo, etc.
Los orígenes de esos riesgos, presiones y elementos estresantes son diversos, por un lado, las personas que viven exclusión severa viven habitualmente sentires de sufrimiento, inseguridad y miedo; y, en ocasiones, también vergüenza, culpa, soledad, etc. Y acompañar todo eso además de ser muy intenso, exige y desgasta mucho a nivel personal. Por otro lado, en términos generales socialmente delegamos la atención a las personas sin hogar en las personas que trabajan en la atención directa y en el circuito de recursos, servicios y políticas sociales. Este circuito genera diferentes tipos de presiones, requerimientos y estreses: vecinales, institucionales, policiales, jurídicos, laborales, etc.
En definitiva, en el desempeño de la intervención y el acompañamiento, tanto desde arriba como desde abajo, se generan muchas situaciones extremadamente duras y difíciles de gestionar que producen un desgaste personal y profesional importante. Parece imprescindible, por lo tanto, trabajar esas presiones y frustraciones como parte constitutiva de la labor que se desempeña; abordando las incertidumbres y malestares que generan en cada profesional, y construyendo propuestas, herramientas y condiciones de trabajo que puedan mitigarlas, sin abandonarse al fatalismo de darlas por supuestas o inamovibles, ya que ello supone exigir de facto un perfil de profesional que tenga capacidad de aguante y “sirva” para gestionar personal y psicológicamente estas duras condiciones de trabajo.
Lo anterior tiene relación con el hecho de que vivir en la calle es una realidad cruel e inhumana que nos resuena como algo que no debiera suceder, porque degrada la humanidad de la sociedad y de todas las personas que la integramos. Sin embargo, de alguna manera delegamos la mala conciencia, las contradicciones y los miedos que nos genera esta realidad en las personas que trabajan en la atención directa y en el circuito de recursos, servicios y políticas sociales. Y esta delegación genera unas condiciones de trabajo y unos riesgos psico-sociales no suficientemente reconocidos ni trabajados.
Por último, otra de las conclusiones que se desprenden de los análisis realizados con diferentes agentes en los espacios y tiempos de reflexión que ha posibilitado este proceso de investigación-acción, tiene que ver con otras implicaciones del desempeño profesional del trabajo en calle. A saber, la intervención en calle y el acompañamiento consisten en construir vínculo personalizado y tejer relación de cercanía y confianza en condiciones dificultosas, lo cual requiere de mucha energía, intuición, humanidad, honestidad y cierto grado de introspección y autorrevisión personal en los casos en los que esa construcción del vínculo resulta dificultosa. Sin embargo, al mismo tiempo, la intervención en calle precisa también de orientaciones y herramientas técnicas que permitan contrastar, evaluar y sistematizar el trabajo de intervención.
Es decir, se necesita de un complicado equilibrio entre, por un lado, intuición, proximidad humana, empatía, flexibilidad y calidez; y, por otro lado, metodologías y técnicas de trabajo previamente establecidas, protocolizadas y rigurosamente contrastadas. Es decir, estamos hablando de requerimientos y capacidades que tienen cierto grado de antagonismo y fricción entre ellas. La misma que se produce entre, por un lado, concepciones del trabajo y actitudes técnicas, asépticas, burocratizadas y, por ello, en ocasiones frías, rígidas o deshumanizadoras; y, por otro lado, actitudes más comprometidas, voluntaristas, cálidas, flexibles, humanizadoras y, por ello, en ocasiones meramente subjetivas o arbitrarias.
Por eso, para seguir buscando esos complicados equilibrios, queremos terminar diciendo que un enfoque de intervención en calle como el que desarrolla Bizitegi, guiado por el reconocimiento de la dignidad inherente a todas y cada una de las personas y por un acompañamiento que atienda a la diversidad de circunstancias, deseos y condiciones humanas que cada persona encarnamos, seguirá necesitando de permanente revisión y creatividad. En ese sentido, de cara a elaborar propuestas de mejora e innovación de manera continuada, además de investigaciones cuantitativas y cualitativas sobre la realidad del sinhogarismo, son necesarios modelos de investigación participativa que permitan crear espacios de trabajo y reflexión autónomos y al tiempo interconectados, entre la pluralidad de sujetos, agentes y responsables que protagonizan e intervienen en estas realidades.
Albarracín, Diego. Construyendo relaciones. Intervención psicosocial con personas sin hogar. Madrid: Asociación Realidades y Fundación RAIS. 2007.
Avramov, D. Homelessness in the European Union: Social and Legal Context of Housing Exclusion in the 1990s. Fourth Research Report of the European Observatory on Homelessness. edn. Bruselas: FEANTSA. 1995.
Bañuelos, Aitziber. Itinerarios hacia la exclusión social II. Análisis de género e interseccional. Bilbao: Bizitegi. 2021.
Bañuelos, Aitziber. Perspectiva de género e interseccional en la intervención social: impacto de la socialización de género en los procesos de exclusión social grave. Bilbao: Bizitegi. 2022.
Cortina, Adela. Erradicar la pobreza, reducir la desigualdad, Aporofobia, el rechazo al pobre: un desafío para la democracia (Vol. 14, pp.125-141). Barcelona: Paidós. 2017.
FEANTSA. ETHOS – Taking Stock. European Typology of Homelessness and housing exclusion. Eurepean Federation of National Associaciations Working with the Homeless, 2006. Recuperado en mayo 2023: https://www.feantsa.org/en/toolkit/2005/04/01/ethos-typology-on-homelessness-and-housing-exclusion
García Roca, J. Contra la exclusión. Responsabilidad política e iniciativa social. Bilbao: Sal Terrae. 1995.
Gómez, M. El acompañamiento como método de intervención en los procesos de inclusión. Nuevas reflexiones. Pamplona: Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. 2016.
Martinez, Zesar. Investigación-acción participativa: elementos distintivos. Fundación para la investigación social avanzada (IS+D), 2023. https://isdfundacion.org/2023/01/31/investigaccion-accion-participativa-elementos-distintivos/
Pelegrí Viaña, X. El poder en el trabajo social: Una aproximación desde Foucault. Cuadernos de Trabajo Social, 17, 21 – 43. 2005. Recuperado en febrero del 2022, de https://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/article/view/CUTS0404110021A
Sales i Campos, Albert. El delito de ser pobre: Una gestión neoliberal de la marginalidad. Icaria Editorial. 2014.
[1]Participaron con continuidad en el Grupo Amplio de Contraste: técnicas del Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Bilbao; del Servicio Municipal de Urgencias Sociales (SMUS); del Tratamiento Asertivo Comunitario del Servicio de Salud (TAC-Osakidetza); Sociedad Municipal para el ámbito de la vivienda (Surbisa- Ayunt. de Bilbao); Cáritas Diocesanas; Comisión Antisida; y responsables de otras áreas de trabajo de Bizitegi.
[2] El documento completo que recoge la metodología de intervención con personas en situación de sin hogar del Equipo de Intervención de Calle de Bizitegi, elaborado en este proceso de investigación, puede consultarse y descargarse en: https://www.bizitegi.org/publicaciones/estudios-y-publicaciones/
Marina Sánchez-Sierra y Pedro Fuentes
Equipo de Estudios de Cáritas Española
Puedes encontrar a Marina en X (antiguo Twitter)
¿Qué imagen se nos viene a la cabeza cuando pensamos en personas mayores? ¿Es más ventajoso a nivel de integración social ser mayor o ser joven? En el siguiente texto se analizan las características de las personas mayores en España con especial atención a su posición dentro del espacio de la integración/exclusión social.
La definición de persona mayor ha evolucionado gracias a muchas y variadas cuestiones, entre las que cabe destacar de manera inequívoca el acceso y los avances sanitarios, pero son también relevantes los cambios dados en el estilo de vida, así como las condiciones en las que se da nuestra existencia, pues no es lo mismo nacer en un país, familia, barrio, clima… o en otro. Sin embargo, de forma global los avances y transformaciones dados han derivado en una esperanza de vida más larga que con frecuencia desdibuja la idea de ser mayor y su correspondencia con la experiencia de serlo.
El mercado de empleo tiene como principal característica la precarización: contratos a tiempo parcial, personas que trabajan menos horas de las deseadas, bajo nivel de ingresos y trabajadores pobres, dificultad de acceso (sea al primer empleo o no), trayectorias interrumpidas… A esto se suma un precio de la vivienda notablemente alto, poco equiparable al nivel de los sueldos, hablemos de propiedad o de alquiler. E introducimos un tercer elemento, el nivel educativo y las trayectorias profesionales de las personas que acceden a esa categoría de persona mayor. Son tres cuestiones que están cambiando la distancia existente entre la juventud y las personas de más edad: las primeras se ven abocadas a trayectorias vitales sujetas a la improvisación, a experiencias como el coliving (anglicismo para referirse a compartir piso que pretende disfrazar que esta manera de vivir a partir de cierta edad responde a un problema estructural que aboca a personas adultas a una precariedad que les impide vivir solas), a retrasar la edad a la que se tiene el primer hijo o hija, a vivir el presente porque el futuro genera altos niveles de ansiedad por la incertidumbre del qué pasará, y a la búsqueda de experiencias porque no es factible adquirir propiedades. Mientras, las segundas, las mayores, se encuentran -y seguimos generalizando- con viviendas en propiedad ya pagadas, pensiones suficientes para vivir, y un estado de salud que les permite gozar de unos buenos años por delante antes de llegar a esa vejez en la que el cuerpo ya nos limita.
Es decir, la imagen que hubo de persona joven y exitosa como sinónimo de parte del engranaje de la productividad empresarial frente al anciano o anciana sujeta a una pensión mínima que apenas le da para (sobre)vivir, ha quedado obsoleta.
Así lo vemos al mirar los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV en adelante) del INE para 2023. El Gráfico 1 muestra cómo a medida que avanza la edad del grupo poblacional observado, aumenta la renta neta media disponible por persona, alcanzando su máximo entre las personas de 65 y más años.

Se trata de un dato ciertamente positivo para las personas mayores, y que podríamos hacernos pensar, esperanzadas, que a medida que nos hagamos mayores aumentará nuestra renta media. Una mirada más dura, por otro lado, lo que nos muestra es el empobrecimiento de una población que mira a la jubilación propia como una utopía irrealizable.
También hemos de mirar a las diferencias por género. Si la esperanza de vida en España es de 83,1 años, hay una diferencia de 5 años entre hombres y mujeres: este valor es de 80,4 años para ellos, frente al 85,6 de ellas (Esperanza de vida al nacer 2022, INE). Un dato ventajoso para las mujeres… ¿o quizá es más complejo?
Efectivamente, no solo es importante el tiempo que nos queda por delante, sino también la calidad de vida que disfrutemos durante ese tiempo. Y si bien es cierto que a los 65 años la esperanza de vida con buena salud es similar en hombres y mujeres (10,7 y 10,3 respectivamente), el porcentaje de años que esperamos vivir con esa buena salud a lo largo de nuestra vida es notablemente menor entre las mujeres: 44,7% de buena vida para ellas, 56,5% para ellos. Por tanto, de media las mujeres ciertamente vivimos más años, pero en general durante más tiempo vivimos peor en el sentido de que vivimos con limitaciones funcionales y de discapacidad (Mujeres y hombres en España, INE 2022).

En definitiva, las mujeres esperan vivir proporcionalmente menos años en buenas condiciones, algo que se corresponde con cómo se sienten ellas. Si a priori podríamos pensar en una reducción lógica que, efectivamente, ellas viven peor los años que les quedan porque les quedan más años de vejez, los datos nos dicen que no se trata únicamente de esto, pues la diferencia con los hombres en la autopercepción a nivel de salud está presente desde los 15 años (gráfico 2), aunque sí es cierto que la distancia entre hombres y mujeres se va acentuando de forma más notable a partir de los 65 años.

Las condiciones de vida influyen en cuánto vivamos, pero sobre todo en cómo vivimos. Esos cuerpos femeninos más longevos están también sometidos a más pobreza económica. El reparto tradicional de tareas ha conllevado una menor presencia de las mujeres en el mercado laboral, con las consecuencias que ello ha tenido y las dificultades que siguen teniendo para acceder a este y para hacerlo en las mismas condiciones que ellos. El resultado de estas cuestiones de carácter estructural es una tasa de riesgo de pobreza para las personas mayores de 65 años que se sitúa de manera desigual entre hombres y mujeres, con valores del 15,8% para ellos y del 20,3% entre ellas, lo que supone una diferencia porcentual del 25%.

Algo que está en consonancia con la renta media de los hogares según el sexo de la persona de referencia. El siguiente gráfico muestra una visión del cociente de renta anual renta media de los hogares según si este está encabezado por un hombre o por una mujer a lo largo de una década. En él, vemos que las rentas de los hogares con persona de referencia hombre son superiores a las rentas de aquellos hogares donde la persona de referencia es una mujer, algo que ocurre de manera generalizada (línea azul oscuro), pero más acusada entre la población de mayor edad, donde la renta de los hogares encabezados por mujeres de 65 y más años en 2022 suponía el 74% de la renta media de los hogares encabezados hombres de la misma edad. Además, esa mirada longitudinal muestra cómo en la última década en ningún caso llegaron a acercarse las rentas medias de ambos tipos de hogar.

Por tanto, tienen peor vejez las mujeres también por factores de tipo estructural pues, por lo general, presentan en todas las edades tasas más elevadas de pobreza y de exclusión social y, una vez vuelven a la inactividad, cobran pensiones inferiores (Pinazo-Hernandis y Bellegarde, 2018)1 en el culmen de un ciclo de desigualdad que se perpetúa.
A la vez, los roles de género, las sitúan a ellas como cuidadoras (de parejas, ascendentes, descendientes, y de sí mismas) que, con el tiempo y cuando pasan a necesitar ser cuidadas, no es fácil de cambiar, entre otras cosas porque, en cierto modo, pierden una de las principales funciones que culturalmente daban sentido a su vida. Esto, a pesar de la incorporación de la mujer al mercado laboral y de los avances en materia de género, está lejos de ser revertido, tanto de facto como en el imaginario social, a pesar de los innegables avances transitados. En el caso de las mujeres, al cuidado de hijos e hijas se suma más tarde el de nietos y nietas, en ocasiones teniendo que compatibilizarlo con el de padres y madres ya nonagenarios que reciben cuidados de mujeres que han superado la edad de jubilación. Y, en el entre tanto, en algún momento se suma el cuidado de esas parejas con menor esperanza de vida.
Y las tareas de cuidados son complejas y tienen un coste físico y emocional que se nota especialmente en las mujeres y que revierte en esa salud a la que hacíamos mención anteriormente en un círculo ciertamente vicioso y difícil de romper.
A todo esto, se suma la presión estética del cuerpo (propio y de los dependientes a cargo, que no solo deben estar bien cuidados sino también parecerlo) y del hogar, una carga mental que no desaparece con la edad y, en definitiva, un cansancio para el que muchas veces no se vislumbra una pausa, un descanso, la satisfacción del trabajo bien hecho y, sobre todo, terminado.
Para ofrecer una mirada más exhaustiva de las condiciones de vida de las personas mayores vamos a mirar también al concepto de integración social, compuesto de diferentes dimensiones. Los datos de la EINSFOESSA 2021 (Ayala, Laparra y Rodríguez, 2022)2 muestran que los niveles de integración son más elevados entre la población de 65 y más años que entre la población general. De hecho, mientras que el 23,4% de la población española está en situación de exclusión, sea esta moderada o severa, son menos de 1 de cada 10 las personas de 65 y más años en exclusión (9,2%).

Pero las diferentes dimensiones que componen la exclusión también afectan de manera diferenciada según la edad. Así, esa primera ventaja que parecen ofrecer los años, no es tal en todas las dimensiones. Un análisis más detallado nos ofrece algunas diferencias muy claras: las personas mayores tienen notablemente menor exclusión en dos espacios de los que ya venimos hablando, el empleo y la vivienda, que preocupan menos a las personas de más edad porque ya están fuera del mercado de empleo, de un lado, y porque en la mayoría de casos ya tienen solucionada la cuestión habitacional, de otro. Sin embargo, las dimensiones de educación, política, aislamiento y conflicto social son más excluyentes para ellas.

Prestamos atención a la dimensión de la vivienda por su especial relevancia, tanto en el peso que tiene sobre los presupuestos familiares y sus gastos, como por lo que significa para el desarrollo del proyecto vital. Así, los datos del Módulo de Calidad de Vida de la ECV 2023 nos permiten también ver el componente subjetivo de esta cuestión, encontrando que hay más insatisfacción con la vivienda a menor edad de la persona de referencia del hogar. Insatisfacción que se entiende de manera general y que puede referirse a diferentes aspectos: tamaño, precio, lugar donde se encuentra, etc. Es importante reseñar que aún en el grupo que más satisfacción muestra, que es el de 65 y más años, hay más de un 10% de personas que siguen sin encontrar en su casa el lugar que les gustaría.

Tal y como señala el informe Análisis y Perspectivas de 2023, entre 2015 y 2022 el precio de la vivienda ha aumentado un 51%; un 74% en el caso de la vivienda nueva. La misma vivienda que, nueva, en 2015 costaría 100.000€, en las mismas condiciones en el año 2022 tendría un precio de 174.000€3. Cabe pensar, pues, que el precio es uno de los elementos que dificultan el acceso a la vivienda y que, por ende, puede estar produciendo insatisfacción, bien por la imposibilidad de acceso, bien porque las posibilidades de gasto para la vivienda no son suficientes para adquirir una casa que cumpla los requisitos que una familia requiere y/o desea.
El estudio cualitativo sobre la situación de las personas mayores en la provincia de Salamanca realizado por la Cáritas Diocesana de dicha diócesis en 20224 refleja, desde una perspectiva cualitativa, la diferente participación de las personas mayores en actividades socio-culturales. Residentes de zonas rurales indicaban que hay poca oferta para ellos y ellas y, no solo eso, sino que muchas veces se inician actividades, pero estas no mantienen su continuidad en el tiempo. Por su parte, las personas con un menor nivel de ingresos señalaban cómo los precios eran un hándicap para poder participar, incluso aunque fueran simbólicos, cuando sí existían actividades. En definitiva, la búsqueda de rentabilidad es lo que genera que estas actividades terminen por considerarse o ser no sostenibles.
No obstante, es importante señalar algo de lo que comentan en uno de los grupos de discusión llevados a cabo: Llevaba con el cartel de una excursión dos meses y medio, no se me había apuntado nadie, gracias a un patrocinador lo he sacado gratuito, y se han apuntado por eso, porque pagando no iba nadie, y se han apuntado 18, en un autocar de 50 (GD7.3)5. Aquí vemos cómo, por un lado, el hacer la actividad gratuita ha supuesto un incentivo a la participación, pero, a la vez, el nivel de participación sigue siendo bajo. No podemos valorar solo con esta información, pero sí debe hacernos reflexionar. Vivimos en una sociedad que no mira a la vejez desde su potencialidad, sino que más bien la niega –desde la ironía que supone no mirar y, por ende, cuidar el lugar al que llegaremos si tenemos éxito vital a nivel biológico, es decir, si no morimos antes. Por tanto, aunque existen espacios y actividades diseñados solo para la participación de los mayores, cabe preguntarse si se elaboran y piensan desde su propia mirada: ¿qué quieren? ¿qué les motivaría a una mayor participación? ¿contrastan las respuestas a estas preguntas con los modelos de ocio o acompañamiento que se les ofrecen? Y, por último, pero no menos importante: ¿son suficientes?
Y cabe una reflexión adicional: ¿hasta qué punto es necesario que se diseñen y lleven a cabo actividades específicas para personas mayores? ¿No contribuye esto a su aislamiento social, no intra, pero sí intergeneracional? ¿Acaso no cabría pensar en hacer inclusivos espacios generalistas para personas adultas, también? E, incluso, buscar la mezcla intergeneracional que favorezca a personas de diferentes edades, reconociendo así que las personas mayores pueden aportar a quienes son más jóvenes.
En cuanto a la participación política, si miramos el siguiente gráfico vemos en el barómetro de julio de 2024 del CIS que de forma generalizada la probabilidad de voto aumenta a medida que lo hace la edad, si bien en el último grupo etario, 75 o más años, las personas que aseguran que si mañana hubiera elecciones irían a votar desciende. Aun así, su participación seguiría siendo mayor que la de las personas de hasta 54 años. Esto nos habla de la implicación de las personas de más edad en el proceso electoral.

Así lo confirma también el hecho de que la participación electoral es más elevada a medida que aumenta la edad, si bien no hay diferencias significativas a partir de los 55 años. En las elecciones generales de julio de 2023 declaran haber ido a votar más del 85% de las personas de 65 y más años. La abstención, por el contrario, es un fenómeno más extendido entre el electorado de menos de 55 años.

No obstante, no podemos olvidar que la participación política, ir a ejercer el derecho al voto cada cuatro años, no es un indicador en sí mismo de integración política.
La soledad es un problema social cada vez más acuciante que ya ha comenzado a estudiarse entre las personas mayores, aunque no solo. En parte este fenómeno está relacionado con el hecho de vivir sin compañía, lo que ocurre en el caso del 25,3% de personas de 65 y más años según la Encuesta sobre relaciones sociales y afectivas pospandemia (III) del CIS (marzo, 2023).
No obstante, debemos diferenciar entre soledad y aislamiento, siendo la primera una cuestión de carácter subjetivo y, el segundo, una cuestión más fácilmente medible. Esto es, la soledad es el sentimiento y el aislamiento el hecho de no tener contactos sociales para hacer diversas actividades en compañía.
Según Álvarez (1996)6, la soledad alude a un estado psicológico que sucede a consecuencia de pérdidas en el sistema de soporte individual, disminución de la participación de las actividades dentro de la sociedad a la que pertenece y sensación de fracaso en su vida. En el caso de las personas de más edad, la pérdida de relaciones (sistema de soporte individual) puede darse como proceso propio del envejecimiento, a medida que algunas de las personas cercanas van falleciendo, o puede ocurrir que algo a simple vista tan ínfimo como las barreras arquitectónicas en el hogar (la falta de un ascensor, sin ir más lejos) impidan a la persona poder salir al exterior y socializar. Pero también pueden deberse al hecho de vivir lejos de la familia, por ejemplo, o a la sensación de que ante la vulnerabilidad propia no se cuenta con apoyos suficientes para ser cuidado/a, sin olvidarnos de cómo lo digital se ha convertido en un mundo y una sociedad más en la que parece que hay que estar para existir, y que queda lejos a tantas personas mayores.
Un elemento importante es el fallecimiento del cónyuge quien, en última instancia, sigue siendo conviviente y acompañante. A raíz de esto puede presentarse un duelo inhibido o crónico, que según Gramlich (Rodríguez y Castro, 2019:131)7 es común en el anciano y representa la raíz de numerosos síntomas psicológicos y sociales.
En datos, casi el 70% de las personas mayores experimentan sentimientos de soledad de distinta intensidad (Yanguas et al., 2020)8, de los cuales el 14,8% incluso soledad grave o muy grave. Para las mujeres tiene más impacto la soledad emocional, aquella que se siente por falta de apoyos y derivada de sentimientos de abandono o vacío, mientras que para los hombres tiene más peso la soledad social, es decir, aquella más vinculada a la carencia de amistades.
Efectivamente, en el siguiente gráfico vemos cómo al agrupar las respuestas de las personas que dicen sentirse solas siempre o casi siempre por edades, la soledad es notablemente más alta en las personas de más edad.

Es importante, en cualquier caso, no caer en una visión simplista que nos haga pensar que las personas mayores están bien porque sufren menos situaciones de exclusión social. De hecho, que estén comparativamente mejor o peor que la población general al mirar porcentajes no es determinante por sí mismo, pues mientras haya personas, cualesquiera que sean sus características sociodemográficas, en situación de exclusión, no hay un estar bien, o estar mejor, pues seguimos teniendo trabajo por delante como sociedad para lograr integrar a esas partes que están quedando fuera, descuidadas.
Notas:
[1] Pinazo-Hernandis, S. y Bellegarde, M. D. La soledad de las personas mayores. Conceptualización, valoración e intervención. Fundación Pilares, 2018. Disponible en: https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_sosa_soledad_mayores/eu_def/fpilares-estudio05-SoledadPersonasMayores-Web.pdf
2 Ayala, L., Laparra, M. y Rodríguez, G. (coods.). Evolución de la cohesión social y consecuencias de la covid-19 en España. Madrid: Fundación FOESSA y Cáritas Española, 2022.
3 Fundación FOESSA. Análisis y Perspectivas 2023. Ingresos y gastos: Una ecuación que condiciona nuestra calidad de vida. Madrid: Fundación FOESSA y Cáritas Española, 2023. Disponible en: https://www.caritas.es/producto/ingresos-y-gastos-una-ecuacion-que-condiciona-nuestra-calidad-de-vida/
4 y 5 Observatorio de la Realidad de Cáritas Diocesana de Salamanca. La situación de las personas mayores. Salamanca: Cáritas Diocesana de Salamanca, 2022. Disponible en: https://www.caritasalamanca.org/wp-content/uploads/2023/03/INFORME-Mayores-Caritas.pdf
6 Álvarez, E. A. “La amistad en la edad avanzada”. Geriátrika, 12/6, 1996; p.51.
7 Rodríguez, E. y Castro, C. “Soledad y aislamiento, barreras y condicionamientos en el ámbito de las personas mayores en España”, Ehquidad, N12, 2019; págs. 127-154. Disponible en: https://www.proquest.com/openview/4d0bb3ebe15193f24f67efb3f9370f83/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2050632
8 Yanguas, J., M. Pérez-Salanova, M.D. Puga, F. Tarazona, A. Losada, M. Márquez, M. Pedroso y S. Pinazo. El reto de la soledad en las personas mayores. Barcelona: Fundación Bancaria ”la Caixa”, 2020.
Investigador posdoctoral de la UNED y miembro del Grupo de Investigación de Estudios Urbanos (GECU) y del Grupo de Investigación de Estudios sobre Sociedad y Política (GESP)
Puedes encontrar a Álvaro en X (anteriormente Twitter) y en Linkedin
La crisis de la vivienda se ha convertido en un problema estructural de la sociedad española. En este contexto, es necesario establecer un diálogo inclusivo que implique a toda la sociedad en la búsqueda de soluciones sostenibles y equitativas que promuevan la justicia social, el bienestar colectivo y el acceso a un bien esencial en la vida de cualquier ser humano.
Resulta difícil recordar una crisis de vivienda tan aguda como la que enfrentamos en la actualidad. Solo han transcurrido algunos años desde la crisis hipotecaria que hundió a millones de hogares, y ahora nos enfrentamos a una nueva oleada de especulación inmobiliaria que se extiende a nivel global (Madden y Marcuse, 2018). Esta coyuntura plantea desafíos significativos para la estabilidad y cohesión social de las sociedades contemporáneas, ya que la mercantilización de la vivienda, más allá de la transformación de la vivienda en activos económicos, emerge como un vector fundamental de las tendencias de desigualdad, exclusión y segregación residencial de las sociedades contemporáneas.
En España, a pesar de que la Constitución Española de 1978 declara en su Artículo 47 el derecho de todos los españoles al disfrute de una vivienda digna y adecuada, la realidad ha convertido en papel mojado el mandato constitucional, ya que los síntomas de la crisis de la vivienda son cada vez más evidentes en todas partes: la carestía de la vivienda no ha dejado de incrementarse, el sinhogarismo se ha generalizado, los desahucios y ejecuciones hipotecarias han aumentado exponencialmente, la gentrificación y la turistificación se han convertido en fenómenos inherentes a la dinámica de las grandes ciudades y la expansión de la segregación está generando la conformación de territorios cada vez más polarizados y desiguales. Todo ello ha provocado que los problemas de acceso a la vivienda y la inseguridad residencial se sitúen entre las principales preocupaciones de la sociedad española (CIS, 2022), especialmente en las grandes ciudades, ya que los precios, sobre todo en lo concerniente a la vivienda de alquiler, han experimentado un incremento continuo en los últimos años (Observatorio de Vivienda y Suelo, 2022).
El concepto de vivienda digna se utiliza para indicar a aquella vivienda donde los ciudadanos o las familias pueden vivir con seguridad, paz y dignidad (ONU, 1991). El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas considera que una vivienda es digna cuando reúne los siguientes elementos: que sea fija y habitable, de calidad, asequible ―tanto en el precio de la vivienda como en alquiler―, accesible, ubicada en entornos adecuadamente equipados ―empleo, servicios sanitarios, escuelas etc.― y con seguridad jurídica sobre la tenencia. Es decir, nos plantea que es digna cuando cumple unos requisitos mínimos de habitabilidad, accesibilidad y seguridad jurídica. Se puede considerar, por tanto, que una vivienda es digna cuando tiene la superficie, las condiciones ambientales ―calidades, aislamiento térmico y sonoro, etc.― y las instalaciones y los servicios mínimos ―electricidad, agua y gas― que la hacen apta para cumplir su función residencial.
Esta definición debe ser entendida en el marco de lo que es actualmente una vivienda y ha sido conceptualizada, básicamente, en dos dimensiones analíticas. Aguinaga (2015), como muchos otros, la conceptualiza por cómo la utilizamos; por su utilidad o función. Es el “lugar donde las personas tienen cubiertas sus necesidades primarias, como son el descanso, la alimentación y la higiene”. La estructura que llamamos vivienda lo es por la función que cumple, por el uso que necesitamos hacer de ella, por la necesidad social que cubre. Sin embargo, la vivienda en nuestra sociedad es también un producto, una mercancía producida a fin de ser vendida o alquilada a aquel que pueda pagarla y la necesite (Harvey, 2014). Ha adquirido un valor de cambio. Se ha convertido en una propiedad mercantil.
Ambas son dos dimensiones distintas que evolucionan según factores diferentes y que afectan a cómo son las viviendas en cada momento histórico. Pero, en un sistema social cualquiera puede llegar a ser más relevante el valor de uso, y en otros el valor de cambio, a la hora de definir como son las viviendas y quienes las habitan. El proceso de mercantilización de la vivienda supone sistemas sociales en los que se aliena el valor de uso de la vivienda para transformarla en un valor de cambio regido por las dinámicas del mercado. Cuando ello ocurre, una vivienda digna comienza a hacerse difícil de alcanzar para todos. La historia de la vivienda en España en las últimas décadas es la historia de su persistente mercantilización (López y Rodríguez, 2010).
En estas circunstancias, son muchas las personas, las organizaciones e incluso los organismos oficiales que han realizado análisis y estudios sobre el problema de la vivienda que emerge en la sociedad actual y que, aunque ha existido siempre, no alcanzaba los niveles de dramatismo de hoy. No solo por la visibilidad e impacto del gran número de expulsiones y desahucios de personas de sus domicilios, sino por la diversidad de situaciones que se han dado en los casos en los que se ha terminado con el lanzamiento de la vivienda a sus habitantes.
Cuando hablamos del problema de la vivienda en España nos referimos a la enorme dificultad que encuentra una proporción significativa de la población para acceder a una vivienda digna. ¿Cómo se manifiesta está problemática? Sin duda, el desahucio es la representación más explícita de este fenómeno y su elevada prevalencia desde el inicio de la crisis económica de 2008 da cuenta de la enorme gravedad que reviste esta contingencia. Según los datos de Observatori DESC (2020), entre 2008 y 2019 hubo en España más de 600.000 desahucios, sobre una población aproximada de 47 millones de habitantes. Esta tendencia presenta dos fases muy diferenciadas: la primera, de 2008 a 2014, tuvo lugar durante los años de crisis y se concentró en torno a la vivienda en propiedad; por su parte, la segunda fase se inició en 2014 y se caracteriza por la creciente prevalencia del número de lanzamientos derivados del impago de vivienda arrendada (Consejo General del Poder Judicial, 2020). Ello remarca que lo que en principio fue una situación de emergencia habitacional se ha convertido finalmente en un problema social estructural de la sociedad española.
Sin embargo, el conflicto adopta muchas más expresiones y también se encuentra reflejado en la tardía emancipación de los jóvenes españoles, en la elevada proporción de ingresos que conlleva para los trabajadores precarios, en la discriminación residencial de los grupos minoritarios, en la falta de viviendas adaptadas para personas en situación de discapacidad o en el hacinamiento al que se ven empujados los colectivos desfavorecidos (Provivienda, 2023). Todos estos grupos de población padecen una situación de precariedad habitacional, un contexto de inestabilidad vital provocado por los problemas derivados de la falta de recursos para acceder o mantenerse en una vivienda en condiciones dignas.
A pesar de que el perfil sociológico de estas situaciones es diverso y heterogéneo, según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE de 2023, el problema de la vivienda afecta especialmente las personas no propietarias y los hipotecados, especialmente aquellos empleados en trabajos precarios y/o en situación de desempleo. Asimismo, hay que destacar también el fuerte componente de clase y género que caracteriza a estos perfiles, concentrándose principalmente entre las clases populares y en los hogares monoparentales encabezados por una mujer trabajadora que son, entre todos, los que padecen una mayor situación de inestabilidad (Bosch, 2020).
En diciembre de 2019 hubo un brote epidémico de neumonía de origen todavía desconocido en la ciudad de Wuhan, en China. Unas semanas después, las autoridades chinas informaron de que el patógeno causante de esa enfermedad era un nuevo tipo de virus: el coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave o SARS-CoV-2. Este virus provoca una enfermedad infecciosa, denominada COVID-19 por la OMS, que afecta principalmente el sistema respiratorio. Aunque los síntomas de esta patología son habitualmente leves o moderados, el virus también puede producir efectos graves, incluso la muerte, en especial en personas que anteriormente ya padecían alguna enfermedad crónica. La rápida expansión de la enfermedad a nivel mundial provocó que el 11 de marzo de 2020 la OMS categorizara el brote epidémico como pandemia.
En España, el primer caso de la COVID-19 se detectó el 31 de enero de 2020 en La Gomera. La rapidez con la que se sucedieron los contagios, su elevada letalidad ―sobre todo entre las personas mayores― y la falta de conocimiento sobre las vías de propagación hicieron que el Gobierno central decretase, como principal medida para la contención de la enfermedad, un estado de alarma que implantó el confinamiento domiciliario estricto durante tres meses a partir del 14 de marzo de 2020.
La pandemia de la COVID-19 interrumpió la dinámica de crecimiento económico de años anteriores, incitando el inicio de un nuevo período de crisis económica y social que afectó especialmente a las personas mayores, los jóvenes, los inmigrantes y los hogares monoparentales con menores a cargo (Fernández-Carro et al., 2022). En estas circunstancias, el contexto de pandemia visibilizó las insuficientes condiciones residenciales de una parte significativa de la sociedad española (Fundación FOESSA, 2022), especialmente de aquella que habitaba en grandes ciudades (Domínguez et al., 2021). A nivel mundial, los patrones de desigualdad, caracterizados por la falta y dificultad de acceso a los servicios básicos, la pobreza y precariedad laboral y las condiciones de hacinamiento, fueron factores desestabilizadores clave que acentuaron la escala y el impacto de la COVID-19 en el mundo (UN-Habitat, 2020).
La crisis sociosanitaria lleva a repensar el valor de uso de bienes esenciales como el espacio público o la vivienda. Una mayor densidad poblacional, la prevalencia de situaciones de infravivienda y/o hacinamiento, así como una menor disponibilidad y calidad de espacios públicos de proximidad para usos no comerciales, tuvieron un impacto negativo sobre los propios procesos vinculados a la pandemia, pero también sobre la salud física, social y mental de las personas. En este contexto, la pandemia puso de manifiesto la tremenda importancia que supone disponer de una vivienda digna en la que desarrollar la vida. En última instancia, la vivienda aparece como un elemento protector frente a las inseguridades e incertezas de las sociedades contemporáneas, en un mundo globalizado, rápidamente cambiante y crecientemente mercantilizado.
Ante este panorama, es imprescindible, en primer lugar, recuperar y fortalecer una política estructural de vivienda pública. En este sentido, Pareja-Eastaway y Sánchez (2015) señalan que la política de vivienda, entendida como política social ―no con objetivos económicos de crecimiento y de creación de empleo―, ha sido siempre contracíclica: en los momentos de mayor necesidad es cuando menos vivienda pública se ha construido. La precariedad de las políticas de bienestar en el ámbito residencial ha provocado que el gasto público de España en vivienda fuera del 0,45% del PIB en 2022, muy por debajo de los valores registrados por la mayoría de los países de la Unión Europea (Díaz y Marín, 2023).
Es esencial, por tanto, promover y reforzar una política estructural de vivienda pública. Sin embargo, esta medida es, por sí sola, insuficiente. Las políticas de promoción y adquisición de viviendas son lentas y caras, difíciles de sostener con los recursos limitados y precarios del sector público. Cuando se plantea desde determinados espacios que la solución al problema pasa exclusivamente por incrementar el parque público de vivienda, o bien se desconocen los datos reales o bien se ignoran premeditadamente. Tomar como modelo ciudades como Viena o Berlín, donde los ayuntamientos poseen desde hace más de cien años aproximadamente el 20% del parque total de viviendas, es una falacia que distorsiona la comprensión del problema en la España actual, donde en ciudades como Madrid y Barcelona el porcentaje de vivienda pública no alcanza el 1%. La respuesta al desafío de la vivienda requiere soluciones concretas y adecuadas, no discursos superficiales y efectistas que desvían la atención del problema real. Así, si bien es imprescindible impulsar una política estructural de vivienda pública, también es necesario combinar esta política con otras acciones específicas y estructurales para abordar el problema de forma integral.
En primer lugar, es fundamental mantener la vivienda pública exclusivamente para el mercado de alquiler y bajo el control de la Administración, ya que es el medio de acceso más común para los grupos sociales vulnerables. En España, a menudo ha ocurrido lo contrario, y muchas de las viviendas promovidas por las administraciones han terminado siendo vendidas a sus inquilinos y, en algunos casos más graves, a fondos de inversión internacionales. Como resultado, ese parque de viviendas ha pasado al mercado inmobiliario privado y se ha vuelto inaccesible para los grupos económicos más desfavorecidos.
En una situación de escasez de vivienda pública, esa vivienda debe ser destinada fundamentalmente a quienes más lo necesitan en cada momento. Y, probablemente, quién más lo necesita no sea quién más lo vaya a necesitar durante toda su vida. Entonces, la vivienda pública debe tener una cierta rotación, y eso implica que no se debe vender. Preservar la vivienda pública para el mercado de vivienda de alquiler aparece, por tanto, como una primera medida con la que mitigar algunas de las situaciones de exclusión residencial más extremas y acuciantes.
Además, la vivienda pública debe distribuirse equitativamente en las distintas zonas del territorio, a fin de prevenir la posible formación de comunidades marginadas y entornos vulnerables y desfavorecidos. Esta distribución geográfica equitativa no solo contribuye a garantizar el acceso igualitario a oportunidades y servicios, sino que también promueve la diversidad y la integración social. Al evitar la concentración de vivienda pública en áreas específicas, se fomenta un tejido social más cohesionado y se reducen las posibilidades de exclusión y estigmatización de determinadas comunidades. Esta estrategia no solo busca abordar las necesidades inmediatas de vivienda, sino también construir un entorno urbano más inclusivo y sostenible a largo plazo.
Sin embargo, es en el mercado privado de vivienda de segunda mano, tanto de venta como de alquiler, donde se generan las tendencias especulativas y de inflación del mercado inmobiliario y, por ende, es ahí donde hay que actuar con mayor contundencia, desarrollando mecanismos de control que permitan atenuar los procesos negativos que se generan en el mercado. Junto a las medidas estructurales, también se defiende, por ende, la necesidad de implementar algunas medidas concretas que han demostrado ser efectivas en la regulación del mercado inmobiliario en el corto y medio plazo: la regulación del precio de la vivienda en alquiler y las políticas de control y restricción de las viviendas y alojamientos de uso turístico y de alquiler temporal.
Con cada vez más personas con dificultades para pagar sus viviendas, garantizar el acceso a viviendas dignas y asequibles requiere regular el mercado inmobiliario privado. De hecho, ya está parcialmente regulado, como es el caso de las viviendas protegidas que se desarrollan para el mercado de propiedad, pero lo que se propone aquí es extender la regulación también al mercado de alquiler. Algo que ya sucede con otro tipo de bienes que ni siquiera son de primera necesidad, como sí sucede en el caso específico de la vivienda. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas indica que el costo de la vivienda no debería superar el 30% de los ingresos familiares para garantizar una vida digna. Sin embargo, en el caso de hogares que habitan viviendas de alquiler en las grandes ciudades españolas, este porcentaje puede ser mucho mayor que los estándares recomendados por los organismos internacionales.
A excepción de la Ley 11/2020, aprobada en Cataluña, actualmente el mercado de arrendamientos continúa sin ser regulado en España. Aunque la nueva Ley de Vivienda aprobada en 2023 pretende dar pasos adelante en este sentido, los interrogantes sobre los efectos y límites de su aplicación real son aún grandes. Este cambio se ha producido ya en países de nuestro entorno como Portugal, Francia o Alemania, e incluso en algunos estados norteamericanos ―California, Nueva York, etc. ― se han aprobado normativas dirigidas al control de las subidas desmesuradas de los alquileres. Si en el centro de la economía mundial se están habilitando mecanismos para controlar el incremento de los precios de los alquileres, no parece descabellado que medidas similares puedan aplicarse en las áreas más tensionadas contexto español.
La rápida expansión de viviendas y alojamientos de uso turístico en las grandes ciudades, así como su fuerte impacto en los precios de la vivienda en las áreas más afectadas, han desencadenado un importante debate social y político sobre la necesidad de controlar su crecimiento. El Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT) aprobado en Barcelona en 2017 marcó un avance significativo en este sentido. Aunque su impacto real ha sido limitado, ya que se esperaba reducir el número de alojamientos turísticos y esto no ha ocurrido de manera significativa, su aprobación por parte del ayuntamiento evidenció un cambio en la percepción pública sobre los efectos socioeconómicos del turismo masivo. Desde entonces, otros ayuntamientos municipales, como los de Palma de Mallorca, Bilbao, Madrid o Valencia, han implementado medidas restrictivas para abordar el desafío de armonizar los alojamientos turísticos con el avance hacia modelos urbanos más sostenibles e integradores.
En definitiva, el debate surgido en torno a la cuestión residencial es sumamente complejo y el reto es monumental. La amalgama de actores, intereses, demandas y conflictos que giran en torno al fenómeno dan buena cuenta del gran reto que supone regular la cuestión residencial en España. En este contexto, es esencial promover un diálogo inclusivo que involucre a la sociedad en su conjunto, incorporando perspectivas diversas para encontrar soluciones sostenibles y equitativas. La colaboración entre los sectores público y privado, así como la participación activa de la ciudadanía, serán elementos clave para abordar de manera integral este desafío y construir un sistema de vivienda que promueva la justicia social y el bienestar colectivo.
Aguinaga, M.J. Vivienda: de necesidades humanas y de altas finanzas. En A, Lucas, M.D, Cáceres y E., Morales (Eds.), Madrid ante los desafíos sociales actuales: La realidad social de Madrid (pp. 83-110). Madrid: Fragua, 2015.
Bosch, J. La vulneración del derecho de la mujer a la vivienda en España (2008- 2018). XIII International Conference on Virtual City and Territory: Challenges and paradigms of the contemporary city, 2020.
Centro de Investigaciones Sociológicas [CIS] Barómetro de Julio 2023. Estudio nº 3413, 2023. Disponible en https://www.cis.es/documents/d/cis/es3413marpdf
Consejo General del Poder Judicial. Las ejecuciones hipotecarias disminuyeron un 36,5 por ciento en 2019 y, con un total de 17.411, alcanzaron la cifra más baja de los últimos doce años, 2020. Disponible en https://bit.ly/477Ikc1
Díaz, M. y Marín, C. Evolución del gasto público por funciones en España y en la UE (2015-2021). Estudios sobre la Economía Española 2023/10, 2023. Disponible en https://bit.ly/3RrvArq
Domínguez, M., Leal, J. y Barañano, M. Vivienda, transformaciones urbanas y desigualdad socioespacial en las grandes ciudades españolas. Ciudad Y Territorio Estudios Territoriales, 53(M), 5–12, 2021.
Fernández-Carro, C., Seiz, M., García-González, J.M. & Torrado, J.M. Dinámicas demográficas durante la pandemia, de la COVID-19: ¿Qué sabemos dos años después? En A. Blanco, A. Chueca, J.A. López-Ruiz & S. Mora (Eds.) Informe España 2022 (pp. 303–372). Madrid: Universidad Pontificia Comillas, 2022.
Foessa. Evolución de la cohesión social y consecuencias de la COVID-19 en España. Madrid: Fundación Foessa, 2022.
Harvey, D. Diecisiete contradicciones y el fin del capitalismo. Madrid: Traficantes de Sueños, 2014
López, I. y Rodríguez, E. Fin de ciclo. Financiarización, territorio y sociedad de propietarios en la onda larga del capitalismo tardío (1959-2010). Madrid: Traficantes de Sueños, 2010.
Madden, D. J. y Marcuse, P. (2018). En defensa de la vivienda. Madrid: Capitán Swing.
Observatori DESC (2020). L’ evolució dels desnonaments 2008 – 2019: de l’emergència a la consolidació de una crisi habitacional. Disponible en https://bit.ly/47vmgbi
Observatorio de Vivienda y Suelo (2022). Boletín especial. Alquiler residencial, 2022. Ministerio de Fomento. Disponible en https://bit.ly/3R9Ep7O
ONU (1991). El derecho a una vivienda adecuada. Disponible en https://bit.ly/3sxI0UZ
Pareja-Eastaway, M. y Sánchez, M.T. El sistema de vivienda en España y el papel de las políticas: ¿qué falta por resolver?. Cuadernos económicos de ICE, (90), 149-174, 2015.
Provivienda (2023). La casa a cuestas: el problema de la vivienda asequible en España. Disponible en http://bit.ly/3QJaIum
UN-Habitat. Annual Report 2020, 2020. Disponible en https://bit.ly/3QfSfVB
Profesor del departamento de Sociología Aplicada de la UCM. Director del grupo de investigación GISMAT y miembro de Instituto TRANSOC. Universidad Complutense de Madrid
El aumento del precio de los alquileres se ha posicionado como uno de los debates más relevantes en los últimos meses, especialmente a raíz de la aprobación de la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda que, resumiendo, trata de crear un marco normativo que asegure una vivienda digna y asequible para la población española. En complicado contexto residencial, con un aumento desmesurado de los precios de los alquileres en la última década, el presente texto tiene por finalidad determinar el esfuerzo económico medio que los hogares realizan para afrontar los pagos del alquiler, ilustrándolo con la comparativa autonómica, así como a nivel inframunicipal en cuatro ciudades españolas que más han visto encarecerse este tipo de régimen de tenencia.
En los últimos meses los medios de comunicación del estado español se han hecho eco del debate político sobre el problema de la vivienda y, muy especialmente, sobre la relación que las familias españolas tienen con el mercado de la vivienda, especialmente debido al aumento del precio de los alquileres. Según datos del Encuesta de Condiciones de Vida del INE (en adelante, ECV) únicamente puede ahorrar el 26% de los hogares que residen en alquiler y un 18% de los mismos debe pedir dinero prestado, frente al mayor ahorro (46% de los hogares) y menos necesidad de préstamos (4%) de los que son propietarios de la vivienda (INE, 2020); mientras que los datos de la Encuesta de características esenciales de la vivienda (INE), revelan que el 55% de los hogares alquilados tienen ingresos por debajo de 1.500€ mensuales, dato que representa el 30% de los hogares con hipoteca de vivienda (INE, 2021). La vivienda revela entonces las dos caras de una misma moneda: por un lado, la del espacio físico y de socialización, elemento necesario para el denominado buen vivir; y, de manera complementaria y especialmente relevante en este debate, la vivienda como un bien mercantilizado con una elevada rentabilidad en el corto-medio plazo. (Méndez, 2019), lo que genera que, dentro de estas relaciones de los hogares españoles con el mercado inmobiliario del alquiler, hay vencedores y, en mayor medida, vencidos. Este texto trata, en esta línea, de demostrar las diferencias socioespaciales existentes en el esfuerzo económico medio que los hogares realizan para afrontar los pagos del alquiler, ilustrándolo con el ejemplo autonómico e inframunicipal, con la finalidad de recoger el impacto que el problema de los alquileres tiene en las ciudades (Palomera, 2019). La problemática que trata de poner de relieve este artículo, como se señala anteriormente, reside en la tensión que se genera en los hogares a la hora de afrontar los gastos de la vivienda en alquiler, en un contexto de mercado basado en la subida continua de precios y estancamiento de los ingresos de los hogares; lo que determina que el endeudamiento en materia de vivienda supere el 30% del gasto de los hogares que diferentes entidades y autores determinan como frontera natural del gasto del hogar (Echaves, 2017, Rodriguez, 2010) ampliamente superado por los hogares con niveles de renta inferiores.
España, según los datos de la ECV, sigue siendo un país de propietarios en la medida que, en los últimos veinte años, el porcentaje de hogares españoles que tiene una vivienda en propiedad ha pasado del 80 al 75%; mientras que los hogares en régimen de alquiler han sufrido un leve aumento, pasando del 13,5% al 18% en el mismo periodo de tiempo. Este cambio se produce principalmente en el incremento del número de alquileres a precio de mercado, dada la escasa oferta pública de vivienda en general y de alquileres de iniciativa pública en particular. Como muestra de ello, y como se refleja en la figura 1 basada en los datos de Eurostat, nuestro país se sitúa a la cabeza de aquellos sistemas residenciales en los que un mayor número de personas han de dedicar un mayor número de recursos económicos: un 20% de la población española reside en alquiler y dentro de ese colectivo, más del 40% dedica más del 40% de sus ingresos al pago de la renta mensual. Este dato nos demuestra que no solo duplicamos el valor de la media de los países de la UE27, sino que nos situamos muy lejos de modelos de países centroeuropeos como Alemania o Austria con una fuerte presencia de la vivienda en alquiler social y una menor tensión económica en las familias (López y Matea, 2020)
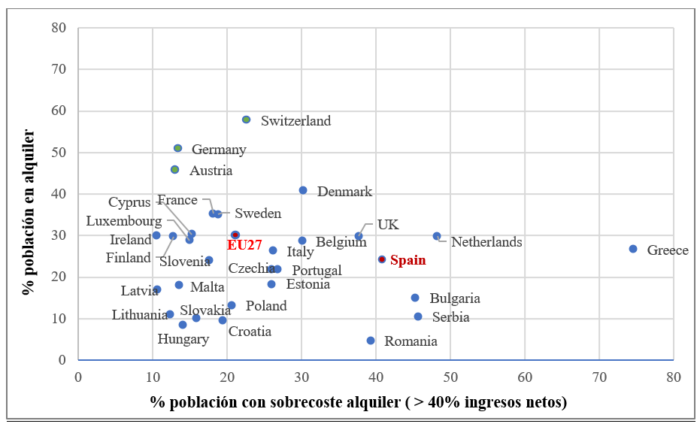
En este contexto de divergencia europea en el que casi la mitad de los arrendatarios españoles dedican más de la mitad de sus ingresos al pago de alquileres, la comparativa autonómica define diversas trayectorias en esta relación entre los hogares y la vivienda, definiendo una amalgama de trayectorias en la elación entre la población que reside en régimen de alquiler, los ingresos de los hogares y, sobre todo, la evolución acelerada de los precios del alquiler.
Esta relación del porcentaje de hogares en régimen de alquiler y el precio medio de los mismos para el año 2021 (ver figura 2) demuestran precisamente el impacto desigual del peso de los alquileres por comunidades, estableciendo un gran grupo conformado por Madrid, Cataluña, Canarias y Baleares que superan en 20% del parque de viviendas bajo este régimen, seguido de cerca por Comunidades como Aragón y Murcia, en los que rondan valores del 15%. Este clúster de comunidades en los que mayor porcentaje de alquileres se da, dista bastante de la realidad de Extremadura, Castilla-La Mancha o Castilla y León, con un porcentaje bajo de alquileres situadas en valores alrededor del 10%. Esta situación del peso desigual de las viviendas en alquiler para cada comunidad autónoma está íntimamente ligada con el precio de la misma, ya que se demuestra que es precisamente en aquellas comunidades donde el peso es mayor, el precio del metro cuadrado medio también es mayor[1], siendo especialmente relevantes los casos, de nuevo, de Madrid (13,5 €/m2), Cataluña (13 €/m2), Illes Balears (11,5 €/m2) y Canarias (9,9 €/m2).
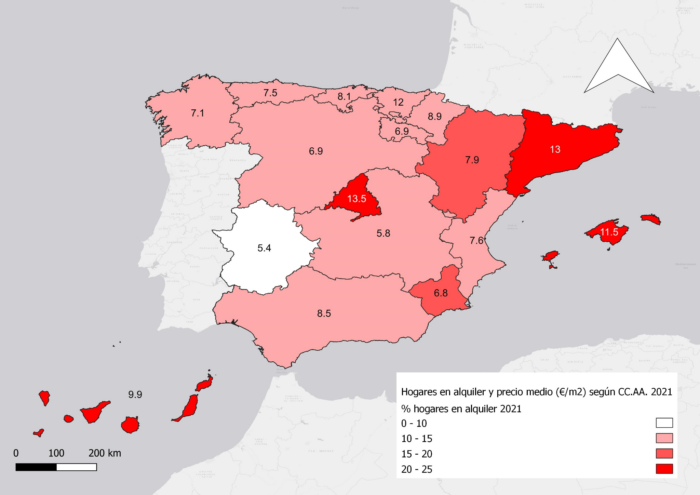
La imagen estática del año 2021 se complementa con la información de la evolución del peso de los hogares en alquiler y precio de los mismos en el periodo 2011-2021; resaltando, más si cabe, la realidad diferenciada de las autonomías españolas. La figura 3 ilustra el desarrollo de ambas variables y permite la comparación de las tendencias con la media del estado español. Este análisis señala un primer grupo que ha crecido en ambas cuestiones desmesuradamente como son la Comunitat Valenciana y las Islas Canarias, principalmente, con un crecimiento relevante de los alquileres y de los precios de manera desmesurada. Un segundo grupo de comunidades representa a aquellas cuyo crecimiento en el número de hogares no se sitúa por encima de la media española, pero sí la evolución de los precios, como son Illes Baleares y Cataluña. Es reseñable el caso de País Vasco, Cantabria y Aragón que ven incrementado el peso de los hogares que residen en alquiler, pero con una contención en el aumento de los precios; y, por último, la existencia de un grupo que ha crecido por debajo de la media en ambas cuestiones y estaría formado por Galicia, Asturias, Castilla y León, y Castilla-La Mancha.

Para concluir este apartado que pretende radiografiar la realidad del mercado del alquiler en las comunidades autónomas españolas, es necesario entender el impacto que tiene sobre los hogares españoles el recibo mensual del alquiler y la distribución de los mismos en base a las horquillas de coste mensual, ya que, como demuestra la figura 4, las diferencias autonómicas son relevantes. En primer lugar, destacan la Comunidad de Madrid, Cataluña, Illes Balears y País Vasco, con una fuerte presencia de hogares que pagan más de 700 euros mensuales de alquiler; siendo especialmente relevante dentro de este grupo, el porcentaje de hogares que destina más de 1.000 euros mensuales en Madrid (17% de los hogares), Cataluña (11%) o Illes Balears (9%).
En la antítesis de estos valores, un amplio grupo de comunidades autónomas agrupan alrededor del 80% de sus hogares en régimen de alquiler en valores inferiores a 700 euros; siendo especialmente relevantes casos como los de Extremadura, con un 30% de los hogares pagando menos de 200 euros al mes de alquiler; Castilla-La Mancha; Castilla y León o Murcia en las que, alrededor del 80% de los hogares alquilados, paga menos de 500 euros al mes. Por último, se deja entrever un grupo intermedio, formado por Canarias, Andalucía o la Comunitat Valenciana, en los cuales se evidencia la existencia de un porcentaje importante de hogares dentro de las horquillas de precios inferiores, pero con presencia relevante a su vez, en las horquillas superiores a 700 euros al mes; efecto que muy probablemente tenga que ver, entre otros motivos, con la presencia de grandes ciudades y el impacto que estas tienen sobre el mercado del alquiler, como veremos a continuación.
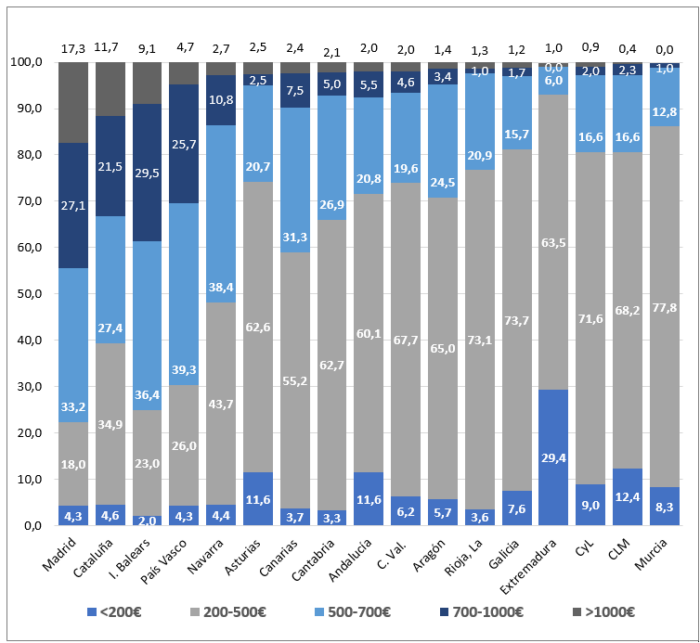
Hasta ahora se ha podido apreciar la heterogeneidad de las situaciones de los hogares que residen en viviendas de alquiler en las distintas comunidades autónomas, entre las cuales se dan situaciones de expansión del mercado del alquiler en virtud al mayor número de hogares residiendo de este modo, así como en términos de explosión, dada la evolución dramática de los precios de los mismos. Como se señalaba en el apartado anterior y de manera necesariamente complementario a este análisis autonómico, se debe emprender aquí un análisis urbano que determine la presión diferenciada que soportan los hogares en las grandes ciudades en materia de vivienda en alquiler por cuestiones como la concentración del empleo y las diversas actividades económicas, la presencia de fondos buitre e inversiones especulativas, la oferta casi inexistente de vivienda pública y especialmente alquileres públicos, etc. (Gil, 2019; López y Matea, 2020) elementos que claramente están relacionados con la arista urbana del poliedro que es la vivienda en España.
Esta evolución de precios y de hogares en régimen de alquiler se presenta de manera notoria en las principales ciudades españolas, determinando el importante impacto que ha sufrido el mercado del alquiler en estas. La figura 5, basada en datos censales y de la ECV para la variable hogares y el índice de precios de Idealista, demuestra el crecimiento desmesurado del precio del metro cuadrado en alquiler en la última década, especialmente en el caso de ciudades como Valencia (87%), Málaga y Palma, con un crecimiento de 75% desde 2011 a 2023; seguidas de Barcelona (56%), Las Palmas de Gran Canaria (45%) y Madrid (39%); cifras nada desdeñables que apuntan a un crecimiento generalizado del precio de los mismos. En términos del valor actual del alquiler, Barcelona (20€/m2) y Madrid (17,7€/m2) y Palma (14,4€/m2) son los municipios cuyos precios son más elevados en 2023 y lo eran a su vez, atendiendo a los datos de diez años atrás.
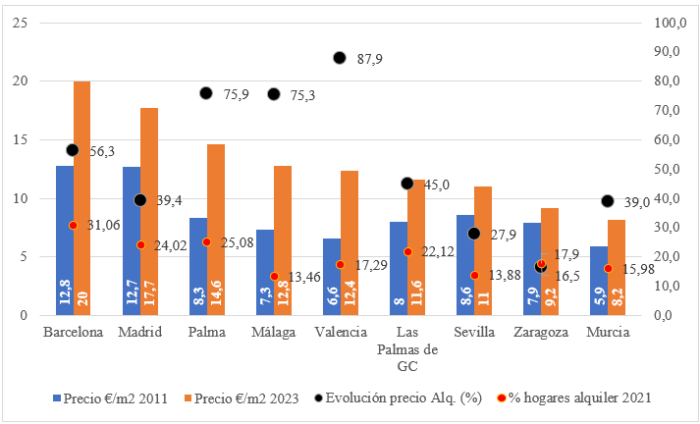
Pero lo realmente curioso es el valor que han desarrollado en ciudades intermedias como son Valencia, Palma o Málaga, cuyo precio unitario es menor, pero el desarrollo en la última década ha sido, cuanto menos, dramático; especialmente en el caso de la capital del Turia, con una subida del 88% entre 2011 y 2023. Y todo ello, como se menciona anteriormente, en un contexto de crecimiento del número de hogares que deciden alquilar una vivienda, con crecimientos del 25% en las tres primeras ciudades citadas por tener el valor del metro cuadrado en alquiler más elevado en 2023. Llegados a este punto y como se resalta en el inicio de este texto, se ha creído oportuno realizar una estimación del impacto que supone el precio del alquiler medio en la economía de los hogares de los diferentes distritos de diferentes ciudades españolas. Con la finalidad de establecer el esfuerzo que deben realizar los hogares para poder afrontar los gastos en materia de alquileres, se ha puesto en relación los ingresos medios netos disponibles de los hogares según los diversos distritos de las cuatro ciudades españolas que tienen el valor medio más elevado de precio de alquiler: Barcelona, Madrid, Palma y Málaga; a través de la creación del valor de un “alquiler tipo anual”[2] para cada uno de los distritos de estos cuatro municipios.
El análisis de los datos agregados de los 47 distritos de las cuatro ciudades analizadas determina la existencia de una correlación negativa (-0.664) entre los niveles de renta de los hogares y el esfuerzo anual en el pago del alquiler, determinando que en aquellos distritos donde el nivel de renta disponible es menor, el esfuerzo de los hogares, medido en porcentaje dedicado al gasto en alquileres, aumenta (ver figura 6). Este hecho es muy interesante de recalcar pues no solamente se da el hecho de una menor renta disponible de los hogares, sino de una subida de precios de los alquileres en todas las áreas de la ciudad. En 31 de los 47 distritos analizados, se supera el límite teórico del 30% de gasto recomendado en vivienda, y en el caso de 8 distritos, se alcanzan valores muy superiores del 40% de los ingresos de las familias.
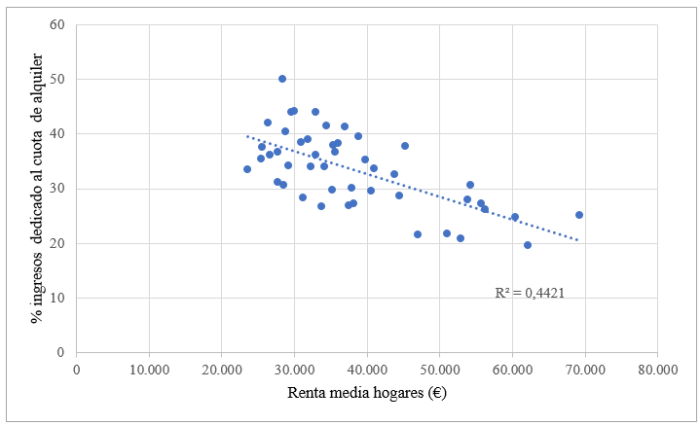
Si se centra la atención en los distritos de los diferentes municipios analizados (figura 7) se observa esta diferenciación del esfuerzo de los hogares en términos espaciales. En el caso de la ciudad de Madrid, es el arco sureste de la ciudad donde se encuentran los distritos que representan un mayor esfuerzo por parte de las familias, principalmente los distritos de Usera y Villaverde junto con el distrito Centro, con valores por encima del 40%. Este esfuerzo en materia de vivienda es menor en la zona del ensanche madrileño (Distritos de Salamanca, Retiro, Chamberí, Chamartín) así como en áreas del norte de la ciudad. En el caso de Barcelona, ciudad con una fuerte presencia de porcentajes cercanos al 40% de dedicación en sus distritos, especialmente en el caso de Ciutat Vella con una estimación del 50% de dedicación de la renta disponible; Sants-Montjuic (38%), Nou Barris y el distrito de Sant Martí (36%). Las zonas de Sarrià (22%) y Les Corts (26%) así como Eixample y Gracia (alrededor del 31%) se sitúan precisamente en los espacios en los que el esfuerzo dedicado a vivienda es menor.
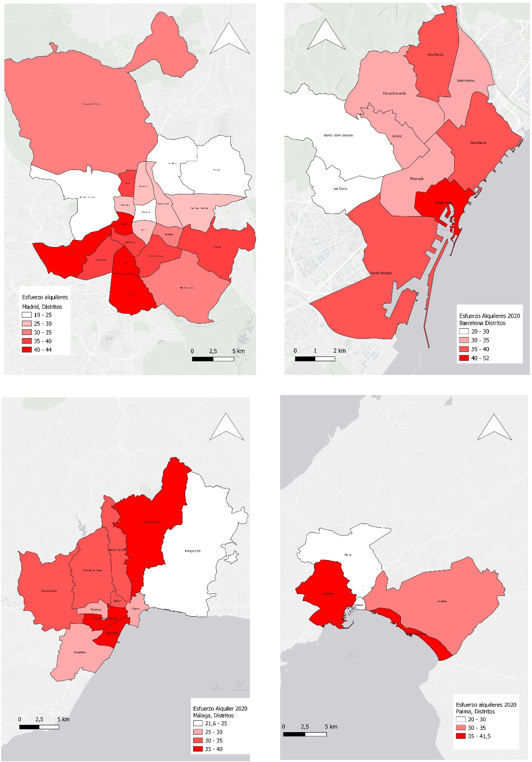
En el caso malagueño, los distritos de Carretera de Cádiz (37,5%), Ciudad jardín (36%) y Cruz del Humilladero (36%) representan los distritos con un mayor esfuerzo en materia de vivienda, seguido de Bailén y Palma Palmilla (ambos con valores alrededor del 34%) Por debajo del 30% se sitúan Teatinos (26%) y el distrito de Málaga Este (21%), espacios en los cuales la relación entre ingresos y precio del alquiler conlleva menor presión. Por último, el caso de la ciudad de Palma, el distrito de Playa de Palma (41%) representa el mayor esfuerzo para los hogares en materia de vivienda, seguidos de los distritos de Poniente (35%) y Levante (34%), mientras que Centro (28%) y, especialmente, Norte (26%) sufren en menor medida la presión del precio elevado del alquiler.
Los datos revelan que nos encontramos en una situación en la que es necesario tomar medidas con respecto a los alquileres y, más aún, dado el modelo actual en el cual el acceso a una vivienda en propiedad se complica, especialmente para el colectivo de jóvenes. El perfil de las personas alquiladas define una menor capacidad de ahorro y mayor necesidad de pedir dinero a fin de mes que las familias con hipoteca (INE, 2020; 2021) y, dentro del marco europeo, casi la mitad de los hogares que viven de alquiler (40%) destina el 40% de sus ingresos al pago mensual, datos muy alejados de la media europea. España es un país de propietarios, bien por adquisición de vivienda, bien por herencia familiar, pero lo que nos concierne aquí se centra en la situación del 20% de los hogares españoles que reside en alquiler y su situación ante un mercado que no deja de aumentar los precios, lo que limita las opciones residenciales en gran medida. El contexto actual está marcado por un mercado que fija precios al alza, con un aumento desmedido en los últimos diez años y que afecta, aunque de manera desigual, a todas las CC.AA. Atendiendo, pues, a la realidad del parque de alquiler español, se observa que en aquellas áreas urbanas en las cuales residen los hogares con menor nivel de ingresos y los centros de las ciudades, se da una mayor dedicación de los ingresos en materia de alquileres, dado a que la subida de los precios de los mismos repercute en todos los distritos analizados, alcanzando en 31 de los 47 distritos analizados valores superiores al 30% como límite teórico de gasto recomendado en vivienda, incluso en el caso de 8 distritos, valores muy superiores del 40% de los ingresos netos de las familias.
Ballesteros, J. y Onrubia, J. (2022) Régimen de tenencia de la vivienda habitual y desigualdad de la renta de los hogares españoles. Estudios sobre la Economía Española 2022/26. FEDEA. https://documentos.fedea.net/pubs/eee/2022/eee2022-26.pdf Consultado el 20 de octubre de 2023
Gil, J. (2019). La subida de los alquileres: ¿falta de oferta o fondos buitre? Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, (148), 85-95. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7258203.pdf Consultado el 7 de octubre de 2023
Idealista (2023) Evolución del precio de la vivienda en alquiler en España https://www.idealista.com/sala-de-prensa/informes-precio-vivienda/alquiler/ Consultado el 12 de octubre de 2023
INE (2020) Encuesta de condiciones de vida. Módulo 2020. Sobreendeudamiento y ahorro https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=7990&capsel=8040 Consultado el 12 de octubre de 2023
INE (2021) Encuesta de Características Esenciales de la Población y las Viviendas. Año 2021. https://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?tpx=56576&L=0 Consultado el 12 de octubre de 2023
López Rodríguez, D., y Matea Rosa, M. D. L. L. (2020). La intervención pública en el mercado del alquiler de vivienda: una revisión de la experiencia internacional. Documentos ocasionales/Banco de España, nº 2002. https://repositorio.bde.es/handle/123456789/10448 Consultado el 27 de octubre de 2023
Méndez Del Valle, R. (2021) Financiarización urbana y burbuja del alquiler en España: tendencias y contrastes en perspectiva multiescalar. Documents d’anàlisi geogràfica, Vol. 67 Núm. 3. p. 441-463. DOI 10.5565/rev/dag.664. https://ddd.uab.cat/record/240225 Consultado el 10 de octubre de 2023
Palomera, J. (2019) De la estafa inmobiliaria a la estafa del alquiler. Barcelona Metrópolis, nº 112. Jul 19. https://www.barcelona.cat/metropolis/es/contenidos/de-la-estafa-hipotecaria-la-estafa-del-alquiler Consultado el 14 de octubre de 2023
Pareja-Eastaway, M., y Sánchez-Martínez, M. T. (2011). El alquiler: una asignatura pendiente de la Política de Vivienda en España. Ciudad y Territorio Estudios Territoriales, 53-70. https://recyt.fecyt.es/index.php/CyTET/article/view/76034 Consultado el 6 de octubre de 2023
Rodríguez, J. (2010b). Demanda de vivienda y esfuerzo económico, en Leal Maldonado, J. (coord.) La Política de vivienda es España. Madrid: Fundación Pablo Iglesias, págs. 38-65.
[1] El modelo de regresión lineal devuelve valores estadísticamente significativos (<0.005) con R2 ajustado de 0.567 y una correlación positiva de 0.771, lo que indica que, a mayor valor medio de los alquileres, mayor porcentaje de hogares en ese régimen de tenencia.
[2] Para la estimación del esfuerzo, se extrae el valor medio de alquileres según distrito y se recrea el valor anual (12 mensualidades) de una vivienda de 80m2 para cada uno de los distritos según datos de Idealista para el mes de junio del año 2020. Este valor, que supone el coste anual en vivienda sin suministros y se pone en relación con los ingresos medios netos disponibles del hogar según distrito extraídos de la ECV; lo que determina el esfuerzo dedicado por los hogares de cada distrito en materia de alquileres.

Marta Lara Rodríguez. Estudiante: Vrije Universiteit Brussel. Master en Integración Europea con especialización en Migración y Medio Ambiente.
Puedes encontrar a Marta en Linkedin.
El acceso a la justicia de las personas migrantes en situación administrativa irregular está limitado debido al enfoque punitivo de la migración en Europa que prioriza la situación administrativa de estas personas frente a su seguridad. Para superar este enfoque, es clave establecer mecanismos de denuncia segura que garanticen los derechos de todas las personas migrantes con independencia de su situación administrativa.
Numerosas organizaciones de la sociedad civil europea que trabajan en la defensa y promoción de los derechos de los migrantes vienen denunciando que el acceso a la justicia para las personas en situación administrativa irregular se ve limitado debido al enfoque punitivo de la migración en Europa. El Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de las personas migrantes afirma que el acceso efectivo a la justicia es el derecho que tiene toda persona de acudir al sistema previsto para la resolución de conflictos… La población migrante sufre frecuentemente discriminación y suele ser víctima de numerosos delitos tanto en esferas públicas como privadas. Sin embargo, estos delitos no suelen ser denunciados (PICUM, 2020). Esta situación se agrava si nos centramos en la población migrante en situación administrativa irregular. Según el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos “Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”. Sin embargo, los Estados tiene la facultad de establecer normas en las que se contemplan los criterios de admisión y expulsión de las personas extranjeras y los requisitos para la concesión las autorizaciones de residencia y trabajo en el país. Encontrarse en una situación administrativa irregular quiere decir que no se cuenta con la autorización para residir y/o trabajar en el país al que se ha migrado y suelen sufrirla las personas migrantes que, debido a la escasez de vías de entrada legales y seguras a los países europeos, en muchas ocasiones se ven en la obligación de optar por otras vías. También se dan casos en los que las personas migrantes llegan al país de destino con las autorizaciones necesarias, pero las pierden quizás debido a una solicitud infructuosa de protección internacional, a la caducidad o a la pérdida de un permiso que depende de un trabajo concreto o de una relación personal (PICUM, 2022).
Las entrevistas con funcionarios policiales y ONG del proyecto de denuncias seguras del Centro de Migración, Política y Sociedad (COMPAS) de la Universidad de Oxford, revelaron que las personas inmigrantes en situación administrativa irregular tienden a ser víctimas, en particular, de robos, abusos sexuales, agresiones violentas, atracos, fraudes, chantaje, acoso y pequeños delitos. Sin embargo, este grupo es más reacio a denunciar, debido al miedo a revelar su situación irregular y a ser expulsados, lo que sugiere inevitablemente un gran riesgo de infra denuncia de los delitos. De esta manera, al tener limitado el acceso a la justicia y el recurso a la protección y el apoyo, las personas en situación administrativa irregular se exponen a un mayor riesgo de ser víctimas de delitos. Además, los autores de los abusos, la explotación, la violación de derechos y la violencia no son juzgados quedando estos delitos en total impunidad.
Como se ha destacado al inicio del artículo, una de las causas principales de la limitación del acceso a la justicia para las personas migrantes en situación administrativa irregular es el enfoque punitivo de la legislación europea sobre la inmigración.
Uno de los rasgos que han caracterizado la política comunitaria en materia migratoria es el hecho de que esta ha constituido uno de los puntos de resistencia en el que se ha manifestado en gran medida la tendencia de los Estados a defender su propia soberanía. Por consiguiente, la radicalización de los posicionamientos políticos contra la migración de algunos países ha llevado a la creación de varios bloques de países con orientaciones diferentes, los dos más notorios son el bloque de países frontera como España, Italia, Grecia y Malta, que son los primeros receptores de inmigrantes y el bloque de países como Hungría, Polonia y Austria que son contrarios a cualquier mínima apertura. Esta situación impide avanzar hacia una política migratoria común centrada en la corresponsabilidad entre los países europeos y en la apertura de vías de entrada seguras para las personas que se ven forzadas a migrar de sus países (Regi, n.d).
Actualmente, el foco de la política europea común en migración está en las negociaciones del Pacto Europeo de Migración y Asilo presentado por la Comisión el 23 de septiembre de 2020. A grandes rasgos, este recoge 4 propuestas legislativas: la primera, se basa en una propuesta de reglamento que introduce el control de personas nacionales de terceros países en las fronteras exteriores y un mecanismo de control de fronteras independiente; la segunda, consiste en la propuesta de reforma del reglamento por el que se establece un procedimiento común de protección internacional; la tercera, se basaba en la propuesta de reforma del Reglamento de Dublín (cuyo propósito es determinar qué Estado es responsable de examinar una solicitud de asilo y asegurar que todas las solicitudes son objeto de una evaluación justa en un Estado miembro); y la cuarta es la propuesta de reforma del establecimiento del sistema europeo de comparación de impresiones dactilares de las personas solicitantes de asilo (La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, 2021).
Diversas organizaciones de la sociedad civil denuncian que, aunque dicho Pacto se presenta como un nuevo comienzo, en realidad, está concebido para elevar los muros y reforzar las vallas. En lugar de ofrecer un nuevo enfoque para facilitar que las personas migrantes y refugiadas lleguen a un lugar seguro, parece ser un intento de cambiarle el nombre al sistema que lleva años existiendo y causando terribles consecuencias para las vidas y los derechos de las personas migrantes y refugiadas. Además, las vías legales y seguras consideradas en el Pacto siguen teniendo un alcance muy limitado, este propone un conjunto de procedimientos cuya finalidad es la de bloquear el acceso de las personas extranjeras a los países europeos y agilizar la devolución o expulsión de aquellas que consiguen llegar a sus fronteras (La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, 2021).
Por lo tanto, el contexto actual de la política migratoria europea se resume en que no existe una política comunitaria real y como consecuencia de ello no se consigue adoptar medidas comunes en cuanto a la protección de los derechos humanos de las personas migrantes. Este contexto se lo pone muy difícil a las víctimas que se encuentran en situación administrativa irregular, ya que, en vistas de esta situación, este grupo no acuden a denunciar por el miedo a ser deportados. Asimismo, este enfoque punitivo restringe el acceso a la justicia de la población migrante que no cuenta con autorizaciones de residencia y trabajo al priorizar su situación administrativa sobre su posición de víctima de un delito. La orientación punitiva de la Unión Europea frente a las personas que se ven obligadas a llegar a los países europeos sin las autorizaciones necesarias permite que se normalice la incapacidad de los Estados para reconocer, investigar y remediar los abusos cometidos contra estas personas (COMPAS, 2019).
Es necesario destacar que, en este contexto, el Derecho Internacional de los derechos humanos aboga por una gobernanza de las migraciones que respete proteja y garantice los derechos de las personas migrantes. La misma Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000) considera los conceptos de acceso a la justicia y tutela judicial un derecho fundamental (Naciones Unidas, 2018). Consecuentemente, los Estados europeos se enfrentan al complejo desafío de lograr una gobernanza de las migraciones que respete, proteja y garantice los derechos de las personas migrantes en virtud del Derecho Internacional de los derechos humanos.
En este sentido, la Unión Europea cuenta con medidas de protección a las víctimas de delitos que se encuentran en situación administrativa irregular. La principal referencia de estas medidas es la Directiva 2021/29 del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos. La Directiva prioriza claramente su seguridad y protección por encima de las medidas de control basadas en los permisos de residencia. Aunque no garantiza una solución relativa a su situación legal, la Directiva reconoce que las víctimas que no son nacionales corren un riesgo de daño particularmente elevado y, por lo tanto, podrían necesitar apoyo especializado y protección legal. Además, establece el derecho de todas las víctimas a acceder a servicios de apoyo gratuitos y confidenciales, incluso si optan por no presentar una denuncia penal. (PICUM, 2021) En el artículo 1.1, de manera expresa se dispone lo siguiente:
Los Estados miembros velarán por que se reconozca a las víctimas su condición como tales y porque sean tratadas de manera respetuosa y sensible, individualizada, profesional y no discriminatoria, en todos sus contactos con servicios de apoyo a las víctimas o de justicia reparadora, o con cualquier autoridad competente que actúe en el contexto de un procedimiento penal. Los derechos establecidos en la presente Directiva se aplicarán a las víctimas de manera no discriminatoria, también en relación con su estatuto de residencia (Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo)
De esta manera, la Directiva incluye específicamente a las víctimas en situación administrativa irregular considerando que estas se encuentran en una posición aún más vulnerable y también señala que se deben adoptar las medidas necesarias para garantizar que los derechos establecidos no estén condicionados a la situación administrativa y residencia de la víctima:
Los Estados miembros deben tomar las medidas necesarias para que los derechos establecidos en la presente Directiva no se condicionen al estatuto de residencia de la víctima en su territorio o a la ciudadanía o nacionalidad de la víctima (Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo)
Entre los derechos reconocidos a las víctimas en esta Directiva destacan: el Derecho a entender y a ser entendido, el Derecho a recibir información desde el primer contacto con una autoridad competente, el Derecho a traducción e interpretación, el Derecho de acceso a los servicios de apoyo a las víctimas, el Derecho a ser oído en el proceso penal, el Derecho a garantías en el contexto de los servicios de justicia reparadora, el Derecho a justicia gratuita, el Derecho a la protección, el Derecho a la protección de la intimidad… Todos ellos deberán ser incorporados por los Estados miembros en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva. Además, se presta especial atención al riesgo de victimización secundaria o reiterada y de intimidación y represalias y se específica que las víctimas han de recibir apoyo adecuado para facilitar su recuperación.
De esta forma, desde la Unión Europea se ha tratado de dar respuesta al problema al que se enfrentan las personas en situación administrativa irregular, no obstante, trasladar esta política a la práctica y lograr una seguridad y justicia legítimas para las víctimas en situación irregular es muy complejo, al depender de la voluntad política de los Estados.
Para llegar a superar el enfoque punitivo de la política migratoria europea y garantizar los derechos de todas las personas migrantes con independencia de su situación administrativa, es necesario establecer mecanismos de denuncia segura que, independientemente de la situación administrativa de las víctimas, priorizan su justicia y seguridad (PICUM, 2021). La denuncia segura tiene como principal finalidad permitir el acceso a la justicia a las personas migrantes en situación administrativa irregular, para así disminuir los niveles de infradenuncia de delitos que se da entre este grupo social y garantizar sus derechos. Los tres fundamentos de la denuncia segura son los siguientes:
Estos objetivos se pretenden alcanzar a través de unos mecanismos que dan prioridad a la justicia, la seguridad y la protección de las víctimas en situación de inseguridad (Smith, 2021). Los mecanismos de denuncia segura son diversos y pueden ser implementados de diferentes formas según el contexto, la disposición o la organización de cada país o región. Por un lado, podemos encontrar diferentes formas de exención de la aplicación de la ley de inmigración concedida por la legislación nacional a víctimas de determinados delitos. Estas medidas suelen aplicarse mediante la expedición de visados especiales o permisos de residencia, o a través de la suspensión de los procedimientos de ejecución de la ley de inmigración para las víctimas que reúnen los requisitos. Sin embargo, estas medidas suelen funcionar en casos aislados y como excepciones a las normas ordinarias que, de otro modo, no protegerían a las víctimas de la expulsión. Por otro lado, los cortafuegos son medidas que separan estrictamente las actividades de control de la inmigración, de la prestación de servicios públicos, la justicia penal o la aplicación de la legislación laboral, para garantizar que las personas migrantes en situación administrativa irregular no se vean disuadidas de acceder a los servicios esenciales o de denunciar los delitos (COMPAS, 2019). Estas medidas pretenden impedir que la policía local y los proveedores de servicios compartan información sobre la situación migratoria de estas personas con las autoridades de inmigración cuando prestan servicios esenciales. Su objetivo es garantizar la protección de las esferas de los «servicios sociales» de la interacción con u obligaciones con las autoridades de inmigración y policiales en lo que respecta a identificar, documentar o informar sobre la situación de la inmigración (Timmerman, R. I., Leerkes, A., Staring, R, 2019). Por lo tanto, las tres reglas sobre las que se fundamenta la protección a través de cortafuegos son: no preguntar, no decir y no aplicar. De esta manera un cortafuegos en la justicia garantiza que todos los casos se investiguen adecuadamente y que la policía pueda hacer su trabajo eficazmente garantizando la seguridad de las comunidades (PICUM, 2022).
Como hemos destacado previamente, trasladar esta teoría a la práctica y lograr una seguridad y justicia legítimas para las víctimas en situación irregular es muy complejo A pesar del despliegue normativo de la Unión Europea relativo a la protección de las víctimas en situación administrativa irregular, en la mayoría de los países europeos, las leyes y reglamentaciones en materia de inmigración a menudo restringen considerablemente el acceso de las personas migrantes a los recursos y vías de reparación efectivos, lo que limita su acceso a la justicia y favorece que los autores de los abusos, la explotación, la violación de derechos y la violencia de que son objeto disfruten a menudo de impunidad en la práctica (Red Acoge, Andalucía Acoge y Cepaim, 2022). Por lo tanto, uno de los obstáculos con el que se encuentra la Unión Europea para implementar mecanismo de denuncia segura en sus Estados miembros es la orientación de su propia política migratoria.
Como se ha expuesto anteriormente, la legislación europea en materia migratoria está centrada en el cierre de frontera y criminaliza, obligando a las personas migrantes a llegar a los países europeos de manera irregular. Asimismo, las políticas migratorias y las prácticas llevadas a cabo por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de los Estados priorizan la situación administrativa de la persona frente a su condición de víctima, lo que se convierte en otro obstáculo para la puesta en práctica de mecanismos de denuncia segura (Red Acoge, Andalucía Acoge y Cepaim, 2022).
Además, existen otros ejemplos donde se observa claramente esta contradicción existente en el seno de legislativo de la Unión Europea. En virtud de la Directiva de Retorno de la Unión Europea, los Estados miembros están obligados a emitir una decisión de retorno a todas las personas de fuera de la UE que no estén legalmente autorizados a estar en su territorio, y a hacer cumplir esa decisión expulsando a la persona en cuestión. Podría decirse que esta obligación de retorno impide a los Estados miembros limitar a sus autoridades nacionales la emisión de decisiones de retorno a los inmigrantes irregulares (detectados). Sin embargo, la Directiva de Retorno establece algunas excepciones para las víctimas de la trata de seres humanos. No está claro si la Directiva permite o no la no ejecución genérica de una decisión de retorno en situaciones en las que un migrante irregular es víctima de un delito, pero como se ha expuesto en el marco normativo europeo la Directiva sí abre las puertas a una posible regularización a las víctimas de delitos por razones humanitarias o de otro tipo (Timmerman, R et al., 2020: 427-455).
Por lo tanto, la prevalencia de la situación administrativa de la persona frente a su condición de víctima y el choque legislativo entre la orientación punitiva de la migración y la Directiva de Víctimas analizada previamente, la cual sí que constituye una protección para las víctimas de delitos en situación administrativa irregular son los principales obstáculos que presenta la Unión Europea para la implementación de mecanismos de denuncia segura en sus Estados miembros.
Como conclusión, garantizar el acceso a la tutela judicial efectiva de las personas en situación administrativa irregular pasa por superar el enfoque punitivo de la política migratoria europea y avanzar en la apertura de vías legales, seguras y efectivas de entrada a los países europeos. Asimismo, es necesario implementar medidas vinculantes que protejan los derechos de las personas migrantes independientemente de su situación administrativa.
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Diario Oficial de las Comunidades. Niza: 2000.
Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo. Disponible en: https://www.boe.es/doue/2012/315/L00057-00073.pdf
La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo (2021): Propuestas de la sociedad civil al nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. Disponible en: https://coordinadoraongd.org/wp-content/uploads/2021/10/Pacto_Europeo_de_Migraciones_y_Asilo_Propuestas_de_la_sociedad_civil.pdf
Naciones Unidas (2018): Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes. Disponible en: https://www.ohchr.org/es/documents/thematic-reports/a77189-report-special-rapporteur-human-rights-migrants
Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados, PICUM (2022): Firewall ¿Por qué un firewall? Disponible en: https://picum.org/es/firewall-3/
Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados, PICUM (2021): Prever el daño, promover derechos: conseguir seguridad, protección y justicia para personas con un permiso de residencia y trabajo restringido en la UE, Bruselas.
Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados, PICUM (2020): Resumen Ejecutivo ¿Justicia insegura? Permisos de residencia para víctimas de delitos en Europa, Bruselas.
RedAcoge, Andalucía Acoge y Cepaim (2022): MIGRACIÓN Y DENUNCIA SEGURA. Experiencias europeas y retos para el desarrollo de mecanismos de denuncia segura para víctimas de delitos en situación administrativa irregular en España. PICUM.
Regi, J (n.d.) “Las políticas de migración y asilo en la Unión Europea y sus problemas de aplicación en los Estados miembros”, Revista de Estudios en Seguridad Internacional, Vol. 6, No. 1, 2020 pp. 57-77. Disponible en: https://seguridadinternacional.es/resi/html/las-politicas-de-migracion-y-asilo-en-la-union-europea-y-sus-problemas-de-aplicacion-en-los-estados-miembros/
Smith, A (2021): “Migration and Safe Reporting: Overview of Policies & Practices in the EU”. Jornada sobre Denuncia Segura. Celebrada el 29 de Septiembre 2021. PICUM.
The University of Oxford’s Centre on Migration, Policy and Society (COMPAS) (2019): Safe reporting of crime for victims and witnesses with irregular migration status in the United States and Europe, Research highlights and learnings for the EU Victims Strategy. Disponible en: https://www.compas.ox.ac.uk/wp-content/uploads/Safe-reporting-project-Research-Highlights-and-Learnings-for-the-EU-Victims-Strategy-Final.pdf
Timmerman, R. I., Leerkes, A., Staring, R, (2019): Safe Reporting of Crime for Victims and Witnesses with Irregular Migration Status in the Netherlands. The University of Oxford’s Centre on Migration, Policy and Society (COMPAS). Disponible en: https://www.compas.ox.ac.uk/wp-content/uploads/SR19-Netherlands-country-report.pdf
Timmerman, R. I., Leerkes, A., Staring, R., and Delvino, N. ‘Free In, Free Out’: Exploring Dutch Firewall Protections for Irregular Migrant Victims of Crime. European Journal of Migration and Law Vol.22(3), 2020; pp. 427-455, Disponible en: https://doi-org.proxy.library.uu.nl/10.1163/15718166-12340082
Alberto Martínez Serrano. Psicólogo. Centro de Acogida para Persona sin Hogar de Cáritas Interparroquial de Elche.
Paco Pardo García. Psicólogo. Programa Acogida y Acompañamiento de Cáritas Diocesana de Girona.
Ambos autores forman parte de Grupo Confederal de Salud Mental y Emocional de Cáritas.
Puedes encontrar a Paco Pardo en Twitter.
La edad, el sexo o las condiciones físicas y genéticas, no son los únicos factores que pueden condicionar o impactar en nuestra salud mental. Nuestros estilos de vida, el tipo de red social y comunitaria, las condiciones de vida y trabajo o las condiciones socioeconómicas, culturales y medioambientales de un país, pueden tener un papel muy relevante en el malestar psicológico de las personas, haciendo que en algunos casos se llegue a un trastorno mental y/o emocional, mostrando la fragilidad humana en estado puro.
Actualmente si alguien presenta algún tipo de manifestación psicopatológica, la sociedad ofrece, siguiendo los planteamientos ideológicos dominantes, una solución individual a un problema que resulta colectivo: enviamos al psicólogo o al psiquiatra a la persona, porque el problema lo tiene el individuo. Deformamos aquella afirmación de Ortega y Gasset de: Yo soy yo y mis circunstancias. Subrayamos el yo y nos olvidamos de las circunstancias. Sin embargo, bien podríamos aseverar que es en las circunstancias donde hallamos los determinantes sociales que están en el origen de la neurosis individual.
En el siguiente artículo pretendemos poner en valor la importancia del contexto que rodea a la persona como posible potenciador de problemáticas de salud mental y emocional. La carencia o ausencia de necesidades básicas para el ser humano, puede perfectamente derivar a toda una serie de dificultades psicológicas que condicionen el proyecto de vida de una persona o de una sociedad en general.
Javier Padilla y Marta Carmona en su libro MALESTAMOS, Cuando estar mal es un problema colectivo, nos avisan que:Estamos mal, porque mal y porque estamos, porque la existencia de unas condiciones estructurales, sociales y políticas deja una impronta sobre nuestras biografías que hace que esto no sea una cosa que me pasa aislada del contexto, sino que el contexto forma parte no solo de las causas sino del problema en sí mismo. [1]
A continuación, presentamos tres apartados que exploran el papel generador de malestar psicológico de los determinantes sociales de la salud, haciendo hincapié en la importancia de no individualizar el problema cuando este es colectivo y tiene solución colectiva.
La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. OMS (Organización Mundial de la Salud)[2].
En el año 1974, Marc Lalonde, ministro de Salud del Gobierno Canadiense, irrumpe con un nuevo paradigma que revolucionará la idea que se tenía del concepto de salud y que a día de hoy continúa vigente. Lalonde presentará en un informe que llevaba por título: A new perspective on the health of the canadians-a working document [3] ,que sería conocido como el Informe Lalonde, un modelo de salud pública explicativo de los determinantes sociales de la salud, en el cual, por primera vez, se reconoce que factores como el estilo de vida, el ambiente tanto individual como social en un sentido más amplio, junto a los factores biológicos y de organización social, determinan nuestro estado de salud o mejor dicho tienen un impacto en el origen de vulnerabilidades tanto físicas como psicológicas.
Se dice que la innovación tiene como característica principal hacer un bien a la humanidad, aportar un cambio significativo en la vida de las personas, ayudar a prosperar, probablemente Lalonde, en esa década de los 70 no se imaginaría el gran impacto que tendría esa visión global de la salud, y que, como vamos a comentar a continuación, tendría una evolución y un estudio constante de mejora.
El nuevo modelo obligaba a comprender la salud desde una mirada más global, en el que la ausencia de enfermedad ya no era únicamente lo importante para determinar si una persona presentaba un buen estado de salud, nuestro estilo de vida, el número de amistades y amigos que teníamos o el barrio en el que nuestro proyecto de vida se había desarrollado entre otros determinantes, empezaban a formar parte de eso que llamamos estado global de salud. No es baladí que esa nueva perspectiva sobre la salud tuviera un fuerte impacto en la sociedad, pero debieron pasar años como a continuación describiremos, en los que finalmente la OMS, adoptará esta nueva idea, esta nueva mirada de la salud.
Años antes que la OMS definiera los determinantes sociales de la salud (DSS) como las circunstancias en que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen, incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana, otros investigadores iniciaban sus estudios y aportaciones a esta nueva visión.
En los años 90, Dahlgren y Whitehead introducen su modelo que, a la luz del concepto de Lalonde, abre las puertas a entender cómo las inequidades en salud son el resultado de las interacciones entre distintos niveles de condiciones causales, el que corresponde al individuo y la comunidad donde vive, hasta el nivel de condiciones generales, socioeconómicas, culturales y medioambientales[4].
No sólo lo biológico o lo individual, la carencia de una red social y comunitaria, los estragos del desempleo precario, la falta de unos servicios de agua o sanitarios o el sistema político establecido y su organización, pueden y determinan la salud de sus ciudadanos. Este modelo ya nos muestra el camino hacia una lucha de derechos para la persona: el derecho a un trabajo digno, a unos servicios sanitarios adecuados, a una vivienda digna, a no estar sólo y verse arropado por el barrio, por la comunidad, el derecho a vivir con dignidad entre otras peticiones de derecho con una fuerte connotación colectiva y comunitaria.
A partir de 1998, se incorpora a estos estudios el modelo de Diderichsen, un modelo de estratificación social y producción de enfermedades. En este modelo, la manera como se organiza la sociedad crea un gradiente de estratificación social y asigna a las personas una posición social. Es esa posición social la que determinará las oportunidades de salud que tenga una persona a lo largo de su vida.
Siguiendo con los diferentes modelos que van surgiendo influenciados para el nuevo paradigma que en 1974 presenta el Informe Lalonde, se haya también el modelo de Brunner, Marmot y Wilkinson que da énfasis a las influencias a lo largo de la vida. Este modelo vincula la estructura social con la salud y la enfermedad a través de vías materiales, psicosociales y conductuales.
Pero llegamos al año 2005 en el que finalmente la Organización Mundial de la Salud, crea la comisión DSS (Determinantes Sociales de la Salud). Será concretamente en la 62ª Asamblea Mundial de la Salud del 16 de marzo de 2009, cuando se hace oficial la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud. En el punto 2 del Informe de Secretaría[5] se puede leer el siguiente anunciado que marcará a partir de ese momento el trabajo de la comisión:
A partir de 2009 la OMS proyecta un marco conceptual de los Determinantes Sociales de la Salud[6]:
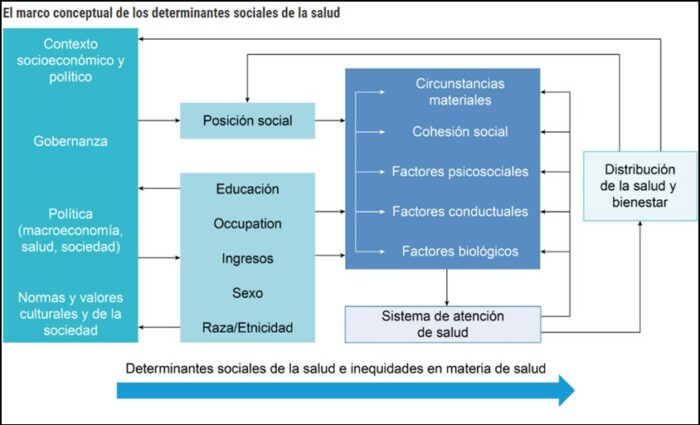
En este modelo la OMS dejará claro que el derecho a la salud no va a depender únicamente de factores individuales; las políticas sociales, el modelo de gobernanza, la política económica, lo cultural, lo social, pasan a jugar un papel esencial en la salud de las personas y cómo estas lo viven. La lucha individual pasa a ser colectiva.
Los determinantes sociales de la salud van a tener un papel muy relevante en el origen del malestar psicológico que viven nuestras sociedades. A la salud física le sigue la salud mental, término que muchas veces asusta, estigmatiza y también aleja a las personas de las verdaderas causas por las cuales sufrimos psíquicamente. Los diferentes modelos que hemos detallado anteriormente nos muestran cómo las desigualdades sociales que conforman la estructura social, determinan nuestro bienestar, nuestra salud global.
Queremos afirmar que el sufrimiento psíquico tiene que ver con las condiciones de vida, pero allá donde no nos sentimos capaces de cambiar las condiciones de vida aparece el determinismo biológico. Con la dopamina y la serotonina hemos topado. Como siempre[7].
Teniendo en cuenta el marco teórico de los determinantes sociales de la salud consideramos necesario recuperar una psicología contextual-crítica que analice las influencias socio-políticas del sufrimiento psíquico, con especial énfasis en el modo en que la infraestructura económica origina construcciones ideológicas favorables al engranaje y supervivencia del propio sistema, pero en detrimento de la salud mental de la población.
La OMS considera que la salud se ve influenciada por las condiciones biopsicosociales en las que las personas viven y trabajan, la salud mental también se ve condicionada por los determinantes sociales de la salud, a más de una manera que muchas veces viene enmascarada y que la propia persona no es capaz de situar en la ecuación.
El orden económico en el que vivimos precisa erigir una representación colectiva de felicidad definida, esencialmente, por la capacidad de adquisición de bienes de consumo. Para ello, modela las aspiraciones y necesidades de la población, ejerciendo una fuerte presión hacia un pensamiento único que, evidentemente, no cuestiona la estructura social existente, acepta la desigualdad social y la inequidad en la división del poder o la riqueza como parte del orden natural de las cosas y, sobre todo, desvincula del análisis racional, cualquier elemento colectivo que no haga recaer sobre el individuo toda la responsabilidad de sus éxitos y fracasos, como si su capacidad de agencia sobre la realidad fuera ilimitada… como si su ejercicio de la libertad fuera infinito… como si no existiesen condicionantes sociales de ningún tipo. De este modo, hacemos al pobre responsable de su pobreza, al rico merecedor exclusivo de su riqueza y al fracasado, único agente de su fracaso. Pero la realidad es otra: en la carrera de la vida no todos parten de la misma posición en la línea de salida.
La depresión, la ansiedad y la soledad, mucho tienen de relación con los determinantes sociales de la salud, sin embargo muchas veces pensamos que surgen de manera espontánea sin ser conscientes que el hecho de no tener una vivienda, el estar desempleado, no disponer de una red de contacto al que apoyarse, el estar viviendo en un país con unas normas de relación muy concretas, entre otras variables, pueden provocar una situación de malestar psicológico, estrés físico y mental, provocando un desgaste en la persona y lo peor, le haga pensar que la culpa es suya, sólo suya. Es el caso de las situaciones que tienen que ver con los problemas de vivienda, concretamente con los desahucios. Si pensamos por ejemplo en Fátima, mujer casada, con hijos, con una situación de vulnerabilidad económica acuciante, que la obliga a tomar ansiolíticos para dormir y que ante la situación que vive con su marido y sus hijas, se siente culpable de haber llegado a al límite de exponer a su familia a la dura realidad de estar sin hogar. En el informe anual del año 2022 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), España ya es el primer país del mundo en consumo de Diazepam, disparándose un 110% su uso[8]. Importante saber cómo inciden los determinantes sociales de la salud en este aspecto del consumo de benzodiacepinas. Hoy día las desigualdades sociales que padecen muchas personas, obligan a muchas de ellas a medicarse para continuar y no ahondar en las causas de su malestar. Los condicionantes sociales, económicos, culturales y medioambientales empujan a muchas sociedades occidentales a vivir NON STOP y continuar con el sufrimiento emocional hasta quebrarse.
Por otra parte, tenemos otras dos situaciones muy relevantes e interrelacionadas: la soledad y la depresión. Uno de los determinantes sociales de la salud más relacionados con estas dos situaciones es la falta de redes sociales y comunitarias. Sentirse sólo puede llevar a la depresión, según estudios realizados, la relación entre soledad y depresión se da en ambos sentidos, pero en mayor magnitud es la soledad la que provoca la depresión y no tanto al revés[9]. En las personas en situación de vulnerabilidad, sentirse deprimidos, sin ganas de continuar nos debe obligar a plantear los proyectos desde una visión más comunitaria, fomentando el acercamiento de las personas, el apoyo social, la cohesión, el vínculo, la participación, la inclusión o para ser más claros, que nuestro vecino y vecina de al lado nos importe. Es el caso por ejemplo de Helen, que acude a un grupo de atención psicológica de Cáritas y que manifiesta que hablar de lo que uno siente, sentirse escuchada, compartir con otras personas, le hace ver la realidad de la situación que vive cada una, “ver lo que no sabemos ver”.
Y por último y para acabar esta segunda parte, es la soledad un tema que preocupa de manera acuciante en muchas de las sociedades occidentales supuestamente avanzadas, donde las personas viven felices y sin problemas. Sentirse solo se está convirtiendo en un problema, en una auténtica pandemia. Norena Hertz, en su libro, El siglo de la soledad[10] habla de que los factores como la discriminación estructural e institucional aumentan las probabilidades de que ciertas personas se sientan solas, también la emigración masiva a las ciudades, la reorganización radical del lugar de trabajo y determinados cambios en la forma de vivir, potencian situaciones de soledad, una soledad no siempre buscada, que aumentará el riesgo de padecer depresión y en su forma más extrema la tentativa de suicidio.
En Cáritas, somos testigos del estrés físico, mental y emocional que provoca la desigualdad social y las situaciones de vulnerabilidad socioeconómica.
Hablamos de los determinantes sociales de la salud y es muy posible que no seamos conscientes entre todos y todas, incluidos los participantes, que ese contexto adverso, esas políticas sociales, esa organización del trabajo entre otros determinantes, forman parte de una ecuación que puede llevarnos a enfermar física y emocionalmente. Es muy probable que hayamos normalizado que el derecho a una vivienda digna es ciencia ficción, que el derecho a la educación no lo es, o que el derecho a un trabajo no existe. Una sociedad que a nivel de organización produce vulnerabilidad socioeconómica, pobreza, desigualdad, brecha digital, entre otras barreras y obstáculos, no es buen hogar para nadie y seguro generará malestar físico y emocional.
Durante la situación excepcional de confinamiento causada por la pandemia de la COVID, desde Cáritas, nuestros equipos pudieron ser testigos de esos determinantes sociales y su efecto en la salud mental y emocional de las personas en situación de vulnerabilidad. Podemos decir que todas y todos nos sentimos vulnerables, pero sería un error quedarnos en esa afirmación y no tener presente que las personas con más dificultades de acceso a derechos básicos y situaciones de vulnerabilidad socioeconómica, manifestaron mucho más malestar psicológico. ¿De ahí a la consulta psicológica? Esto hace irnos a lo colectivo y a una mirada de derechos para entender que no siempre el origen del malestar es uno mismo.
En los cuatro informes que se realizaron desde el equipo de estudios de Cáritas Española en tiempos de COVID[11], en todos ellos se habla y de manera muy clara, del impacto en la salud mental y emocional de los participantes ante un acontecimiento vital como fue una pandemia global y su confinamiento. ¿Qué papel tuvieron los determinantes sociales de la salud en hacer más complicada una situación de confinamiento duro, como la que se vivió en España durante el mes de marzo a junio de 2020?
Es cierto que las cifras sobre malestar psicológico de la sociedad española subieron como la espuma durante el periodo pandémico y post pandémico, se hablaba en ese momento de la pandemia de salud mental presente en la población[12]pero sabemos desde hace años que la vulnerabilidad que viven y verbalizan las personas atendidas en Cáritas, se siente, se palpa, se experimenta con auténtico dolor y fragilidad emocional. Las personas que se ven forzadas a vivir en las calles de nuestros municipios, las personas migrantes que son consideradas siempre el chivo expiatorio de todos los problemas que suceden en la sociedad, o las dificultades telemáticas para poder acceder a una ayuda social entre otros trámites con las administraciones “más cercanas”, atentan directamente a la salud mental de la persona, haciendo sentirla mal, frágil, estresada, depresiva, sin esperanza en el futuro.
Nuestra acción diaria es un ataque directo y neutralizador de esos determinantes sociales que provocan ataques de ansiedad, depresión, brotes psicóticos, duelos recurrentes o desánimo y falta de confianza en el futuro.
Nuestras acogidas, nuestros grupos de apoyo, los proyectos de ámbito psicosocial, la recepción de una Cáritas, los espacios de participación, las asambleas con participantes, con voluntariado, ese café con el compañero o compañera y sobre todo la sensibilización a la ciudadanía de la situaciones de pobreza, exclusión y marginalidad, son elementos que van y pueden neutralizar el push de los determinantes sociales de la salud, evitando por una parte una sobre medicalización de los problemas sociales/colectivos, y evitando la banalización del sufrimiento psicológico y mental de las personas, haciendo de ellas meros instrumentos o indicadores de estadísticas y estudios varios.
En una situación de vulnerabilidad socioeconómica, cuanto mejor analicemos el contexto y sepamos identificar qué determinantes sociales están participando en el mantenimiento de una situación de malestar psicológico y/o trastornos mentales, mejor podremos ayudar a las personas analizar qué les pasa y qué soluciones o alternativas hay para aliviar o neutralizar los efectos y sus síntomas.
Para finalizar esta aproximación al impacto y relación de los determinantes sociales en la salud mental de las personas en situación socioeconómica, queremos recordar la importancia que tiene potenciar proyectos de atención psicosocial en nuestras Caritas o simplemente que los proyectos que llevemos a cabo en nuestras parroquias tengan presente que la vulnerabilidad se siente y se canaliza a través de un malestar psicológico que dificulta a las personas en su consolidación de una vida digna. Trabajar lo psicosocial de manera concreta o transversal ayudará a neutralizar en los participantes, los efectos de los determinantes sociales de la salud, haciendo más llevadero el proceso que ha de llevar de la exclusión a la inclusión, haciendo hincapié en los aspectos mentales y emocionales, pero sin olvidar el enfoque de derechos y mirada comunitaria, que deben tener todos y cada uno de las acciones que se llevan a cabo para y con las personas en situación de vulnerabilidad y pobreza.
Nuestra apuesta en este artículo es una perspectiva más amplia de salud mental, que busca, también en lo colectivo, las raíces del dolor emocional. Que politiza el sufrimiento psíquico y que entiende lo político como el ámbito más abarcador de la existencia humana. Que especula acerca de una especie de mente social gestada por el sistema económico y sus élites y que tiene consecuencias iatrogénicas en la población, entre otras, haber inoculado en la sociedad la desesperanza de que no existe posibilidad de otro futuro que no sea una reedición del presente. Para luchar contra la desesperanza y recuperar el sentido comunitario o de agencia colectiva, debemos recuperar nuestros sueños de transformación de un nuevo orden social que genere bienestar social y psíquico.
[1] Padilla, J; Carmona, M. MALESTAMOS Cuando estar mal es un problema colectivo. Madrid: Ediciones Capitán Swing Libros S.L, 2022. Pág. 13.
[2] https://www.who.int/es/about/governance/constitution
[3] Lalonde.M; A new perspective on the health of the canadians-a working document. Ottawa April 1974
[4] Cárdenas, E; Juárez, C; Moscoso, R; Vivas, J. Determinantes Sociales en Salud. Gerencia para el desarrollo 61. ESAN Ediciones. 2017. Pág. 16.
[5] Comisión de los Determinantes Sociales de la Salud. Informe de Secretaría. 62ª Asamblea Mundial de la Salud, 16 de marzo de 2009.
[6] https://www.paho.org/es/temas/determinantes-sociales-salud
[7] Padilla, J; Carmona, M. MALESTAMOS Cuando estar mal es un problema colectivo. Madrid: Ediciones Capitán Swing Libros S.L, 2022. Pág. 12.
[8] https://www.publico.es/sociedad/espana-pais-mundo-diazepam-consume-dispararse-110.html
[9] https://depresion.som360.org/es/articulo/condicionantes-sociales-depresion
[10] Hertz, N. El siglo de la soledad. Recuperar los vínculos humanos en un mundo dividido. Barcelona. Paidós. 2021.
[11] Equipo de Estudios de Cáritas Española. El primer impacto de las familias acompañadas por Cáritas. OBSERVATORIO DE LA REALIDAD/La crisis de la covid-19. Nº1. 2020
Equipo de Estudios de Cáritas Española. Un impacto sostenido tras el confinamiento. La realidad de las familias acompañadas por Cáritas en septiembre de 2020.OBSERVATORIO DE LA REALIDAD/La crisis de la covid-19. Nº2.2020
Equipo de Estudios de Cáritas Española. Un año acumulando crisis. La realidad de las familias acompañadas por Cáritas en enero de 2021.OBSERVATORIO DE LA REALIDAD/La crisis de la covid-19. Nº3. 2021
Equipo de Estudios de Cáritas Española. Del tsunami al mar de fondo: salud mental y protección social. La realidad de las familias acompañadas por Cáritas en abril de 2021.OBSERVATORIO DE LA REALIDAD/La crisis de la covid-19. Nº4. 2021
[12] Buitrago Ramírez, F; Ciurana Misol, R; Fernández Alonso, M; Tizón García, JL. “Repercusiones de la pandemia de la COVID-19 en la salud mental de la población en general. Reflexiones y propuestas”. Grupo de Salud Mental del PAPPS. Atención Primaria 53 (2021) 102143.

Sonia Olea Ferreras, jurista experta en Derechos Humanos
Pedro Carceller Icardo, doctorando por la Alma Mater Studiorum Università di Bologna y Universitat de València
De manera habitual encontramos cuestionamientos a la forma de abordar el alojamiento en situaciones de emergencia humanitaria (terremoto de Haití de 2010, campos de refugiados en Turquía, Tinduf, Kenia, Sudán, erupción volcánica en La Palma…); pero no sólo. Durante la pandemia, y con el requisito legal de permanecer en casa, han surgido también diversos planteamientos respecto a cuáles han de ser los mínimos aceptables en nuestras ciudades y barrios para entender qué es “adecuado” o qué es “digno” en el diario vivir y, sobre todo, a quién le corresponde garantizarlo. Hacemos en estas páginas una propuesta de alertas a las entidades y organizaciones sociales para que sus acciones humanitarias y de emergencia procuren el respeto, protección y promoción del derecho humano a una vivienda adecuada para las personas a las que se dirigen las mismas.
“Hogar, donde me siento yo misma, donde no tengo miedo. Donde puedo soñar”.
(Mujer en situación de calle, Hogar Santa Clara, Jaén 2010)
Pocos días antes del inicio de la pandemia de COVID-19 y de la medida de confinamiento en nuestras viviendas en marzo de 2020, el Relator Especial sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos de Naciones Unidas visitaba un asentamiento de la provincia de Huelva en su “visita país” a España. Sus palabras supusieron un tremendo jarro de agua fría, no sólo para las administraciones públicas implicadas, sino para la sociedad en general; y fueron recogidas en múltiples titulares de prensa: «El relator de la ONU queda “pasmado” tras ver a los jornaleros de la fresa viviendo “como animales”»[1]; «Me he encontrado con trabajadores migrantes viviendo en condiciones que rivalizan con las peores que he visto en todo el mundo»[2]; «He visitado lugares que sospecho que muchos españoles no reconocerían como parte de su país»[3].
Ante esta terrible e “inhumana” situación, la recomendación[4] que la Relatoría le hacía a España, ante el Consejo de Derechos Humanos era referida en su totalidad al derecho humano a una vivienda adecuada y no, como pudiera pensarse, a medidas coyunturales y referidas a las necesidades básicas. Tomar en serio el derecho a la vivienda era la consigna lanzada al Estado español desde Naciones Unidas (en adelante NNUU). Y para ello, convertía en propuestas legislativas y de políticas públicas concretas, el propio (gran parte) del contenido mínimo de ese derecho humano que, en nuestro Estado, y por la definición contenida en el artículo 47 de nuestra Carta Magna y en el artículo 1 b) de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, consideramos además vivienda digna: para asegurar a los ciudadanos una adecuada calidad de vida y la efectividad de su derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Desde tres presupuestos esenciales:
Desde el análisis del contenido de dicho derecho humano y de los estándares internacionales en situaciones de crisis y emergencia, queremos llegar a una propuesta sencilla y aplicable en las acciones que las entidades y organizaciones sociales llevamos a cabo para poder ir evaluando cuánto nos acercamos a la protección del derecho humano a una vivienda adecuada o, por el contrario, qué parámetros pueden alejarnos de la consecución de dicho objetivo.
Históricamente, ante situaciones de crisis humanitarias, la respuesta predominante llevada a cabo ha estado basada en un enfoque de necesidades. La satisfacción de las necesidades básicas, siguiendo una perspectiva tradicionalista, ha dejado en un segundo lugar la garantía y protección de los derechos humanos de las víctimas. Sin embargo, desde los años noventa, se ha comenzado a incorporar un Enfoque basado en Derechos Humanos (EBDH) como guía de actuación ante situaciones donde la respuesta humanitaria se muestra como la única reacción (Francisco Rey, 2013)[5] y ya no sólo se dan las repuestas desde el Derecho Internacional Humanitario (DIH), sino también desde, y fundamentalmente, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH), y el Derecho Internacional de los Refugiados (DIR) (Francisco Rey, 2011)[6].
En ese avance, la protección viene definida como: todas aquellas actividades destinadas a salvaguardar el pleno respeto de los derechos de cada persona de conformidad con la letra y el espíritu de los organismos jurídicos pertinentes (es decir, el DIDH, el DIH y el DIR) (Comisión Europea 2017)[7]. Por consiguiente, la promoción de los derechos humanos, como elemento integrador de la protección, no se podrá desvincular de la propia respuesta humanitaria al estar contenida en uno de sus principales elementos constitutivos.
El surgimiento de instrumentos como la Carta Humanitaria del Proyecto Esfera, fundamentan la propuesta de EBDH, que acaba de romper el doble camino paralelo entre la respuesta humanitaria (basada en enfoque de necesidades) y los derechos humanos. Desde la creencia esencial de que las personas que se ven sometidas a un desastre o a un conflicto armado[8] tienen derecho a vivir con dignidad y, por tanto, a un reconocimiento de derechos igual al resto de las poblaciones, debiendo recibir asistencia y protección; y, en segundo lugar, la respuesta debe tener el mandato de aliviar el sufrimiento generado en las crisis humanitarias (Proyecto Esfera, 2011)[9]:
Además, toda respuesta generada ante una crisis o emergencia humanitaria deberá garantizar a la población afectada, estos derechos (y sus elementos constitutivos) reconociendo su participación activa, siendo esencial para poder prestar la asistencia que mejor se adapte a sus necesidades (Proyecto Esfera, 2011).[11]
La cuestión que nos plantearemos en los siguientes epígrafes será, si, ante una situación de crisis humanitaria, con una respuesta basada en enfoque de derechos humanos[12], se podrá exigir la satisfacción plena del derecho a la vivienda adecuada. ¿Se debe trabajar en pro de la satisfacción plena del derecho en su integridad?
O, sin embargo, ¿es admisible una reducción del derecho al núcleo del mismo debido a la situación de emergencia y urgencia?
Que tener un techo donde vivir forma parte de las necesidades básicas de la persona ha sido, y sigue siendo, indiscutible para cualquier cultura y forma de organización política en todos los rincones de la tierra. La Declaración Universal de los Derechos Humanos[13] lo incluye en su artículo 25.1 al definir las condiciones básicas que dan lugar a un nivel de vida adecuado, siendo el resultante del sumatorio: comida, vestido, salud, vivienda y protección social y el artículo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[14] (PIDESC) normativiza, para los Estados que lo ratifican[15], el derecho humano a una vivienda adecuada (en adelante, DHVA).
Son las Observaciones Generales (OG) nº4[16] y nº7[17] del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) las que desarrollan el contenido mínimo de la definición de vivienda adecuada:
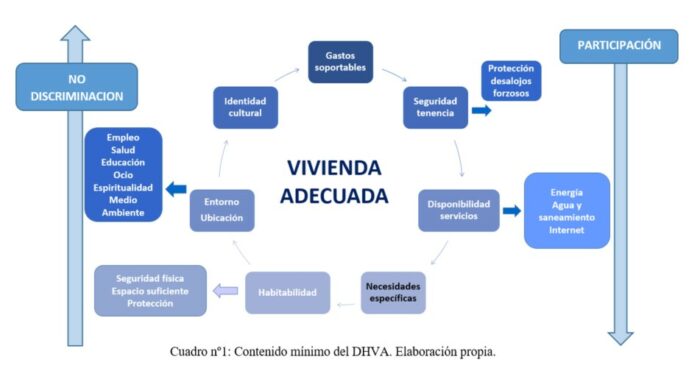
No siendo habitual (a día de hoy el Comité DESC sólo ha duplicado una vez el desarrollo de un derecho humano contenido en el PIDESC) que una de las condiciones-aspectos del DHVA tenga su propia OG: los desalojos forzosos. Donde encontramos cuatro claves dirigidas a los Estados en su deber de protección a los sujetos de derecho en estas situaciones, siendo indiferente la condición del alojamiento (público/privado, personal/familiar/colectivo, casa/tierra/territorio, vivienda insegura, vivienda inadecuada, situación de sin techo o sin vivienda[18]):
En las Observaciones Generales nº4 y nº7, las categorías generales de derechos humanos se entrelazan de forma indirecta en la propia definición de adecuación de la vivienda:
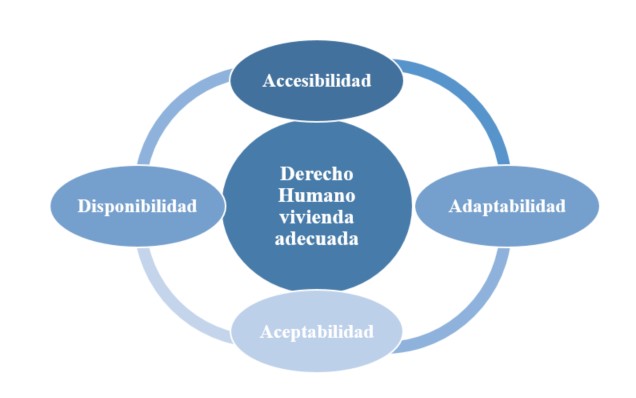 Cuadro nº 2: Categorías del derecho humano a una vivienda adecuada. Elaboración propia
Cuadro nº 2: Categorías del derecho humano a una vivienda adecuada. Elaboración propia
Accesibilidad: los mecanismos, procedimientos, herramientas que procuren el acceso al DHVA deben ser transitables para todas las personas, sin discriminación alguna (en sentido físico, de alcance cultural, geográfico, económico, religioso, edadismo etc.).
Adaptabilidad: dichos mecanismos, herramientas, procedimientos… han de ser flexibles y ajustables a todas las personas y comunidades (capacidad en el sostenimiento de gastos – coste soportable-, en la comprensión y tiempos de los trámites administrativos, sin barreras arquitectónicas, de salud mental, lingüísticas…).
Aceptabilidad: las personas y los diversos grupos humanos tienen diversas necesidades. Desde ese reconocimiento de la especificidad se han de desarrollar los medios utilizados para garantizar el DHVA. Con una adecuación al contexto/situación social, cultural, emocional, mental, familiar y personal.
Disponibilidad: para el acceso, disfrute y garantía del DHVA han de estar habilitados, de forma eficaz, los diversos servicios, mecanismos, instalaciones, procedimientos que hacen efectivo ese derecho. Cuando se cuenta de forma efectiva con una vivienda digna y adecuada, cuando el estado dispone de los mecanismos y procedimientos para que el acceso sea real (agencias de vivienda, servicios de mediación, observatorios, estrategias y planes, recuentos de personas viviendo en calle, acompañamiento interdisciplinar para la prevención, legislación prohibiendo el desalojo sin alojamiento alternativo…).
El artículo 2.1 del PIDESC así lo establece, y, por tanto, forma parte de nuestro derecho positivo: el compromiso de la utilización del máximo de nuestros recursos y la progresividad (garantía de no regresividad) en la implementación y desarrollo de los derechos humanos que componen dicho pacto a nivel legislativo y de políticas públicas.
La Relatoría Especial sobre la vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho a la no discriminación a este respecto presentó ante al Consejo de Derechos Humanos en 2018 una guía[19] para los Estados Miembro donde, desarrollando el contenido de las OG nº4 y nº7, proponía diez fundamentos o principios que toda política pública debía utilizar como soporte y guía de cumplimiento del contenido mínimo o esencial del DHVA. En el nº8, velar por el acceso a la justicia, la posibilidad de reclamación directa, libre e informada de las personas vulneradas, es sostenedor del propio disfrute del DHVA.
La justiciabilidad se torna, por tanto, en parte de ese contenido mínimo o esencial del propio derecho humano: desde el reconocimiento de la propia vulneración, la reparación a la víctima, su necesaria participación y protagonismo en el procedimiento y la garantía de no repetición que contará con esa misma participación en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas que lo puedan hacer posible.
El DHVA contiene en su realización, disfrute y garantía la interrelación con el resto de DDHH. Así también, en su condición-aspecto referido a la HABITABILIDAD, los derechos
Tras conocer las dimensiones que integran el DHVA, en el presente epígrafe analizaremos los distintos actores intervinientes en la satisfacción del derecho, teniendo en cuenta que la respuesta será distinta atendiendo a si nos encontramos en una situación de paz o normalidad institucional, o en un contexto de respuesta humanitaria a una crisis o una emergencia. Dependiendo de estas, el papel de los actores será distinto.
Somos conocedores de que la satisfacción del DHVA es un factor fundamental para la supervivencia de las poblaciones en las distintas fases de una crisis. Como hemos estado analizando, las respuestas relacionadas con el alojamiento deben estar dirigidas a superar la situación de crisis o de emergencia y a promocionar la autosuficiencia y la gestión individualizada desde la resiliencia de la comunidad, interviniendo (o debiendo hacerlo) con un papel fundamental otros actores como son las instituciones públicas de los estados, las agencias internacionales y las entidades humanitarias y de derechos humanos (Proyecto Esfera, 2011)[22].
Cada persona en su individualidad es sujeto de derechos. En nuestro caso concreto, los sujetos de derechos pertenecerán a una comunidad que se encuentra sufriendo una crisis humanitaria originada por un conflicto armado, un desastre natural o sanitario, una emergencia social y/o económica, y que da lugar a una carencia en el disfrute del DHVA (ya sea por desplazamiento interno o internacional, por desaparición de la vivienda habitual, por desalojos masivos etc.).
Ante la situación de riesgo y vulnerabilidad en la que se encuentra la persona y volviendo al mandato de protección estudiado en el segundo epígrafe, todo ser humano víctima de una crisis humanitaria es sujeto pleno de derechos de forma en la que no se deberán producir discriminaciones conforme al derecho nacional e internacional. Estas personas, ante todo, son sujetos de una protección que no se limita a la mera supervivencia y seguridad física, sino que le debe cubrir todo el catálogo de derechos, incluidos los civiles y políticos.
Debido a las características propias de las crisis humanitarias y de las situaciones de emergencia, los garantes de los derechos de las víctimas (personas, familias, colectivos y comunidades), pueden tener distintas naturalezas:
Debemos tener en cuenta que el DIDH, el DIH, el DIR y otros, comprometen directamente a los Estados[23].
Pero volviendo al estudio concreto que nos atañe y por lo analizado en el epígrafe anterior, el derecho humano a la vivienda adecuada no corresponde únicamente a un techo sobre el que resguardarse de las inclemencias meteorológicas, estando ligado a otros derechos como el del agua, salud, alimentación… Por tanto, la respuesta adecuada de un Estado a la crisis humanitaria a la que se enfrenta deberá contener las múltiples aristas, adecuando a los perfiles y características de los sujetos de derechos analizados anteriormente. Entre ellas podrían darse las siguientes respuestas:
Ante ellos, la coordinación con las distintas administraciones públicas (estatales, regionales y locales), que a su vez también son garantes como Estado que conforman, y con otros organismos y actores responsables, será necesaria para evitar duplicidades en esfuerzos, mejorar la respuesta y asegurar el seguimiento y evaluación de la respuesta llevada a cabo.
Este grupo estará formado por las organizaciones humanitarias, de derechos humanos, civiles, sociales, medios de comunicación, la empresa privada… y cada una de las personas en su individualidad. La responsabilidad de exigir a los poderes públicos el asistir y proteger a las víctimas de crisis humanitarias es de toda la comunidad (en su concepto amplio).
Sin embargo, debemos reconocer el papel que juegan las organizaciones humanitarias. Aunque en muchas situaciones, ante la imposibilidad o falta de voluntad de los Estados parezca que se asimilan más a sujetos de garantías, en lugar de sujetos de responsabilidades, no debemos olvidar que tienen funciones secundarias frente a la acción del Estado. El Estado u otras administraciones pública son las vinculadas legalmente como garantes del bienestar de la población en el ámbito de su territorio o su control y de su seguridad. En definitiva, dichas autoridades son las que tienen el deber de asistir y proteger, conllevando la satisfacción de los derechos humanos de la población. La función de las entidades humanitarias y de derechos humanos consistirá en alentar y persuadir a las autoridades para que ejerzan su mandato y, si no lo hacen, ayudar a las personas a superar la crisis.
Nuestra reflexión quiere tratar de dar respuesta a los siguientes cuestionamientos: ¿Dónde está el límite razonable del contenido mínimo del DHVA sin que pueda verse vulnerado el propio derecho humano? ¿es eso posible? ¿se puede producir una lesión grave del propio derecho en una actuación humanitaria de emergencia? ¿qué alertas pueden contenerse en las acciones humanitarias que procuren el respeto, protección y promoción del derecho humano a una vivienda adecuada para las personas a las que se dirige dicha acción?…
El nº 7 de la OG nº 4 (ya citado en parte) establece lo que podríamos llamar “líneas rojas” para el desarrollo del DHVA en cualquier lugar, ante cualquier circunstancia y para toda persona sin discriminación alguna (características de los DDHH: universalidad, inalienabilidad, interrelación, interdependencia e indivisibilidad): seguridad, paz y dignidad.
Esas tres palabras, junto con las transversales de la no discriminación y de la participación de las personas vulneradas (en este caso las víctimas de una crisis humanitaria – ya sea allende nuestras fronteras, o por causa de la COVID-19, guerra de Ucrania o la ya enquistada y permanente crisis habitacional que vive nuestro país desde 2008[24]); dificultan en gran medida dar una respuesta de la gama de grises a las cuestiones iniciales de este apartado. Porque finalmente, tendremos que medir porcentajes de seguridad, de paz y de dignidad, y esa es una ecuación muy complicada, pero no imposible.
No olvidemos, además, el compromiso de los Estados a invertir el máximo de sus recursos y no aprobar legislación o adoptar políticas públicas que conlleven pérdida (regresividad) para los sujetos de derecho. ¿Con algún límite?, seguramente sí (regla de proporcionalidad, razonabilidad, justificación en la imposibilidad de recursos por situación de guerra, desastre natural, epidemia mundial…) pero, la doctrina del Comité DESC establece que el daño a ese contenido mínimo (contenido esencial de derecho) no sólo conlleva la presunción de un incumplimiento de la obligación de no regresividad, sino que constituye directamente una violación del Pacto no susceptible de justificación (María José Añón, 2016)[25].
Tendríamos entonces que hacer un análisis en tres sentidos:
Una justificación coherente y proporcionada (por ejemplo, el ajuste presupuestario) junto con un daño del contenido mínimo, se torna contraria y por tanto vulneradora de los derechos contenidos en el PIDESC.
Quizás, de una forma más sencilla y aterrizada en las acciones cotidianas, podríamos entonces plantear que incluso en situaciones concretas de acogida de corta, media y larga estancia en alojamientos particulares – pisos-, colectivos, campamentos, asentamientos, recursos privados temporales – pensiones, hoteles, albergues, hostales…- etc.:
Retomemos finalmente las alertas que pueden ayudarnos, con la participación de los garantes, responsables y sujetos de derecho, a afrontar la situación de emergencia (seguramente alejada del contenido mínimo o esencial del DHVA) con la mirada puesta en el logro estructural del acceso, disfrute y garantía de dicho derecho humano y desde el derecho a vivir con seguridad, paz y dignidad en alguna parte y no solo el contar con una provisión de un espacio físico. Completar el siguiente cuadro y reflexionar sobre los pasos a dar para la mejora de los baremos alcanzados formarían parte de nuestra estrategia de intervención y acompañamiento.
Cuadro nº 3. Alertas del Derecho Humano a una Vivienda Adecuada en situación de crisis humanitaria
Elaboración propia basada en las OG nº 4 y nº 7 del Comité DESC
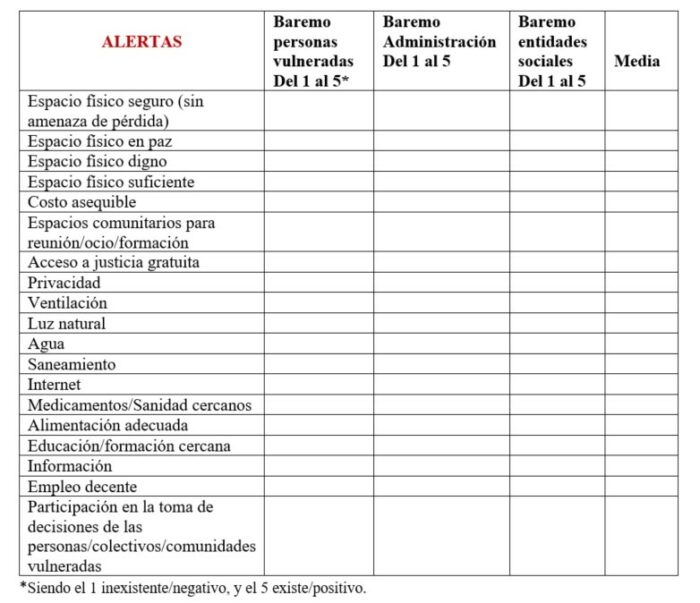
[1] DIARIO DE HUELVA (2020). (en línea) https://www.diariodehuelva.es/articulo/provincia/relator-onu-fresa-huelva/20200207180215189281.html Acceso el 1 de marzo de 2023
[2] LA MAREA (2020) (en línea) https://www.lamarea.com/2020/02/07/onu-condiciones-migrantes-huelva-fresa/ Acceso el 1 de marzo de 2023
[3] NOTICIAS ONU (2020) (en línea) https://news.un.org/es/story/2020/02/1469232 Acceso el 1 de marzo de 2023
[4] RELATORÍA ESPECIAL SOBRE LA EXTREMA POBREZA Y LOS DERECHOS HUMANOS (2021) “Informe Visita a España”. A/HRC/44/40/Add.2 Pág.20
[5] REY, F. (2013) “¿Es posible una ayuda humanitaria basada en derechos? Reflexiones sobre el enfoque basado en derechos humanos en la acción humanitaria”. Documento. IECAH. nº 16 p.4
[6] REY, F. (2011) “El enfoque basado en derechos humanos en la acción humanitaria. Reto de futuro” en Exigibilidad y realización de derechos. Impacto sobre Política Pública. VV.AA. Centro Henry Dunant. Santiago de Chile. p.3
[7] COMISIÓN EUROPEA (2017), Protección humanitaria. Políticas Temáticas. (en línea) p.7. https://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/policy_guidelines_humanitarian_protection_es.pdf Acceso el 2 de marzo de 2023
[8] N. de los A.: Entendemos que totalmente aplicable a situaciones de emergencia social, económica, habitacional, sanitaria…
[9] PROYECTO ESFERA (2011) Proyecto Esfera, Carta Humanitaria y normas mínimas para la respuesta humanitaria, Manual (en línea) https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2011/8206.pdf Acceso el 2 de marzo de 2023
[10]ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS (1991), Resolución 46/182 sobre el fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia del sistema de Naciones Unidas.
[11] PROYECTO ESFERA (2011) Op. Cit.
[12] N. de los A.: Descartamos la respuesta humanitaria basada en otros enfoques porque no da lugar a una satisfacción plena de derechos sino de puras necesidades.
[13] ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS (1948) “Declaración Universal de los Derechos Humanos” (en línea) https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights Acceso el 2 de marzo de 2023
[14] GENERAL ASSEMBLY (1966) “ International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights” (en línea) https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights Acceso el 2 de marzo de 2023
[15] BOE (1973) “Instrumento de Ratificación de España del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, hecho en Nueva York el 19 de diciembre de 1966” (en línea) https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1977-10734 Acceso el 2 de marzo de 2023
[16] COMITÉ DESC (1991) “El Derecho a una vivienda adecuada” E/1992/23 Observación General nº 4
[17] COMITÉ DESC (2005) “El derecho a una vivienda adecuada: los desalojos forzosos” Observación General nº 7 (en línea) https://conf-dts1.unog.ch/1%20spa/tradutek/derechos_hum_base/cescr/00_1_obs_grales_cte%20dchos%20ec%20soc%20cult.html Acceso el 2 de marzo de 2023
[18] N. de los A.: en la clave de la Clasificación Europea ETHOS en referencia a la Exclusión residencial-Sinhogarismo contenida en el Dictamen del Comité de las Regiones de la Unión Europea COR 2021/03911
[19] RELATORIA ESPECIAL VIVIENDA ADECUADA (2018) “Human rights-based national housing strategies” A/HRC/37/53 p.18
[20] ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS (2015) “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible” A/RES/70/1
[21] CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE NACIONES UNIDAS (2016) Promoción, protección y disfrute de los DDHH en Internet” A/HRC/32/L.20
[22] PROYECTO ESFERA (2011) Op. Cit. p.278
[23] N. de los A.: El derecho internacional de los derechos humanos no dejará de aplicarse a cualquier situación vinculando a los Estados, excepto cuando determinados derechos civiles y políticos pueden quedar suspendidos durante situaciones de emergencia declaradas (Art. 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos); y en los conflictos armados declarados, el derecho internacional humanitario prima en caso de incompatibilidad con el derecho internacional de los derechos humanos.
[24] FOESSA (2019) “El sistema público de vivienda en el Estado español. Sin estrategia ni fundamentación en los Derechos humanos” Documento de Trabajo nº 13. Capítulo IV. Pág. 10 y ss.
[25] AÑÓN ROIG, M.J. (2016) “¿Hay límites a la regresividad de derechos sociales?”. Revista Derechos y Libertades nº 34, Época II, enero, pp.57-90
[26] COMITÉ DESC (1990) “La índole de las obligaciones de los Estados parte” OG nº 3 (en línea) https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/1452.pdf Acceso el 2 de marzo de 2023.
Teresa de Jesús González Barbero.
Departamento de Sociología Aplicada. Universidad Complutense de Madrid.
La escolarización obligatoria regulada en el sistema educativo abarca hasta los dieciséis años y en la intencionalidad del legislador estaba que fuera asequible para toda la población. Sin embargo, las cifras posteriores a la LOGSE nos devuelven una realidad más amarga: cada vez hay un mayor número de jóvenes que abandona o fracasa en esa etapa. En nuestro país los datos de abandono tras la secundaria llegan al 13,3% en 2021 siendo el porcentaje mayor en los hombres que en las mujeres.
En un escenario tan incierto y con pocas posibilidades de continuar formándose aparece el proyecto de Escuelas de Segunda Oportunidad. A lo largo del texto hablaremos de su organización y funcionamiento y nos centraremos en la experiencia de una de ellas llevada a cabo en la Scampia, un barrio excluido de Nápoles.
Las cifras sobre abandono y fracaso escolar se han convertido en la espada de Damocles de muchos países, entre ellos el nuestro.
Durante los últimos años se han desarrollado algunas reformas estructurales que han ayudado a mitigar en alguna medida el problema, ofreciendo otras alternativas al alumnado que no superaba la etapa de secundaria obligatoria, como la formación básica, o más adelante los ciclos formativos de grado medio y los de grado superior.
Las cifras del sistema educativo han dado la razón a los que apostaban por estas modalidades, que a la vuelta de los años se han incrementado en número de alumnos alcanzando al colectivo que optaba por el bachillerato.
En el presente artículo queremos añadir otra propuesta, más reciente aún (el 3 de marzo se creó la Asociación Española de Escuelas de Segunda Oportunidad), las Escuelas de Segunda Oportunidad, con las siglas E20.
En el séptimo aniversario de su creación, y tras ver la evolución de su trayectoria queremos recoger sus propuestas y centrarnos en una experiencia de las mismas llevada a cabo en una de las zonas más conflictivas de Italia: la Scampia napolitana.
Tuvimos oportunidad de conocer de primera mano esta experiencia y creemos necesario darla a conocer más allá de sus fronteras, porque este es el camino para que otros puedan ver sus bondades y animarse con experiencias como esta.
Desde aquí queremos agradecer a los responsables de la misma su generosa acogida y la oportunidad de compartir sus experiencias.
Con el fin de tener una imagen lo más precisa posible de nuestro sistema educativo, vamos a hacer uso de los datos que la administración educativa tiene publicados para el actual curso escolar 2022-23.
En la primera gráfica, podemos observar las variaciones de alumnos en lo tocante a las enseñanzas no universitarias. Como podemos observar el incremento se produce en las enseñanzas medias obligatorias y post-obligatorias, siendo también en estos tramos donde más se acentúa el fracaso escolar.
Mención especial merece la disminución de alumnos en las primeras etapas, debido sobre todo al descenso de la natalidad.
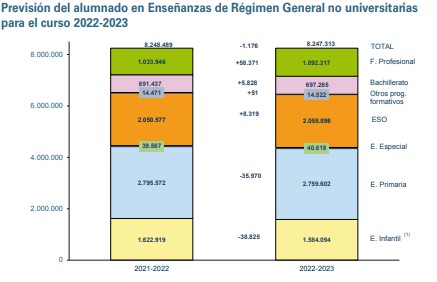
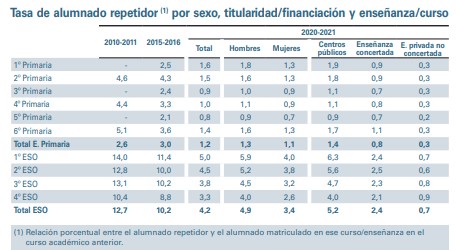
Si miramos al entorno de los países de la Unión Europea, podremos constatar como ya los datos del curso 2018 sitúan a España a la cabeza del número de alumnos repetidores en la etapa de secundaria (véase tabla adjunta)
Este dato ha estado presente en todos estos años y de ahí la importancia de desarrollar programas y estrategias encaminadas a paliar esta situación.
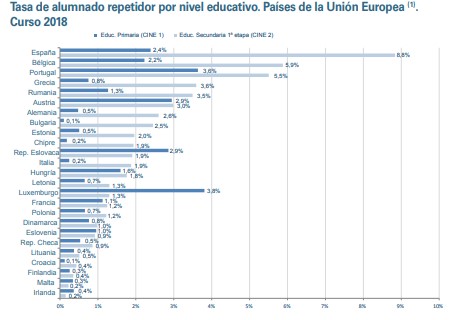 Fuente: Ministerio de Educación y Formación Profesional. Datos y cifras 2022-2023
Fuente: Ministerio de Educación y Formación Profesional. Datos y cifras 2022-2023Realizando un análisis un poco más pormenorizado de acuerdo al criterio cronológico vemos la evolución del abandono educativo temprano por sexos. Destacan porcentualmente los hombres; ese dato se mantiene constante hasta el año 2021, último que ofrece la serie histórica. Destacar especialmente como un agravante de la situación del colectivo que abandona el sistema educativo y no sigue ningún tipo de educación-formación.
Aquí encontraríamos un segundo argumento potente para fundamentar proyectos como es el de las Escuelas de Segunda Oportunidad.
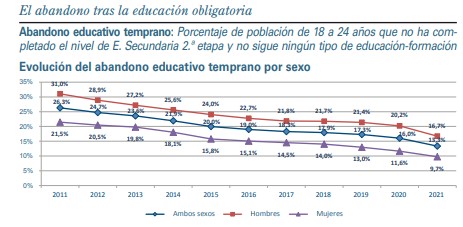 Fuente: Ministerio de Educación y Formación Profesional. Datos y cifras 2022-2023
Fuente: Ministerio de Educación y Formación Profesional. Datos y cifras 2022-2023Por último y para completar esta foto fija queremos hacer dos matizaciones más: la primera es la diferencia del abandono educativo temprano por comunidades autónomas, destacando Andalucía y Murcia sobre el resto. Este dato complementa también el recogido en los informes PISA que sitúan a estas comunidades autónomas entre las de peores resultados.
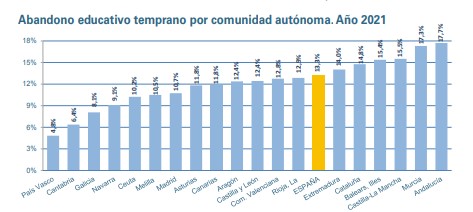 Fuente: Ministerio de Educación y Formación Profesional. Datos y cifras 2022-2023
Fuente: Ministerio de Educación y Formación Profesional. Datos y cifras 2022-2023La última tabla que queremos traer a este apartado es la comparativa del abandono escolar del último año en los países de la Unión Europea. España se sitúa en el segundo lugar, inmediatamente por detrás de Rumanía, que respecto a los datos ofrecidos de 2018 ha empeorado su posición.
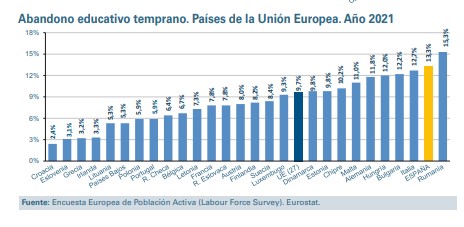 Fuente: Ministerio de Educación y Formación Profesional. Datos y cifras 2022-2023
Fuente: Ministerio de Educación y Formación Profesional. Datos y cifras 2022-2023Sin ánimo de ser exhaustivos, queremos incluir algunas reflexiones al respecto de estos datos:
Se han desarrollado algunas propuestas en los últimos años destinadas a este colectivo. Entre ellas queremos destacar la regulación y ampliación de las familias de ciclos formativos, incluyendo la formación básica que han resultado atractivas para un colectivo de alumnos cada vez mayor.
Y otra de ellas, a la que vamos a dedicar el siguiente epígrafe son las Escuelas de Segunda Oportunidad.
Aunque su crecimiento ha sido exponencial en los últimos años, probablemente no sean tan conocidas en todos los foros profesionales. Por eso vamos a hacer una breve reseña de su origen en nuestro país y de los principios por los que se rigen.
En el año 1995, la Comisión Europea desarrolló el Libro Blanco sobre Educación y Formación: “Enseñar y Aprender-Hacia una sociedad del conocimiento” (Bruselas, 29 de noviembre de 1995).
A partir de ahí se creó un movimiento en los países de la Unión, que cristalizó en España con la firma de la Carta de los Principios Fundamentales de las E20 en España el 11 de noviembre de 2015 en la ciudad de Barcelona. Este hito permitió que el movimiento se extendiera a otras partes del país y a día de hoy los datos son que la Asociación Española de Escuelas de Segunda Oportunidad (E2O) agrupa a 36 entidades, 750 profesionales y 7.500 jóvenes.
Su programa se basa en el Plan de Implantación de la Garantía Juvenil en España y recoge los siguientes principios (https://mye2o.org/quienes-somos/):
Su modelo pedagógico se base en dos claves significativas:
Además, se configuran en torno a itinerarios flexibles e individualizados orientados a las demandas sociales.
En relación con Europa, la red de Escuelas de Segunda Oportunidad alcanza a todos los países de nuestro entorno: Francia (de donde surgió el primer modelo), Italia, Alemania, Noruega, Austria, Polonia, etc.
Nosotros, en el apartado siguiente queremos comentar la experiencia en primera persona en una de ellas, en Italia.
Scampia es un barrio de 80.000 personas, situado en la periferia de Nápoles creado tras el terremoto de 1980. En pocos años aquella zona de la ciudad se llenó de grandes construcciones, de casas populares destinadas a acoger a los que se habían quedado sin vivienda.
El contexto gobernado años atrás por la mafia y la camorra napolitanas, creció en la década de los años 80 motivado por la búsqueda de vivienda de gran parte de la población que huía del terremoto. Se caracteriza por construcciones altas y de tonos grises y es allí donde los Hermanos de la Salle Enrico Muller y Raffaele Lievore apostaron en el año 2007 por acompañar esta comunidad. Su proyecto Casa Arcobaleno, “Hogar Arco Iris” en su traducción al castellano, pone color y esperanza en la vida de muchos jóvenes y adolescentes que la habían perdido.
La esencia del mismo es una Escuela de Segunda Oportunidad para todos aquellos que se sintieron excluidos de la escuela ordinaria poniendo en el eje central las capacidades diversas de cada uno, bajo el lema “Yo Valgo”. Junto al mismo se desarrollan iniciativas socio-educativas y programas de ayuda a las comunidades de gitanos, la mayoría rumanos que se asientan en el entorno.
A continuación, recogemos los datos generales del proyecto:
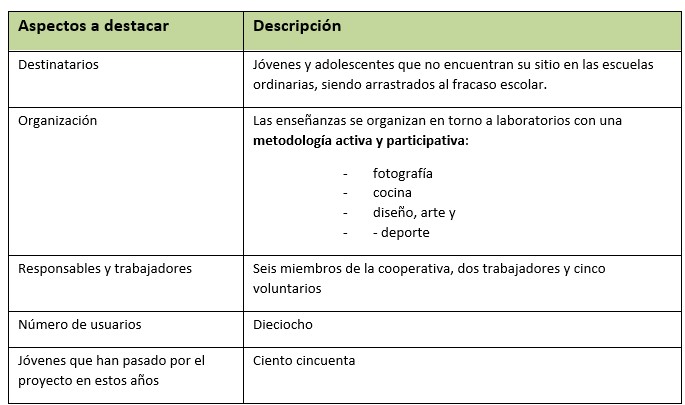 Fuente: elaboración propia
Fuente: elaboración propiaAdemás de las actividades ordinarias, una vez al año, coincidiendo con el final de curso, se invita a artistas de otros países que durante una semana dan seminarios a los jóvenes y con la producción realizada se hace una exposición en el centro cultural.
Casa Arcobaleno es una comunidad abierta e internacional: cada año la visitan voluntarios de otras partes de Italia, Francia, California o España y el mensaje siempre es el mismo: la vida y la esperanza laten entre estas paredes que recogen de forma actualizada el legado de San Juan Bautista de la Salle.
 González, T. (Julio, 2021). Excursión de fin de curso. [fotografía]. Colección particular
González, T. (Julio, 2021). Excursión de fin de curso. [fotografía]. Colección particular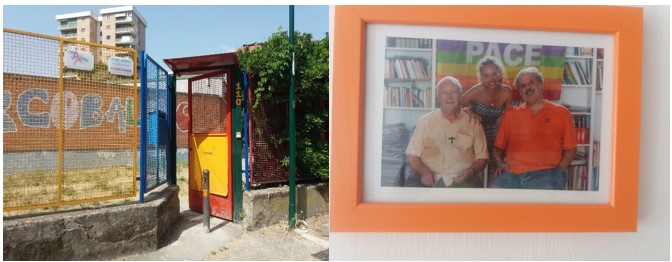 González, T. (Julio, 2021). Entrada y fotografía de los Hermanos. [fotografía]. Colección particular
González, T. (Julio, 2021). Entrada y fotografía de los Hermanos. [fotografía]. Colección particular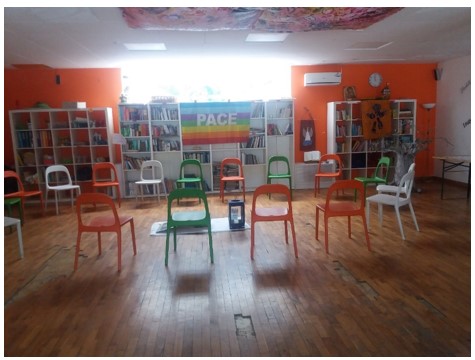 González, T. (Julio, 2021). Imagen del salón de usos múltiples. [fotografía]. Colección particular
González, T. (Julio, 2021). Imagen del salón de usos múltiples. [fotografía]. Colección particularActualmente esta Escuela recibe además estudiantes Erasmus de otros países que desarrollan allí su periodo de practicum durante una parte del curso escolar.
A pesar de que las instalaciones son en general modestas, cuando uno la visita se respira solidaridad por todos los poros.
 González, T. (Julio, 2021). Mural de la pared principal [fotografía]. Colección particular
González, T. (Julio, 2021). Mural de la pared principal [fotografía]. Colección particularEsperamos que ese Arco Iris que se encendió en el año 2007 ilumine durante muchos años la realidad gris de la Scampia.
No queremos finalizar sin hacer unas breves reflexiones finales sobre el tema:
Aparici, J; Marhuenda, F; Martinez, I; Mopeceres,M.A. y Zacarés, J.J. (1998). El desarrollo psicosocial en el contexto educativo de los Programas de Garantía Social. Valencia. Servicio de Publicaciones de la Universitat de Valencia.
Comisión Europea (2001): Second Chance Schools. The Results of a European pilot Project. Luxembuourg. Office for Official Publications of the European Communities.
García-Montero, R. (2018): “Las Escuelas de Segunda oportunidad en España”. Educar (nos)nº 81, pp7-10.
Marhuenda, F y García, J. (2017). La educación de la juventud, ¿es posible superar los límites de la escolarización obligatoria? Profesorado. Revista de curriculum y formación del profesorado. Vol.19, Nº 3, 210-225.
Ministerio de Educación y Formación Profesional (2023). Datos y cifras. Curso escolar 2022-2023.Madrid. Edita: Secretaria general técnica del MEFP.
Thureau, G. (2018): “La Asociación Española de Escuelas de Segunda Oportunidad. La segunda oportunidad del sistema educativo”. Educar (nos)nº 81, pp. 11-13.
Úrsula Martín Peñate, Trabajadora Social, Coordinadora del Departamento de Acción Social de Cáritas Diocesana de Tenerife.
Daniel Buraschi, investigador de la Red de Acción e Investigación Social.
José Antonio Díez Dávila, Coordinador del proyecto de investigación-acción UMAC de Cáritas Diocesana de Tenerife.
Análisis comparativo de la información obtenida durante los años 2020 y 2021, con una metodología de acción-participativa, sobre las personas en situación de exclusión extrema en la isla de Tenerife.
La vivienda es un derecho humano, necesario para preservar la dignidad de todas las personas. Las circunstancias sobrevenidas a raíz de la pandemia mundial provocada por la Covid-19 nos han resituado en un nuevo mapa histórico en el que emerge una sociedad mucho más frágil y vulnerable, manifestando la realidad de muchas personas en situación de exclusión residencial extrema, sobreviviendo en lugares poco salubres y dignos para una vida con cierta seguridad y para quienes es una utopía poder adoptar las medidas de prevención decretadas por las administraciones. Cáritas Diocesana de Tenerife lleva más de 50 años acompañando a este colectivo en la provincia y, desde el año 2020, está llevando a cabo un sistemático trabajo de Investigación Acción. En este marco se han publicado dos monografías (Cáritas Tenerife, 2021 y 2022) que están aportando importante información y análisis para diseñar políticas de inclusión social y una adecuada planificación de estrategias eficaces de acción.
En este artículo presentamos algunos de los resultados del último informe publicado por Cáritas Diocesana de Tenerife (2022), con la información recopilada por los equipos de sus UMAC (Unidades Móviles de Atención en Calle): “Exclusión residencial extrema en Tenerife en tiempos de Covid”. El objetivo es presentar, de forma resumida, algunas de las consecuencias de la pandemia en relación al sinhogarismo en Tenerife.
Cuando hablamos de personas en situación de sinhogarismo (PSSH) incluimos a todas aquellas personas que no pueden acceder o conservar un alojamiento adecuado, adaptado a su situación personal, permanente y que proporcione un marco estable de convivencia, ya sea por razones económicas u otras barreras sociales, o bien porque presentan dificultades personales para llevar una vida autónoma (Avranov, 1995, p. 23).
A nivel europeo los diferentes perfiles de personas que sufren el sinhogarismo han sido reagrupados a través de la denominada clasificación ETHOS (European Typology on Homelessness and Housing Exclusion) que identifica trece perfiles de personas sin hogar distribuidos en 4 tipologías generales. A. Sin techo (roofless) B. Sin vivienda (houseless) C. Vivienda insegura (insecure housing) D. Vivienda inadecuada (inadequate housing).
Sin embargo, en este trabajo nos hemos centrado en cinco de los trece perfiles existentes en la clasificación ETHOS, que denominamos Personas en situación de exclusión residencial extrema (PSERE), porque además de tener vulnerado el derecho humano a la vivienda, se encuentran con grandes dificultades de acceso al resto de derechos por obstáculos mayoritariamente estructurales o por dejación de las responsabilidades inherentes a los poderes públicos como garantes de estos derechos. Toda esta problemática acaba desembocando en la pérdida de seguridad y dignidad de la persona y en la cronificación de su situación.
Los datos analizados se han obtenido a través de un amplio estudio de campo con una metodología mixta (cualitativa y cuantitativa) estructurado en tres fases:
En la primera se ha llevado a cabo un censo de las personas en situación de exclusión residencial extrema en Tenerife en la cual se han identificado a 2.738 personas.
En la segunda fase, los equipos de la UMAC han recogido 883 cuestionarios sobre las condiciones de vida de las personas en situación de exclusión residencial severa. La información cuantitativa y cualitativa de estas personas, se ha ido recogiendo a lo largo de diferentes sesiones de acompañamiento, donde se ha tenido en cuenta y se ha aplicado un principio metodológico clave como es la construcción de espacios seguros y de confianza, basados en la escucha y en el apoyo. El personal técnico de las UMAC no se ha limitado a recoger los datos, sino que ha participado activamente en todas y cada una de las fases de investigación, funcionando como un equipo reflexivo de investigación-acción, además de llevar a cabo un trabajo de acompañamiento para el acceso a derechos de las PSERE de la isla de Tenerife. Los cuestionarios incluían ítems relacionados con diferentes aspectos de las condiciones de vida de las personas en situación de exclusión residencial extrema: datos sociodemográficos, condiciones de salud, vulneración de derechos, y experiencias de violencia, entre otros.
Además, en la tercera fase, se han realizado 339 entrevistas semiestructuradas que nos permitieron ahondar en las vivencias personales de estas personas, vinculadas con su red de apoyo y/o familiar, las experiencias de violencia y discriminación, y la repercusión que la secuela de la situación COVID19 ha representado para ellos en este año.
Posteriormente, los datos se han analizado con el software SPSS y las entrevistas se han analizado a través de un análisis temático del discurso.
El análisis del perfil sociodemográfico de las PSERE evidencia que, si bien los hombres representan la mayoría (73,9%), existe una importante proporción de mujeres (25,6%) y una representación del 0,46% de personas trans. Las PSERE se concentran, sobre todo, en la zona urbana de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna) y en la zona turística del sur de la isla (Arona, Adeje y Granadilla). Respecto a la nacionalidad, hay que destacar que la mayoría de las personas son de nacionalidad española (57,5%), mientras que las personas extranjeras son, sobre todo, de Marruecos, Senegal, Venezuela e Italia.
La edad media de las personas identificadas en el presente estudio es de 45,3 años, en el caso de los hombres y de 35,1 en mujeres. Este dato nos indica que, como un rasgo característico de las PSERE, las mujeres que están en situación de sin hogar se encuentran representadas en rangos de edad más jóvenes que los varones.
El primer aspecto que hay que considerar cuando se habla del impacto del COVID -19 es que, en Tenerife, el 42,8% de las PSERE identificadas coincide su situación de sinhogarismo con el periodo COVID, vinculando directamente el aumento del sinhogarismo a las consecuencias ocasionadas por el COVID-19, aumentando en un 53,4% pasando de las 1.784 personas identificadas en 2020 a las 2.738.
Este aumento de PSERE a nivel insular y especialmente en algunos municipios, se vincula directamente con los fallos estructurales del sistema de protección social, que ante la situación actual económica, causada por la crisis sociosanitaria del COVID-19 y la ausencia de una mirada con enfoque de derechos humanos por parte de las administraciones públicas como garante del acceso a estos derechos, unido a la invisibilidad de estas personas por parte de la ciudadanía, provoca el aumento y la cronificación de estas situaciones, no generando estrategias que favorezcan la inclusión plena de las PSERE.
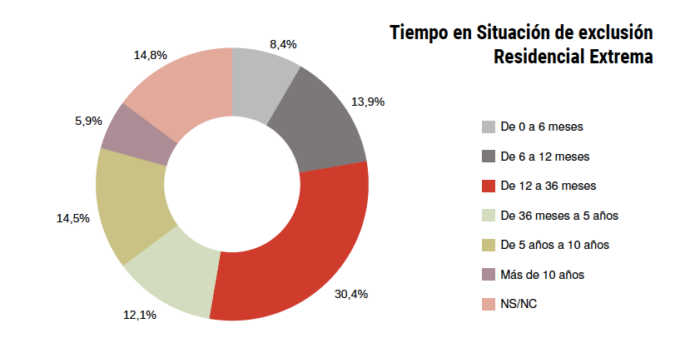
Al abordar la temporalidad de la situación de exclusión residencial extrema de las personas identificadas, se observa que un 22,3% lleva menos de un año en esta situación. Respecto al año 2020, se vislumbra una disminución de la proporción de las personas que en los últimos seis meses y un año se vieron abocadas al sinhogarismo.
Este dato refleja la tendencia a la cronificación de la situación de la exclusión residencial extrema. De esta forma, quienes llevaban menos de seis meses y un año en esta situación en 2020 han pasado a engrosar la categoría de 12 a 36 meses en situación de sinhogarismo.
Así, se observa un aumento de las personas que en el año 2021 llevan más de un año en situación de exclusión residencial extrema, representando una proporción del 62,9%. En este grupo las personas que se encuentran en esta situación por más de 3 años constituyen un considerable 32,5%.
Cabe señalar el impacto de la crisis socioeconómica y sanitaria en la que hemos estado inmersos en los últimos años, que, unido a la falta de políticas públicas reales de acceso a una vivienda como derecho humano, y a un sistema de protección garantista y preventivo ante posibles situaciones de vulnerabilidad, hace que se generen nuevas situaciones de sinhogarismo y la cronificación de las ya existentes. Y por estas mismas causas no resueltas, se prevé que se continúen intensificando sus efectos, ante la amenaza del fin de las ayudas vinculadas a la situación COVID.
La falta de apoyo institucional y de compromiso público para revertir estas situaciones de exclusión llaman especialmente la atención al tener en cuenta que, tal y como se ha visto anteriormente reflejado, la mayoría de las personas en situación de exclusión residencial extrema mantienen una permanencia estable en el territorio municipal.
Cuestiones estructurales como el desempleo y la precariedad laboral, la elevada presión de los precios del mercado de alquiler inmobiliario y su escasa regulación, así como los mínimos ingresos económicos derivados del sistema de prestaciones y pensiones sociales, imposibilitan el acceso y la permanencia en viviendas dignas a cada vez más personas. A esto se añade la baja oferta de alquileres sociales y viviendas de protección oficial.
La cronificación en el tiempo de la situación de exclusión residencial extrema aboca a la mayor dificultad de revertirla, debido a las secuelas físicas, psicológicas y anímicas de las personas que padecen la merma de sus condiciones de vida y de salud, al no tener garantizada una necesidad básica como es la seguridad de una vivienda digna y adecuada. Así mismo, la tendencia al mayor aislamiento y desvinculación de la red comunitaria, que invisibiliza su situación, unido a la ineficiente respuesta institucional, condena a la inviabilidad de trascender la situación a medida que se alarga en el tiempo.
Los proyectos de acogimiento temporales pueden ser una medida para minimizar daños, pero no una garantía para salir de la situación de sinhogarismo, por todo lo anteriormente comentado, convirtiéndose muchas veces en puertas giratorias. Si la Administración pública no cambia su mirada de prestación de servicios por una mirada con enfoque de garantía de los derechos humanos y genera estrategias políticas reales de acceso a una vivienda, el sinhogarismo en Tenerife va a seguir creciendo como así lo demuestran los datos.
Uno de los aspectos claves del impacto de la pandemia en la condición de vida de las PSERE es la mayor dificultad de acceso a los servicios públicos. En nuestra encuesta hemos planteado la siguiente pregunta: ¿La situación del COVID-19 ha limitado su acceso a los Servicios administrativos, Sociales y Sanitarios?
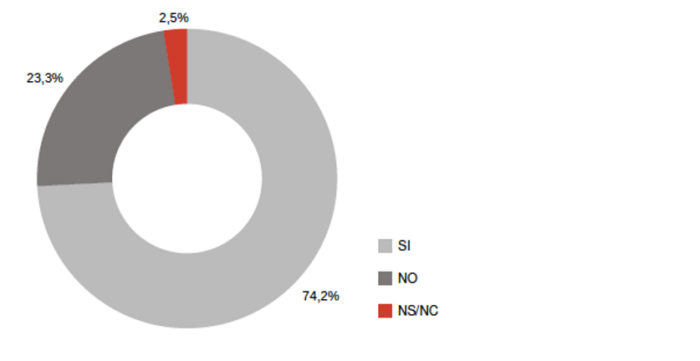
Claramente, las personas entrevistadas afirmaban en un 74,2% que la crisis del COVID-19 y las medidas asumidas por las administraciones para mantener sus servicios, mostraron en su metodología y acceso a la ciudadanía, con especial dificultad para el colectivo de PSERE, graves deficiencias en su atención en los Servicios Sociales, administraciones estatales, Servicio Canario de Salud, etc.… ya que todos los servicios públicos requerían de un sistema online digitalizado para solicitar cita o consulta, realizar solicitudes y reclamaciones, o se comunicaban con la ciudadanía a través de medios telemáticos.
Del análisis posterior vivido en los distintos periodos de la crisis sanitaria, de todos es conocido el colapso de las agendas y plataformas de acceso digital de muchas administraciones, y la reducción del nivel de atención ofrecida a la ciudadanía en general. Esto demostró las carencias de un sistema de protección social que dificulta el ejercicio de la ciudadanía donde, a parte de las dificultades burocráticas ya existentes, se suma la ralentización de la atención y un nuevo sistema de discriminación, la brecha digital, asociada a la falta de recursos económicos y la ausencia de una alfabetización digital, padecido substancialmente por las PSERE, que carecen generalmente de medios para poder acceder a dispositivos móviles, contratación de líneas telefónicas y acceso a internet, condiciones imprescindibles que les facilitaría el mantener o establecer por primera vez el vínculo con las administraciones y servicios públicos, como garantes de los derechos de estas personas.
Debemos recordar que estas carencias del sistema no cogen de sorpresa a las administraciones. La digitalización de la sociedad implica asumir un nuevo modelo social, de relaciones personales, laborales, económicas, sociales y de participación. Que viene para instaurarse, y que no es viable descartarlo ya que viene para quedarse. Por lo tanto, un uso inadecuado y mal gestionado favorece nuevas formas de discriminación, y afecta a las vidas de aquellas personas que ya en situación de vulnerabilidad, se encuentran en una doble invisibilidad, la ya existente ante la ausencia de planes y estrategias de atención del colectivo, a las que se suma la invisibilidad digital (como nuevo sistema de participación ciudadana y ejercicio de los derechos fundamentales).
También debemos señalar que a estas dificultades asociadas a la gestión de la crisis, se añaden las importantes consecuencias negativas de la pandemia en el ámbito laboral y en el acceso a la vivienda. Sumado a los datos recopilados en este estudio, donde a 1.027 PSERE les coincidía la fecha de inicio de su situación de exclusión residencial extrema, con su nueva situación residencial en el municipio donde se encontraban, es decir, el 37,5% de los casos localizados tuvieron que reubicarse para poder disponer de los recursos mínimos para sobrevivir en su situación, desvinculándose de los Servicios Sociales de referencia. Y las consiguientes barreras para un empadronamiento efectivo por parte de los ayuntamientos y, por lo tanto, poder acceder de nuevo a la red de protección a los servicios sociales municipales, que en la mayoría de los municipios exigen un empadronamiento de entre 6 meses y un año para poder ser atendido por una trabajadora social.
Esta estadística lo que nos devuelve es la ausencia de políticas sociales de prevención de la exclusión residencial severa y extrema (ámbito que nos atañe), a nivel de las administraciones locales, autonómicas y estatales. Sin ofrecer apoyos para evitar la pérdida del alojamiento u ofrecer alternativas alojativas temporales a estas personas y unidades familiares, obligando a las mismas a realizar desplazamientos apoyándose en la poca red de apoyo con la que cuentan y/o acudiendo a recursos específicos de atención de sin hogar, en municipios que dispongan de los mismos, forzando una desvinculación con los servicios sociales de referencia, que deberían garantizar el acceso en urgencia del cumplimiento de sus derechos, con su comunidad, despojando a estas personas de su identidad y arraigo y, en muchos casos, rompiendo con su historia vital.
Desde un enfoque de derechos humanos, el escrutinio de estas situaciones nos devuelve la ausencia del respeto al fundamento del desarrollo integral de la persona como individuo y como miembro de la comunidad social, de una manera igualitaria y libre, para constituirse desde la dignidad humana.
La segunda pregunta realizada, define una reflexión personal de cada persona entrevistada sobre cómo le ha afectado personalmente esta crisis sanitaria, permitiendo elegir múltiples respuestas en la misma:
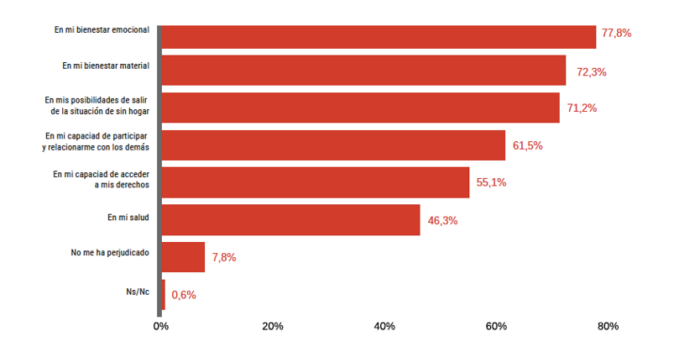
Partiendo de una mirada restitutiva de derechos humanos, la crisis del COVID-19 ha explicitado las carencias abismales que existen en las propuestas de políticas sociales y planificaciones ejecutivas de lo ya establecido, donde la crisis sanitaria ha servido de acelerante de un incendio anunciado sobre la grave situación en Canarias sobre la población en exclusión severa y en riesgo de exclusión extrema, vinculada a apartados como el acceso a la vivienda, o el acceso al empleo, que se reafirman en el informe de Fundación FOESSA de 2022 que señalan: La exclusión de la vivienda afecta en 2021 al 30,7% de los hogares en Canarias y al 30,8% de la población, frente al 20,6% y el 24% en el conjunto de España (FOESSA, 2022, p. 98).
O con respecto al eje de acceso a recursos económicos (generalmente vinculado al empleo), donde se señala que en 2021: Canarias la proporción de personas que experimentan exclusión en este eje pasa del 33,6% al 39,6% (…) la prevalencia de estas situaciones carenciales sigue siendo en 2021 notablemente más alta en Canarias que en el resto de España, concretamente, un 20% más (FOESSA, 2022, p. 22).
Para que disminuya la exclusión residencial extrema en Tenerife es esencial que la Administración pública cambie su mirada de prestación de servicios y asuma la responsabilidad que tiene asignada como garante de derechos, facilitando el acceso a los mismos. El empadronamiento y, por lo tanto, el acceso al sistema de protección, más que una carrera de obstáculos debería ser un trámite sencillo, según establece la legislación vigente, y una oportunidad para el diseño de políticas públicas coherentes que se basen en una realidad estadística y no en una foto que excluye a un porcentaje de población que la Administración se empeña en invisibilizar y vulnerar su acceso a derechos. Nos encontramos ante un sistema de protección no garantista que provoca que el acceso al trabajo se convierta, en ocasiones, en la única llave de acceso a otros derechos humanos, como puede ser el de la vivienda. Mostrándose también como el principal motivo desencadenante de las situaciones de exclusión residencial extrema en tiempos de COVID con el aumento del desempleo, la pérdida del mismo, el empleo precario, etc.
Para acabar con el sinhogarismo, es urgente la implementación de políticas públicas reales de acceso a una vivienda digna con perspectiva de género desde una estrategia integral para abordar las amenazas del sistema –acaparamiento de suelos e inmuebles, especulación, préstamos abusivos, alquileres vacacionales, degradación ambiental, generación de guetos, etc., que posibilite la recuperación y rehabilitación de vivienda pública vacía y la negociación y compra de vivienda a los grandes tenedores para evitar la especulación a través de fondos de inversión extranjeros, así como reclamar a los ayuntamientos la puesta a disposición de su Patrimonio Público del Suelo, como instrumento de intervención en el mercado inmobiliario que sirva para regular los precios del suelo, la construcción y, el alquiler de vivienda.
Bibliografía
Avramov, D. Homelessness in the European Union: Social and Legal Context of Housing Exclusion in the 1990s. Fourth Research Report of the European Observatory on Homelessness. Bruselas: FEANTSA, 1995.
Cáritas Tenerife. Exclusión residencial extrema en Tenerife en tiempos de COVID. Tenerife: Cáritas Diocesana de Tenerife, 2022.
Cáritas Tenerife. Las personas en situación de exclusión residencial extrema en Tenerife. Tenerife: Cáritas Diocesana de Tenerife, 2022.
Fundación Foessa. Informe sobre exclusión y desarrollo social en Canarias. Resultados de la Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales 2021. Madrid: Fundación Foessa, 2022.

Diego Isabel La Moneda, co-fundador y Director del Foro NESI de Nueva Economía e Innovación Social.
Puedes encontrar a Diego en Linkedin, Facebook, Twitter e Instagram.
Vivimos un momento único en el que crear una Nueva Economía más humana y consciente es más necesario que nunca. En España ya existen múltiples ejemplos exitosos de organizaciones que aplican diversos modelos de Nueva Economía, lo que sitúa al país en una situación perfecta para convertirse en referente de esa economía que el mundo necesita.
Tras las dos guerras mundiales y la Gran Depresión, o crisis de 1929, políticos, economistas y una gran variedad de pensadores fueron capaces de visionar una nueva sociedad que, dejando atrás todo lo malo que habían vivido en las décadas pasadas y los odios generados por las guerras, sirviera de horizonte común hacia el que caminar.
¿Qué fuerza les motivó a crear una visión de futuro compartida? En su caso, fue la fuerza de la urgencia. La crisis de los años treinta y la Segunda Guerra Mundial habían destrozado las economías domésticas de muchos países y habían dejado atrás ciudades arrasadas, industrias destruidas, hambre y, sobre todo, la pérdida de millones de vidas humanas. En los años posteriores a la guerra, el rencor, la tristeza y la incertidumbre sobre el futuro eran las emociones compartidas por la mayoría de los habitantes del planeta.
La necesidad de actuar fue lo que llevó a los líderes de las grandes potencias mundiales, tanto las ganadoras como las perdedoras, a poner en marcha nuevas visiones de futuro, planes de acción e inversiones que devolvieran la ilusión y contribuyeran a caminar hacia un mundo mejor. Así, los Estados Unidos se centró en fortalecer su economía e industria local a la vez que lanzaba el European Recovery Program (ERP) conocido como Plan Marshall1, un ambicioso plan de inversiones por valor de 13.000 millones de dólares para reconstruir la economía europea en base al modelo capitalista. Por su parte, la Unión Soviética apostó por la economía comunista, modelo que expandió hacia sus países limítrofes, en especial los denominados Países del Este, como muro de contención ante los países occidentales.
Durante las décadas posteriores, las dos visiones económicas se expandieron por todo el planeta hasta la caída del Muro de Berlín2 en 1989, momento en el que la economía capitalista quedó como modelo predominante. La influencia del capitalismo ha sido tal que incluso países de base comunista, como China, se han abierto al comercio global como modo de crecimiento a través del denominado capitalismo de Estado3.
En la actualidad vivimos un momento similar al vivido tras la Segunda Guerra Mundial. Aunque no hemos tenido la pérdida de vidas y las desgracias que una guerra mundial genera, las mismas emociones de aquella época, rencor, tristeza e incertidumbre sobre el futuro, están presentes en el día a día de las personas.
Tras la crisis financiera del 2008 no se tomaron medidas para regenerar la economía, por lo que ya antes de la pandemia del COVID 19 y la guerra de Ucrania periódicos de todo el mundo y revistas como The Economist4 hablaban de la siguiente gran recesión. La falta de reformas nos ha traído a una segunda década del siglo XXI en la que en los países desarrollados se asume que las nuevas generaciones vivirán peor que las anteriores. El cambio climático es algo comúnmente aceptado y también lo es la incapacidad de los países para afrontarlo. Muchos de los límites planetarios, metodología desarrollada en 2009 por el Stockholm Resilience Centre5, han sido superados, lo cual genera cambios irreversibles en muchos ecosistemas. Según el World Inequality Report 20226 las desigualdades siguen creciendo a nivel global. Además, la guerra de Ucrania nos ha devuelto a una especie de nueva guerra fría, vinculada a la economía y la energía, vivimos el auge de populismos y extremismos y la polarización y crispación crecientes hacen peligrar las democracias y muchos de los logros sociales alcanzados.
En medio de este mundo convulso, durante las últimas décadas hemos vivido el emerger de diferentes propuestas económicas que se postulan como alternativas al actual modelo. Frente a las visiones más neoliberales, seguidoras de la doctrina de Milton Friedman centrada en satisfacer a los accionistas mediante la maximización de los beneficios, surgen modelos que abogan por una economía que esté al servicio de las personas y el planeta, la denominada Nueva Economía definida en la Carta NESI7 en 2017.
Esa Nueva Economía resulta de la suma de las propuestas de diferentes modelos. Algunos con una componente más humana y centradas en el propósito social, como la Economía Social y Solidaria, el Comercio Justo, la Economía de los Cuidados, la Economía de Francisco, liderada por el propio papa Francisco, la Economía del Bien Común o las empresas B Corp. Otras propuestas están más orientadas a conservar el planeta, como la Economía Verde, la Economía Rosquilla o Donought Economics de Kate Raworth, la Economía Circular o la Economía Regenerativa, e incluso algunos modelos que buscan transformar la banca y las finanzas, como la Banca Ética y la Inversión de Impacto.
España es un país en el que las principales problemáticas globales son especialmente palpables. A nivel medioambiental, los efectos del cambio climático los percibimos a través del aumento de las temperaturas extremas y de episodios de lluvias torrenciales o sequías. Estos cambios en el clima ya están afectando directamente a la economía, como por ejemplo a la producción agrícola, en especial en el sur de la península a causa una creciente escasez de agua y el avance de la desertificación. En cuanto a las desigualdades sociales, según el informe FOESSA 2022, en España las desigualdades siguen creciendo y se intensifican en los casos de exclusión social más severas, pasando del 8,6% de la población, en su última medición en 2018, al 12,7% en 20228. Además, la polarización política e ideológica está creando un creciente estado de crispación que hace que escenarios de enfrentamiento social, hasta hace solo unos años impensables, ahora pueden visualizarse como escenarios posibles en un futuro cercano.
Ante esta compleja realidad, las propuestas de la Nueva Economía siguen avanzando en el ámbito empresarial, financiero y social. El crecimiento y la solidez de los ejemplos existentes en España hacen que nuestro país tenga la oportunidad de transformar su languideciente economía en base a las experiencias prácticas y las evidencias de éxito que las diferentes nuevas economías nos presentan.
A continuación, se presentan ejemplos reales de diferentes modelos de Nueva Economía presentes en España y el resto del mundo, y también ejemplos de experiencias que integran las mejores propuestas de diferentes modelos.
La Economía Social y Solidaria es un modelo ya consolidado en España, según CIRIEC9 engloba a 47.511 empresas y 37.183 entidades sin fines de lucro de acción social y fundaciones que emplean de forma directa a 1,35 millones de personas y suponen el 8,47% del PIB. Su carácter diferencial es el situar a la persona en el centro de la actividad empresarial, tanto a la hora de ser parte de la toma de decisiones – como en las cooperativas, dónde las personas trabajadoras son las propietarias de la empresa -, como a la de facilitar el acceso al mercado laboral a aquellas personas con más dificultades. De este modo, en España, en la economía social se incluyen formas jurídicas pioneras en la democratización de las organizaciones, como las cooperativas, las sociedades laborales y las asociaciones, figuras que trabajan por la inserción laboral de personas con discapacidad, como los centros especiales de empleo, y fórmulas sin ánimo de lucro como las fundaciones, en las que el interés social prevalece sobre el económico y donde todos los ingresos se reinvierten en su fin fundacional10. Además, la Economía Social está vinculada a la Economía de los Cuidados11, aquellas actividades que generan empleo a la vez que cuidan de personas.
En el año 2021, en España existían 23.584 cooperativas12 y entre ellas una de las mayores y más reconocidas a nivel internacional, Mondragón, que ese mismo año contaba con 80.821 cooperativistas13. Entre las organizaciones que trabajan por insertar en el mercado de trabajo a aquellas personas que lo tienen algo más difícil, destaca el Grupo Social ONCE14, también referente internacional por su labor de inclusión social de las personas ciegas y con otras discapacidades. Este grupo emplea a más de 71.000 personas, el 58% con discapacidad, a través de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), la Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión Social de Personas con Discapacidad y el Grupo Ilunion.
También existen múltiples ejemplos de otras organizaciones de tamaño pequeño y mediano que, con formas jurídicas diversas, desarrollan una labor ingente en cuanto a inserción social. Por nombrar algunos ejemplos, la Fundación San Cebrián15 que trabaja con personas con discapacidad psíquica en la provincia de Palencia o el restaurante Universo Santi16 en Jerez de la Frontera que, a partir del legado culinario del prestigioso chef Santi Santamaría, emplea a personas con discapacidad demostrando que cualquier empresa de alto nivel puede llegar al éxito contando con estos colectivos.
Otro modelo que suele vincularse a la economía solidaria es el Comercio Justo17, cuya Coordinadora en España agrupa a 30 organizaciones, que funciona con el principio de que los productores primarios reciban un precio justo por sus productos.
El movimiento B Corp18 comenzó en los Estados Unidos en 2006 con el fin de crear una red de empresas que antepusieran su propósito social al ánimo de lucro y, además, lo reflejaran en sus estatutos. El movimiento se ha expandido por los cinco continentes como red de empresas B Corp y en Latinoamérica con el nombre Empresas B, dentro del movimiento Sistema B19. En España, el movimiento B Corp no deja de crecer contando, al inicio de 2023, con más de 200 empresas pertenecientes a diferentes sectores. Sector agroalimentario, como el Grupo CAPSAFOOD20 o la propia Danone21, hoteles como el grupo Artiem22 o SLEEPN Atocha23, empresas energéticas como Holaluz24 o de consultoría como Almanatura25, primera empresa B Corp en España, o Bikonsulting26, que además es también una cooperativa.
En su libro La Economía del Bien Común27 el austriaco Christian Felber propone un nuevo modelo económico en el que el fin último de cada actividad económica sea contribuir al bien común, sustituyendo este al crecimiento económico y a la maximización de los beneficios como principales objetivos. Además, propone medir dicha contribución al bien común mediante un Balance del Bien Común28, que complementa a los tradicionales balances económicos. Este modelo se ha extendido principalmente en Alemania y Austria teniendo presencia en casi todos los países europeos, incluyendo a España con empresas como Oceanográfica29 o Action Waterscapes30, y también en Latinoamérica.
Una nueva economía, inspirada en Francisco de Asís, hoy puede y debe ser una economía amiga de la tierra, una economía de paz. Se trata de transformar una economía que mata en una economía de la vida, en todas sus dimensiones. Con este mensaje, su Santidad el papa Francisco define este modelo que incluye tanto la variable social como la medioambiental, que el propio Papa ya incluyó como pilar central en su carta encíclica Laudato si‘31 en el año 2015.
El Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA) define Economía Verde32 como aquella economía que resulta en un mejor bienestar humano y equidad social, reduciendo significativamente los riesgos ambientales y las escaseces ecológicas. Además, el concepto incluye el uso adecuado de los servicios ecosistémicos, tanto para la generación presente como para las generaciones futuras33.
En los últimos años se oye hablar cada vez más de la Economía Circular, como un paso más allá de la mera conservación propugnada por la Economía Verde. Frente a un modelo lineal extractivo y contaminante, la economía circular aprende de la naturaleza, en la que no existe el concepto de residuo ya que todo se reutiliza como entrada de otro proceso. La economía circular se aplica a todo tipo de ámbitos y ha generado innovadores modelos de negocio en diferentes sectores. A continuación, se presentan algunos ejemplos.
Con el propósito de eliminar el desperdicio alimentario y contribuir al Objetivo de Desarrollo Sostenible 2, Hambre Cero, la empresa de origen danés To Good To Go34 conecta a comercios y restaurantes que tienen productos que caducarán en un tiempo limitado con consumidores que consiguen esos productos a mejor precio a través de un pack sorpresa. De este modo, se elimina el desperdicio, se genera un ingreso extra para el vendedor y los consumidores consiguen un producto de calidad a precio reducido.
La empresa murciana Agrosingularity35, creada en 2019, es otro ejemplo de economía circular aplicada al sector alimentario. A partir de la merma de la producción de las industrias agroalimentarias, elaboran ingredientes en polvo que pasan a ser la entrada de otros procesos.
Cada vez más empresas aplican la economía circular en el sector de la moda, siendo uno de sus referentes Ecoalf36. Nacida con el propósito de eliminar los residuos de plástico de los mares, su fundador Javier Goyeneche desarrolló un modelo de negocio por el cual colabora con pescadores para limpiar los mares y, con los residuos de plástico y redes de pesca obtenidos, se elaboran prendas de alta calidad que incluyen desde chalecos y abrigos hasta zapatillas deportivas.
La economía circular no es nueva en el sector textil, negocios de reparación como los sastres, modistas o zapateros alargan la vida de las prendas y, de este modo, disminuyen los residuos. La venta de segunda mano, en textil, pero también de cualquier otro producto como muebles, decoración o juguetes, por fin está despegando en nuestro país gracias a iniciativas como Wallapop37, que permite, a través de una plataforma digital, la venta directa entre personas o Cash Converters38, que compra los productos a las personas para, tras repararlos y/o someterlos a un control de calidad, venderlos a otras personas que los necesitan a un precio mucho más asequible que un producto nuevo.
La economista británica Kate Raworth ha desarrollado el modelo Economía Rosquilla (Donought Economics39) que está siendo aplicado por ciudades como Amsterdam y también por diferentes compañías en todo el mundo. El modelo se plasma gráficamente en una rosquilla, en la que el círculo interior representa las necesidades básicas que los humanos necesitamos para desarrollarnos y el círculo exterior los límites planetarios que no deben ser superados por la actividad económica. De este modo, en el centro de la rosquilla queda el espacio para una economía sostenible, distributiva y regenerativa.
El sector financiero ha sido el causante de muchos de los males de la economía y, a consecuencia de ello, de las crisis vividas en los últimos tiempos. A pesar de ello, desde hace décadas existen propuestas de banca y finanzas que se enmarcan dentro de la Nueva Economía. La Alianza Global de Banca con Valores40 agrupa a más de setenta entidades en los cinco continentes que comparten una manera de hacer banca en la que las personas y la conservación del planeta son lo más importante. En España operan dos entidades de esta alianza, Triodos Bank41, referente en el sector a nivel internacional, y Fiare Banca Ética42 que funciona como entidad cooperativa.
La denominada inversión de impacto es aquella que busca un triple retorno social, ambiental y económico. Más allá de las tradicionales finanzas sostenibles, que en general solo buscan evitar los impactos negativos, la inversión de impacto se mide por indicadores de resultados en los que las componentes social y ambiental son tan importantes como la económica. A nivel global, los inversores de impacto se agrupan en el Global Steering Group for Impact Investment43 (GSG), siendo SpainNAB44 su representante en España con entidades innovadoras como Open Value Foundation45, Gawa Capital46 o La Bolsa Social47.
La economía regenerativa parte de la idea de que necesitamos no solo conservar el planeta sino regenerar – regresar al origen o génesis – ecosistemas naturales y también la forma en la que los humanos nos relacionamos. Se puede aplicar como agricultura y ganadería regenerativa, a actividades turísticas- en las que el turista contribuye a regenerar un ecosistema – y a otros muchos sectores. Por ejemplo, la empresa argentina Guayaki48 tiene como propósito regenerar la Amazonía y, para alcanzarlo, produce yerba mate apoyando a comunidades locales que regeneran zonas deforestadas. Este modelo recoge lo mejor de todos los anteriores y, probablemente, será uno de los que más relevancia tome en las próximas décadas.
Ya se han visto algunos ejemplos que integran más de un modelo de Nueva Economía, lo que hace que la iniciativa empresarial sea más innovadora y consiga un mayor impacto positivo. Algunos ejemplos españoles relevantes son La Fagueda, Trabensol y Moda-Re. La Fagueda49 es una empresa social que nace con el propósito de integrar a personas con discapacidad y, para ello, elabora productos lácteos aplicando economía circular y produciendo su propia energía a través de energías renovables. Trabensol50 es uno de los referentes en cohousing senior y, además, tiene sus propios huertos urbanos y también disponen de energías renovables. Por su parte, Moda re-51, empresa de reciclaje de ropa de segunda mano impulsada desde Cáritas52, cumple la doble función de generar empleo para personas que tienen mayores dificultades de acceso al mercado laboral a la vez que aplica la economía circular en su modelo de negocio.
Vivimos un momento único para reorientar el rumbo de la economía y de la historia, mejorando la vida de millones de personas a la vez que respetamos los límites planetarios. La alternativa, seguir haciendo lo mismo, nos llevaría a escenarios distópicos.
Hemos visto cómo España posee una situación privilegiada al tener múltiples ejemplos reales de las diversas nuevas economías sobre los que construir una transición hacia una economía más humana y consciente. Tenemos todo lo necesario para ponernos manos a la obra, desde la necesidad y urgencia por transformar nuestra economía para evitar más polarización, pobreza y ruptura social, hasta la oportunidad de poner en valor nuestro talento, la diversidad y riqueza de nuestro país y la creatividad y capacidad innovadora de las personas emprendedoras. Además, el Pacto Verde Europeo53 nos marca una hoja de ruta a seguir junto con nuestros aliados europeos.
Entonces, ¿cómo acelerar esta transición? Cada vez más personas, a través de su rol como consumidoras conscientes, ya están haciendo su parte, y también cada vez más empresas están aplicando una o varias de las propuestas de la Nueva Economía. Sin embargo, falta un tercer agente que activar, la parte política. En primer lugar, es necesario que los partidos políticos abandonen sus antiguos y obsoletos paradigmas económicos y entiendan que es necesario hacer cambios y que esos cambios ya son una realidad a través de las propuestas de la Nueva Economía. Segundo, los gobernantes, los agentes sociales y los agentes económicos deben colaborar en la puesta en marcha de políticas públicas que penalicen a las empresas que generan impactos negativos y, sobre todo, que premien a aquellas que, con su labor, además de generar riqueza económica, generan bienestar social y beneficios medioambientales. Esto puede hacerse a través de la compra pública, que en España representa cerca del 20% del PIB54, con programas de innovación social, con la transformación de nuestras ciudades y pueblos con modelos más sociales, ecológicos y vertebradores como el de Ciudad de los 15 minutos y Territorios de los 45 minutos y, por supuesto, dirigiendo las inversiones públicas hacia aquellas organizaciones que son el motor de la creación de esa Nueva Economía más humana y consciente.
Por último, es necesario situar en el centro del debate público la necesidad de transformar nuestra economía y construir una visión país conjunta que nos ayude a eliminar polarizaciones y a trabajar por un proyecto común. El proyecto de construir una Nueva Economía con visión de medio y largo plazo pero que funcione también en el corto plazo. Una Nueva Economía en la que las personas y el planeta están en el centro del modelo.
Sara Arribas Leal, socióloga. Investigadora
Rocío Herrero Sanz, socióloga. Investigadora
Catalina Martínez Miguélez, socióloga. Investigadora.
Paola Miranda Medina, socióloga. Investigadora.
Alicia Gómez-Chacón Áviles, socióloga. Investigadora.
Puedes encontrar a Sara en Twitter y a Rocío en Instagram.
Las tasas de suicidio juvenil han alcanzado unas cifras alarmantes en los años de pandemia. A través de 20 entrevistas a jóvenes conocemos su experiencia con la ideación e intento de suicidio. Se exploran los factores causantes, los correctores, las diferencias de género, la influencia de la pandemia, las fallas estructurales y la relevancia de la familia.
El incremento de las tasas de suicidio en estos años de pandemia ha generado una gran preocupación social que hemos visto reflejada en los medios de comunicación, la pandemia silenciosa es como muchos diarios han calificado este fenómeno.
Se ha puesto especial atención en los jóvenes y no es para menos: según datos de 2020 del Instituto Nacional de Estadística, cerca de la mitad del total de muertes entre los jóvenes de 15 a 29 años es debido a causas externas (accidentes, caídas, agresiones, suicidios, homicidios), siendo el suicidio la que se posiciona en el primer lugar (34,2%). Esto significa que el suicidio es la segunda causa de muerte general (16,6%) para este grupo de edad, después de las muertes por tumores (18,2%), lo que evidencia la magnitud del problema.
Además, se observa una gran diferencia entre las tasas de suicidio de hombres y mujeres en la población general siendo las tasas masculinas más elevadas, tendencia que se mantiene en el grupo de edad de entre 15 y 29 años. Según los mismos datos del INE de 2020, se registraron en este rango de edad 227 suicidios de hombres frente a 73 de mujeres, lo que quiere decir que entre la población de 15 a 29 años el 75,6% de los suicidios son realizados por hombres. Sin duda, estos datos resultan alarmantes y se debe abordar el tema desde una perspectiva social, pues cuando las cifras son tan elevadas resulta evidente que no estamos ante un problema individual sino colectivo.
Los objetivos de la presente investigación son localizar los factores sociales que inciden en los jóvenes y llevan al acto del suicidio, y determinar en qué medida la pandemia ha afectado al suicidio juvenil, para corroborar o desmentir que sea la principal causa del aumento de estas tasas.
Para realizar la investigación de la que aquí se exponen algunas conclusiones, se ha optado por una metodología cualitativa llevada a cabo a través de entrevistas en profundidad. Se han realizado un total de 20 entrevistas a jóvenes residentes en Madrid entre los 17 y 29 años, de los cuales 11 han sido mujeres.
A través de Instagram y Twitter todas las autoras publicaron un anuncio llamando a participar en esta investigación a personas que hubiesen experimentado el intento de suicidio o ideación suicida, y a compartir dicho anuncio entre sus redes. En pocas horas contábamos con más de 30 personas dispuestas a colaborar. Tras controlar nuestras variables de edad y residencia, seleccionamos y obtuvimos la muestra final.
Tras haber realizado las entrevistas, se ha elaborado un listado de los factores que han influido en la ideación suicida de los jóvenes, observando aquellos que la mayoría tenían en común, y posteriormente se han clasificado según su naturaleza.
Los principales factores sociales causantes de la ideación suicida se pueden clasificar en cuatro dimensiones: factores interpersonales, factores experienciales traumáticos, factores cognitivos y factores psicológicos.
Los conflictos interpersonales hacen referencia a familias con una dinámica disfuncional y conflictiva, familias desestructuradas, relaciones afectivas y sociales tóxicas, acoso y bullying, carencia de inteligencia social[1] (esto sólo se ha observado en hombres), y, en ocasiones, estar en una situación de aislamiento social en la que el individuo carece de contactos sociales y consiguientemente tendrá pocas personas con las que relacionarse o, por el contrario, puede encontrarse acompañado y sentir soledad.
Los factores experienciales traumáticos son aquellos que implican haber vivido eventos traumáticos. Engloban toda vivencia referida a haber sufrido agresiones sexuales, violencia de género, enfermedades, muertes de familiares cercanos, o tener en el entorno personas con enfermedades mentales.
En los factores cognitivos se enmarcan las expectativas negativas sobre el futuro, motivación autodestructiva, baja autoestima, excesiva autoexigencia y presión social hacia el éxito. En general, es una percepción de la realidad desesperanzadora y que conlleva una relación insana con uno mismo, con tal nivel de exigencia que su propia salud y bienestar se ven gravemente perjudicados.
Por último, los factores psicológicos se refieren a padecer enfermedades mentales, sufrir trastornos de ansiedad y/o depresión. Estas enfermedades han sido diagnosticadas en todos los sujetos que en algún momento han acudido a un profesional médico. A estos factores les acompaña el experimentar un profundo y constante sentimiento de soledad, característico de este tipo de enfermedades mentales.
Todos los entrevistados presentan un conjunto de estos factores, cada joven reúne un conjunto diferente. En algunas ocasiones, los entrevistados no han experimentado un evento traumático, pero los otros tres tipos de factores son constantes en todos los sujetos.
[1] Es una habilidad humana, que permite comprender, entender y percibir los pensamientos y acciones de otras personas. Esta se puede aplicar en diferentes contextos de la vida, gestionando de manera positiva los estímulos y relacionándose con los demás. (Ramírez Molina et al., 2021).
Asimismo, existen correctores sociales que actúan como freno a la ideación suicida, es decir, evitan que se lleve a cabo el acto del suicidio.
Se preguntó a los jóvenes qué les frenaba a cometer este acto en los momentos más críticos y de nuevo se procedió a hacer una clasificación de las respuestas.
Cabe destacar que estos correctores son distintos según los factores determinantes en el caso de cada individuo. Esto significa que los factores que influyen en la decisión de no realizar el acto suicida (correctores) dependen de aquellos que la provocan (causantes), por lo que un corrector puede ser un incentivo en otro caso distinto.
Tal es el caso de la familia. La familia es un elemento central y posee una doble vertiente.
Si bien puede ejercer como causante en determinadas situaciones, cuando la circunstancia que provoca el intento suicida es externa a ella, el núcleo familiar actúa entonces como un potente elemento corrector. El sufrimiento que su muerte causaría en padres, hermanos/as, abuelos/as y demás familiares es lo que evita que estos jóvenes cometan el suicidio.
Siempre ha sido por la familia. A mí la frase Mr. Wonderful que dice ‘lo importante no es el destino, es el camino’ pues bien, pero déjame en paz. Esas mierdas no van a hacer que no hagas cosas. La gente que se suicida es porque pierde completamente a lo que aferrarse, aunque esté ahí dejan de verlo
La esperanza por el futuro es otro aspecto que ejerce presión para frenar la ideación suicida. La posibilidad de que su situación mejore, de que aquellos aspectos que les producen tanto sufrimiento y desesperación se transformen o puedan escapar de ellos; la idea de un futuro esperanzador al que no quieren renunciar. Cualquier ápice de esperanza e ilusión por lo que pueda ser en un futuro resulta un elemento clave en la disuasión del intento suicida.
¿Y si pasa algo bueno? Esa curiosidad por saber que va a pasar, es lo que me frena. Es un pulso constante con la vida.
La idea de poder tener la vida que yo quiero en algún momento, esa pizquita de luz que me hacía decir quiero intentarlo.
Otro corrector central son las terceras personas del entorno del individuo, similar al factor corrector de la familia, pero referido a amigos o parejas. En estas personas encuentran redes de apoyo. Todos ellos son elementos que ejercen una función positiva y ayudan a disminuir la ideación suicida.
La soledad es un sentimiento constante que experimentan las personas con ideación suicida, de manera que sentirse acompañadas y aceptadas por cualquier tipo de relación puede marcar una enorme diferencia.
Hice una promesa con mi novia de que ninguno podía llegar a suicidarse. Esta promesa de que ninguno se autolesione es lo que hace que me mantenga limpio.
Yo ya lo venía pensando, pero un día me desperté y el pensamiento no paraba y me metí al baño con la intención, pero mi compañero de piso me ayudó mucho y finalmente no lo intenté.
Por último, el miedo al dolor físico y a las posibles secuelas del intento de suicidio si este fracasara.
El miedo al acto en sí, a la decisión tan rotunda que supone elegir si uno vive o deja de hacerlo. Además de a los riesgos físicos que entraña el acto del suicidio, pues si este fallara la persona puede tener graves consecuencias, como lesiones físicas y cerebrales que pueden resultar en daños irreversibles.
El miedo a estos riesgos actúa también como freno a la ideación suicida.
No lo llevaba a cabo por si sobrevivía y me quedaba con daños en vez de muerto. Tenía pensamientos intrusivos para hacerme daño, pero no los llevaba a cabo por si no lograba conseguirlo.
Creo que es porque me da miedo. Pasaría a un nivel muy diferente, de tomar decisiones cotidianas paso a decidir si estoy viva o no.
Se ha podido observar cierta diferencia entre los factores causantes más determinantes según el género.
En las mujeres se ha visto más reiterada la autoexigencia por alcanzar el éxito y la perfección. Una gran presión derivada de las expectativas sociales puestas sobre ellas, según las cuales deben ser excelentes en todos los aspectos de sus vidas: familiar, social, académico, laboral, físico-estético, intelectual… incluso los hobbies, como un deporte, se pueden convertir en un elemento estresante al sentirse obligadas a ser brillantes en él, aun cuando el objetivo de realizar esa actividad sea el mero entretenimiento.
La presión social a la que están sometidos los individuos, y especialmente las mujeres, se interioriza como autoexigencia. Esta presión social nos insta a adaptarnos a un modelo centrado en el éxito y la productividad, el cual resulta perjudicial para los individuos y conlleva consecuencias psicológicas negativas cuando no se consigue adaptarse a él u obtener los resultados esperados. En las mujeres, la autoexigencia por cumplir con las expectativas sociales es mayor y el peso psicológico que esto supone puede convertirse en detonante de la ideación suicida.
En los hombres, por otro lado, se alude más a problemáticas relacionadas con la baja integración social, aislamiento y sensaciones de no ser necesarios en su entorno social.
Los hombres se identifican en una de estas tres categorías ya que, de antemano, se han visto involucrados en acontecimientos como lo son el bullying, el carecer de apoyo familiar, el sufrir soledad o el tener dificultad para mantener relaciones sociales. Todos estos acontecimientos dificultan las formas de relación e interacción social en estos individuos, una baja sociabilidad que conlleva aislamiento y sentirse innecesarios. Esta situación es la que impulsa, en la gran mayoría de hombres, a tener ideaciones suicidas.
Los entrevistados, por otro lado, hacen importante alusión a las carencias existentes en nuestra sociedad, principalmente en las instituciones sanitarias y educativas.
Algunos entrevistados aluden a que no todos disponen de los suficientes recursos económicos como para poder hacer uso de los servicios que la sanidad privada proporciona. Así, en relación con la sanidad pública afirman que los recursos disponibles no cubren la demanda y que la especialidad psiquiátrica termina siendo la más recurrente, proporcionando ésta consecuencias como la dependencia a medicamentos, en vez de proporcionar una buena atención desde la especialidad de la psicología.
Del mismo modo, los centros educativos se evidencian con ineficiencia en sus protocolos de prevención, detección e intervención en problemas que afectan a la salud mental. También se señala el desconocimiento ante la gravedad del problema al no disponer de profesionales cualificados o que, cuando se dispone de estos profesionales, no realizan un seguimiento adecuado, según la percepción de nuestros entrevistados. Estos consideran que cuando han solicitado ayuda se ha infravalorado la gravedad de su situación y no se les ha proporcionado la atención que necesitaban.
La familia es un elemento central y transversal a toda la investigación. La totalidad de las personas entrevistadas identifican que su familia ha jugado un papel influyente en su experiencia con la ideación o intento suicida.
Por ello, para el posterior análisis se han clasificado los factores causantes en dos: por un lado, las relaciones familiares; y, por otro lado, el resto de factores sociales mencionados anteriormente, refiriéndonos a ellos como factores externos (siendo estos los factores psicológicos, cognitivos, experienciales traumáticos, y los conflictos interpersonales excluyendo la familia).
De esta forma, se puede observar la gran diferencia entre los casos de ideación suicida cuando los factores causantes principales son externos o familiares.
Se observa que, si el principal factor que afecta a los individuos son las relaciones familiares, los afectados son más vulnerables frente a la ideación suicida al no contar con una red de seguridad primaria.
Si, por el contrario, el principal factor que les afecta es externo, la gestión que hace la familia de la situación resulta decisiva: cuando es adecuada (intervención, apoyo, gestión emocional…) la familia reduce el efecto negativo externo actuando como red de seguridad salvavidas; por el contrario, cuando la gestión familiar es inadecuada (infravalorar, ignorar, invalidar emociones) los afectados tienen mayor vulnerabilidad y riesgo de llegar al intento de suicidio.
Por otro lado, no existe una tendencia uniforme entre las personas entrevistadas en nuestro trabajo de campo realizado del 12 de noviembre al 23 de noviembre de 2021, para identificar la pandemia como un elemento clave y central a la hora de llevar a cabo el acto del suicidio. Si bien algunos afirman que la pandemia ha sido determinante en sus ideas de suicidio, para otros es un elemento que no les ha influido. Así pues, y desde una perspectiva cualitativa como la desarrollada en este estudio, no podemos afirmar que la pandemia sea el único motivo que esté detrás del incremento de suicidios entre la juventud.
Entre los jóvenes que sí sienten una repercusión de la pandemia en su ideación suicida, observamos que según los factores más determinantes (siguiendo la anterior clasificación de factores externos o relaciones familiares negativas) la influencia es diferente para el sujeto y la síntesis de dicha diferencia viene dada por el espacio que tienen que habitar:
Para los afectados cuyo factor principal es externo, su espacio seguro está en el hogar por lo que el confinamiento les permitió alejarse de los espacios y relaciones perjudiciales, lo cual resultó muy beneficioso para su salud mental. Como expresan algunos de ellos:
Osea a mí la pandemia, pónganme tres. Que me confinen otra vez por favor. Yo pandemias las que quieras.
Para mi realmente el confinamiento fue una bendición, fue un regalo del cielo.
Sin embargo, el desconfinamiento y regreso a espacios que les resultaban inseguros repercutió en ellos de manera negativa:
Volver a hacer vida normal fue incluso peor que antes.
En el confinamiento, me encerré en mi habitación, aprendí a quererme, el problema fue el shock que vino después. Me dio mucha ansiedad social y acabé con una fuerte depresión.
Para los afectados cuyo factor principal es la familia, su espacio seguro se encuentra fuera del hogar, de manera que al tener que compartir espacios comunes constantemente con la familia cuya relación con esta es disfuncional o conflictiva, el confinamiento agravó su situación.
Para mí la pandemia fue clave, la convivencia en mi casa no se podía soportar y me creó muchísimo estrés y toda la ansiedad aumentó.
Tantos meses de cuarentena casi me matan, me daba ansiedad convivir con mi familia.
A diferencia de los anteriores, el periodo de desconfinamiento les permitió alejarse de estas relaciones conflictivas, por lo que la salida para estos fue positiva.
Gracias al desconfinamiento pude acudir a centros donde conocí́ a gente que había pasado por situaciones como yo.
Tanto en la sociedad como en el modo de vida actual existe una fuerte presión social, un patrón a seguir, que afecta directamente a los más jóvenes cuando el modelo del individuo no se corresponde con el esperado. Este desajuste entre expectativa y realidad les hace más proclives a la tenencia de ideaciones suicidas.
Para poder corregir la exclusión que experimentan estas personas es necesario visibilizar esta problemática y hablar abiertamente sobre salud mental. La estigmatización del suicidio y de todo problema de salud mental resulta fatal para las personas que viven con estos pensamientos pues intensifica la sensación de aislamiento y soledad. La empatía es clave para la gestión de estos casos y el apoyo por parte del entorno resulta crucial para que la persona salga adelante.
Previamente, en el ámbito de la prevención, es preciso señalar la importancia de la socialización primaria en los individuos, es decir, la estructura familiar, ya que cuando esta presenta fisuras, se desencadena falta de integración y comprensión en la persona.
Del mismo modo, los entrevistados han expresado que los grupos de apoyo tienen un impacto muy positivo al tratarse de espacios seguros con grupos de iguales en los que se crean redes de apoyo. Asimismo, el teléfono de la esperanza ha resultado de gran ayuda en algunos casos.
Escuchar y hablar de salud mental sin tabúes, del suicidio y especialmente de los motivos que lo causan, es la mejor manera de acompañar a los jóvenes que están experimentando estos pensamientos, según han expresado ellos mismos.
Solamente necesito que estén ahí y me pregunten qué tal estoy
Bibliografía
Ramírez Molina, R.I., Villalobos Antúnez, J.V., Lay Raby, N.D., Del Valle Marcano, M. Inteligencia social y liderazgo resonante. Editorial Corporación CIMTED, 2021.

Paloma García Varela, politóloga experta en Derechos Humanos
Sonia Olea Ferreras, jurista experta en Derechos Humanos
Desde la propuesta de diseñar e implementar nuestra intervención social utilizando el enfoque basado en derechos humanos (Parte I[1]), y su reflejo práctico en el caso-ejemplo concreto de la vulneración del derecho a una vivienda adecuada para las personas extranjeras en situación administrativa irregular (Parte II[2]); llegamos a la parte final de nuestro análisis y propuesta: la evaluación de transformación en DDHH de nuestras acciones y dimensiones.
La única reparación que deseo es que ninguna mujer vuelva a vivir lo que yo he vivido, que no se permita, que se haga todo lo posible para evitar que suceda tanto dolor.
Mujer maya q´eqchi´
Foro de Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas 2019
Hemos ido viendo en las dos primeras partes de este análisis y propuesta metodológica que incorporar el enfoque basado en derechos humanos (de ahora en adelante EBDH) en la intervención social implica, muy significativamente, una forma determinada de interpretar, analizar, abordar, comprender y trasformar la realidad en la que las entidades y organizaciones sociales vivimos; y donde cientos de miles de personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social tienen sus cotidianos.
También, como hemos ido viendo, ya no se trata entonces de preguntarnos qué necesidades tienen esas personas y familias que acompañamos para así poder cubrirlas, sino que conocer qué derechos humanos (DDHH a partir de ahora) se vulneran, por qué y con qué consecuencias, qué quieren y nos demandan las personas vulneradas y cómo podemos contribuir a transformar la desigualdad, la discriminación y la injusticia; serán las preguntas que de forma permanente pueden contribuir al objetivo final: terminar o, al menos, modificar, la situación de vulneración del/de los DDHH de dichas personas y familias. Es importante, en este inicio de la III Parte, volver a tener presente en qué consiste esencialmente el EBDH en la acción social.
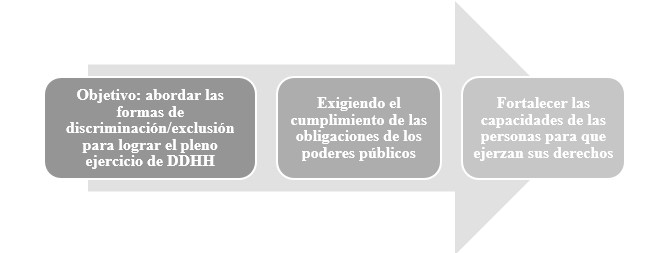
Introducir los valores, principios y normas de los derechos humanos en la acción social implica:
Debemos hacernos preguntas de forma constante en nuestras acciones y en nuestra intervención social. Pero no solo con un fin meramente reflexivo o socializador de percepciones, sentimientos o ideas; sino siempre colocando en medio la meta planteada (que no es fácil): transformar en derechos humanos nuestras acciones. Y para ello es para lo que es imprescindible evaluar. Cuando estamos planificando, formulando o diseñando (evaluación ex ante), durante la ejecución de las acciones (evaluación intermedia) y al final (evaluación ex post) de cada una de ellas.
Hace muy pocos días ha sido aprobada[3] la Ley 27/2022, de 20 de diciembre, de Institucionalización de la Evaluación de Políticas Públicas en la Administración General del Estado. Todo un hito histórico, ya que es la primera vez que se normativiza a nivel estatal la práctica imprescindible – junto con el diagnóstico, diseño e implementación de una política pública-, de la evaluación en dichas fases y, especialmente, del impacto (en sus múltiples dimensiones) que ha producido en la realidad que ha pretendido abordar.
Esta Ley tiene los siguientes objetivos:
Cumpliría así el fundamento de lo que surge de inmediato como primera respuesta a la pregunta que nos hacemos de ¿por qué evaluar?:
Compartamos diversas rutas habituales en nuestro quehacer en la intervención social donde la evaluación es:
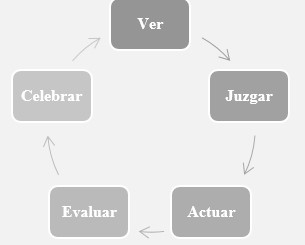
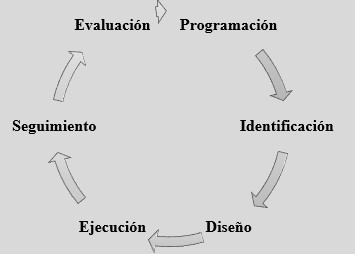

Todas ellas nos llevan a evaluar como parte no final, sino repetida (la imagen del muelle que gira y gira es habitual en nuestros procesos de acompañamiento – ya sean emocionales, jurídicos, sociales, laborales…-) en diversos momentos de nuestras acciones.
Y los aprendizajes también son comunes:

El EBDH considera la evaluación como una fase esencial para el aprendizaje y la mejora continua, vinculado a la de la rendición de cuentas y la mejora de los procesos de transparencia e intercambio de información entre todos los agentes implicados.
Al igual que en las otras fases del proceso de planificación, incorporar el EBDH en la evaluación supone un cambio de orientación, de forma que se incorporen plenamente los principios, valores y normas de los derechos humanos en la metodología y diseño del propio proceso evaluativo. Implica, además, situarse dentro de un entorno participativo, inclusivo y transparente en el que todas las personas que han formado parte de la intervención y todas aquellas que se han visto afectada por esta, deben formar parte de dicho proceso.
El objetivo último de una evaluación con EBDH es indagar en qué medida una determinada acción ha contribuido a la transformación de las relaciones de poder, corrigiendo las desigualdades, las prácticas discriminatorias y el injusto reparto de poder. Para lograr este fin tendremos que incorporar nuevos elementos en la evaluación que detallamos en el siguiente epígrafe.
3.1 ¿Qué implica realizar una evaluación con EBDH?
Incorporar el EBDH en la evaluación implica fundamentalmente abordar nuevas áreas de indagación que nos permitan introducir los distintos componentes del EBDH. Estas áreas de indagación son:
De forma general, incorporar este principio en la evaluación supone indagar sobre:
También es relevante indagar sobre si la intervención realizada ha tenido algún impacto negativo o positivo en algún derecho que no estaba contemplado. En este sentido podemos darnos cuenta de que en el diagnóstico inicial no habíamos tenido en cuenta la interdependencia entre algunos derechos y esto haya tenido algún impacto durante la ejecución.
Finamente, es interesante que la evaluación se pregunte por los procesos de coordinación con otros agentes de cara a conseguir los objetivos y resultados previstos buscando la complementariedad entre ellos desde la mirada de interdependencia e indivisibilidad de los derechos.
Así, en la evaluación se preguntará sobre si se ha incluido a lo largo de todas las fases de la intervención a los diferentes agentes y si la intervención ha favorecido la participación social, política y/o comunitaria de las personas titulares de derechos.
Además, es fundamental introducir en la metodología de la propia evaluación técnicas que garanticen la participación de todas las personas que han estado implicadas en la intervención y en el proceso de evaluación.
Entendemos por capacidades como aptitudes, cualidades y medios de que disponen cada uno de los titulares para poder ejercer su rol. En este sentido, en el caso de los titulares de derechos, la evaluación se preguntará en qué medida se ha logrado avanzar en el proceso de construcción de una ciudadanía activa, participativa, consciente de sus derechos. Por otro lado, en el caso de los titulares de obligaciones, la evaluación se preguntará en qué medida se ha avanzado en el proceso de construcción de voluntad política y se cuenta con una instituciones fuertes y transparentes, unas políticas públicas inclusivas y participativas y una legislación acorde con los estándares internacionales de derechos humanos. Finalmente, en el caso de los titulares de responsabilidad se indagará en qué media la intervención a contribuido a que conozcan sus responsabilidades, las asuman y decidan ejercerlas.
De esta forma, la evaluación se preguntará sobre en qué medida la intervención ha contribuido a reducir la brecha de capacidades los titulares de derechos para que ejerzan sus derechos (respeto, promoción, participación y exigibilidad); de los titulares de obligaciones para que puedan respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; y de los titulares de responsabilidades para que cumplan con sus responsabilidades.
3.2 ¿Es posible evaluar con este enfoque cuando no hemos organizado la acción social desde él?
La respuesta es sí. Sí podemos evaluar una intervención desde el EBDH, aunque no haya sido formulada en diseño y ejecución desde este enfoque.
Inicialmente, teniendo en cuenta el proceso de planificación de una intervención, si en la fase de diagnóstico y formulación hemos incorporado los componentes del EBDH, de forma natural, la evaluación incorporará este enfoque ya que evaluará los cambios planteados al inicio desde esta perspectiva. Sin embargo, si en las fases iniciales no hemos incorporados el EBDH no tendremos indicadores en los diferentes ámbitos de indagación de una evaluación con EBDH que nos permitan medir si la situación ha mejorado.
Por ejemplo, si en la fase del diagnóstico hemos incorporado el análisis de la brecha de capacidades de los diferentes titulares, en la formulación hemos definido resultados específicos para cada uno de ellos con indicadores objetivamente verificables para medir la mejora de sus capacidades, en la fase de evaluación, lógicamente, indagaremos sobre la mejora en estos ámbitos. Sin embargo, si esto no lo hemos hecho, será más difícil saber en qué medida la intervención realizada ha contribuido a esto.
No obstante, esto no significa que no podamos evaluar con este enfoque cuando no lo hayamos incorporado desde el inicio, lo que cambia es la utilidad o el objetivo final de la evaluación. Si el EBDH lo he incorporado desde el inicio, evaluaré en qué medida he logrado los objetivos, resultados y el impacto previsto. Si no lo he incorporado, la evaluación me puede servir fundamentalmente para dos cosas:
En este sentido, evaluar una intervención con este enfoque, si no ha sido formulada desde él, tiene el sentido de aportarnos recomendaciones y elementos que debemos tener en cuenta para comenzar a trabajar e integrar el EBDH en nuestras próximas intervenciones. Este proceso facilitará la futura incorporación del EBDH en ellas, ya que todos los titulares estarán implicados desde el inicio en su incorporación. Así pues, es importante introducir el EBHD en nuestras evaluaciones para promover su propia incorporación.
Introducir el EBDH en nuestra intervención social conlleva, como decíamos en la introducción de esta III Parte y como ya desarrollamos en los diversos apartados del primer artículo publicado por Documentación Social; sobre todo y de forma sustantiva un cambio estratégico, organizacional que nacerá de situar en el medio de nuestras acciones las vulneraciones de DDHH que viven cada día las personas y familias que acompañamos y las respuestas que deben darse desde los obligados a garantizar su dignidad (sujetos de obligaciones en cumplimiento de los estándares internacionales, regionales, nacionales y territoriales de DDHH) y desde las entidades y organizaciones sociales que formamos parte de los sujetos de responsabilidad ante dichas vulneraciones.
Evaluar nuestra intervención social desde el EBDH se torna, por tanto, imprescindible para el logro del objetivo final de nuestras acciones: ser transformadoras en DDHH. Para la vida y los futuros posibles de las personas y familias en situación de vulnerabilidad y exclusión social objeto de nuestra acción social. Para el ejercicio de su dignidad intrínseca, inalienable e irrenunciable.
¿Y qué suma, qué facilita, qué aporta en lo concreto a nuestra acción social evaluar con EBDH?:
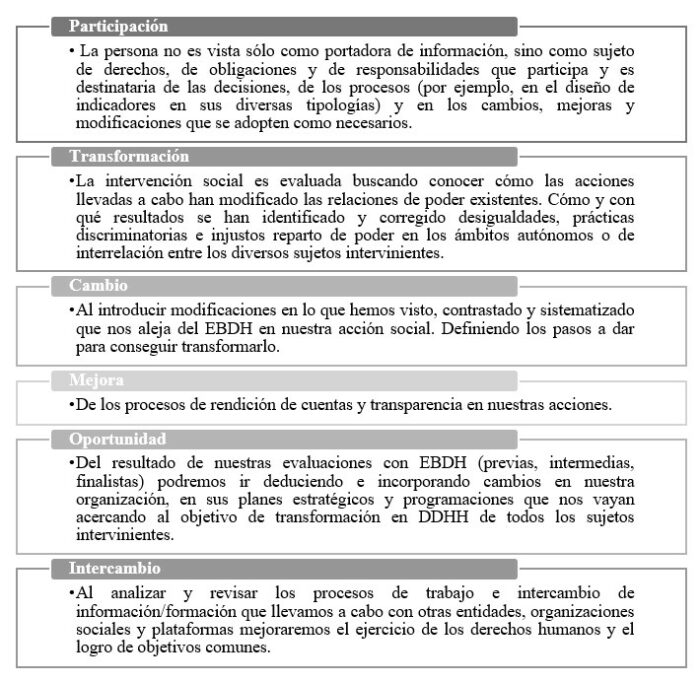
Y no nos cansaremos de repetirlo: en un proceso permanente y en constante ejecución. Hasta que tengamos la certeza de que no volverá a repetirse la vulneración de DDHH.
[1] GARCIA, P. y OLEA, S. (2022) “Enfoque de DDHH en la intervención social (Parte I)”. A fondo. Documentación Social https://documentacionsocial.es/contenidos/a-fondo/enfoque-de-derechos-humanos-en-la-intervencion-social-parte-i/
[2] GARCIA, P. y OLEA, S. (2022) “Indicadores de DDHH para la identificación y realización de nuestras acciones. Enfoque de derechos humanos en la intervención social (Parte II)”. A fondo. Documentación Social. https://documentacionsocial.es/contenidos/a-fondo/indicadores-de-ddhh-para-la-identificacion-y-realizacion-de-nuestras-acciones-enfoque-de-derechos-humanos-en-la-intervencion-social-parte-ii
[3] BOE (2022) “Ley 27/2022, de 20 de diciembre, de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado” https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-21677 Acceso el 22 de diciembre de 2022
[4] Red en Derechos (2011) “El enfoque basado en derechos humanos: Evaluación e indicadores” Red en Derechos pág. 11 y ss (en línea) https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Evaluaci%C3%B3n/EvaluacionEBDH%20+%20NIPO+%20logo.pdf Acceso el 6 de diciembre de 2022

Palabras clave: intervención comunitaria, Parentalidad positiva, resiliencia, bienestar emocional, redes de relación
Mireia Milian. Responsable del Programa de familia e infancia de Càritas Diocesana de Barcelona
Miriam Feu. Responsable del Departamento de análisis social e incidencia de Càritas Diocesana de Barcelona
Carmen García. Responsable del Programa de familia e infancia de Cáritas Española
Puedes encontrar a Mireia y a Miriam en Twitter.
El artículo recoge los principales retos que se desprenden de los resultados de este informe publicado por Foessa y realizado por Càritas Diocesana de Barcelona en el acompañamiento a familias, niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Incluye retos para la administración, siempre desde una mirada integral centrada en el ejercicio de la parentalidad positiva, recogiendo elementos estructurales socioeconómicos así como elementos psicosociales y relacionales.
La familia es la primera comunidad de referencia de las personas y es donde se dan y se reciben los primeros cuidados. Es el espacio en el que se aprenden las normas básicas de convivencia y se desarrollan las capacidades y habilidades necesarias en la vida. Aprendemos en familia a relacionarnos, a dialogar, a ceder y a sentirnos escuchados. Construimos nuestra personalidad y recibimos valores que nos van a guiar en nuestra vida. Y, sobre todo, es donde nos sentimos queridos y seguros, donde cuidamos y nos sentimos cuidados. Sin embargo, existe en nuestro país un déficit estructural en las condiciones de vida de las familias con niñas, niños y adolescentes en comparación con las del resto de países europeos, y, a pesar de que desempeñan un papel central e insustituible en nuestra sociedad, todavía no hemos sido capaces de ponerle freno a la transmisión intergeneracional de la pobreza.
Con la intención de conocer los factores que influyen en el ejercicio de la parentalidad positiva[1] de las familias que acompañamos en Cáritas, el pasado 19 de octubre se presentaba en Barcelona el informe “Cuidar y crecer en fragilidad: familias, niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad” elaborado por el Programa de familia e infancia y el Observatorio de la realidad social de la diocesana de Barcelona, bajo el asesoramiento del Programa de familia de Cáritas Española y de FOESSA. Se trata de un estudio muy amplio que nos muestra el ejercicio de la parentalidad en condiciones socioeconómicas adversas, con escasos apoyos y con una responsabilidad que se carga y se vive en soledad en muchos casos. Sin embargo, las competencias parentales son ejemplares, con una puntuación de 8 sobre 10. ¿Cómo se puede ejercer la parentalidad cuando no puedes pagar la habitación de realquiler, no encuentras trabajo y no tienes ningún familiar o amigo que te eche una mano? Además del sobresfuerzo que deben realizar los padres y madres y sus hijos e hijas para poder superar las condiciones adversas en las que viven, las elevadas competencias parentales se sustentan también en elevados niveles de resiliencia, que superan la media de la población. Nos encontramos, por tanto, con familias que viven unas condiciones marcadas por la precariedad laboral, exclusión residencial, pobreza severa, situación administrativa irregular y estudios sin homologar, así como con redes sociales escasas y un mayor riesgo de sufrimiento psicoemocional, que sustentan el ejercicio de la parentalidad en su resiliencia y en un sobresfuerzo titánico. Un precio muy alto que deben pagar para seguir siendo el padre y la madre que les gusta ser, a pesar de todo. Y un atentado contra el derecho de las familias de poder ejercer la crianza en unas condiciones mínimas, así como contra el derecho de los niños, niñas y adolescentes de recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad, tal y como establece el preámbulo de la Convención de los Derechos del Niño. Además, estas situaciones presentes de desigualdad tienen una elevada probabilidad de materializarse en situaciones futuras de pobreza y exclusión si no se hace alguna cosa para frenar la transmisión intergeneracional de la pobreza.
Ante esta realidad, y a la luz de los resultados del informe, nos surgen algunos elementos de reflexión, tanto desde el papel de las administraciones como desde la intervención social que realizamos en Cáritas. En primer lugar, no es solo cuestión de prestaciones, pero sí es necesario reforzar la protección y la transferencia material, a partir de una prestación universal por crianza, durante los años más intensos de la misma (aunque no solo) y, por importe suficiente para garantizar la estabilidad familiar que logre reducir las desigualdades, de forma que al actuar sobre la desigualdad presente, se actúe de forma preventiva sobre las desigualdades futuras. Sabemos también que debemos abordar la pobreza infantil desde una perspectiva amplia e integral, y no solo como privación material. Es decir, combinando la garantía de unos ingresos familiares con la garantía de derechos fundamentales, como el derecho a una vivienda digna o el derecho a la educación de calidad e inclusiva, así como el derecho a disponer de una situación administrativa regular, cuyas vulneraciones limitan gravemente las oportunidades de niños, niñas y adolescentes de salir del ciclo de la pobreza y la exclusión.
En segundo lugar, y atendiendo a los resultados del estudio, la importancia de tener redes sociales suficientes y satisfactorias va más allá del beneficio que ya supone disponer de redes informales que faciliten los cuidados y la conciliación familiar, y se encuentra en el hecho de que son esenciales también para el bienestar y la calidad de vida de las familias. En concreto, se refuerza la idea de que es clave disponer de redes sociales adecuadas y satisfactorias sobre el bienestar psicoemocional y la resiliencia de los adultos, así como también de los niños, niñas y adolescentes, y un mecanismo para fortalecer las relaciones de parentalidad. Por lo tanto, además de insistir en que las políticas públicas pongan el foco en garantizar derechos fundamentales, es importante que tanto las políticas públicas como nuestro acompañamiento se centren en fortalecer las redes sociales y comunitarias de las familias y de los niños/as y adolescentes en situación de vulnerabilidad, de tal forma que faciliten los cuidados y la conciliación familiar, y mejoren la calidad de vida de las familias. Nuestros proyectos de intervención deben preguntarse por el cómo se realiza nuestra acción, garantizando la participación y la construcción de comunidad desde espacios de escucha, y quizá en estos casos dejar en un segundo plano el qué, puesto que, al fin y al cabo, sea lo que sea, si se realiza en un espacio participativo y donde las personas se sienten una parte integrante, va a ser beneficioso para ellas, puesto que los estudios demuestran que la vinculación a la comunidad de referencia aumenta la capacidad de resiliencia. Sin embargo, no debemos centrarnos solamente en aumentar la resiliencia, sino que precisamos de mecanismos colectivos que protejan tanto a las personas en momentos resilientes como a las personas en momentos con menor capacidad de resiliencia. Además, desde una mirada más amplia, también el ocio compartido en familia, el tiempo libre saludable y el acompañamiento de la educación potencian el ejercicio de la parentalidad positiva. Así pues, estos espacios participativos y generadores de comunidad en nuestros barrios, como los casales, bibliotecas, asociaciones culturales o centros cívicos deberían ser tan educativos como la escuela.
Ya que entramos en el ámbito educativo, el estudio muestra que los padres y madres en situación de vulnerabilidad acompañados por Cáritas provienen de entornos en los que no había recursos socioeducativos en sus infancias o no pudieron participar en ellos, mientras que sus hijos e hijas viven en un contexto mucho más rico en oferta, y participan de ellos en mucha mayor proporción, aunque sea insuficiente, sobre todo, comparativamente con NNA que no se encuentran en situación de vulnerabilidad o exclusión social. En concreto, a pesar de que prácticamente todos los padres y madres han podido escolarizarse, la mayoría tuvo que dejar prematuramente los estudios, principalmente por dificultades económicas y de apoyo familiar, mientras que no esperan esto les vaya a pasar a sus hijos e hijas. Además, más allá de la escuela, dos de cada cinco padres y madres no pudieron participar en recursos socioeducativos, mientras que la participación de sus hijos e hijas es más elevada (dos de cada tres participan). Sin embargo, si bien los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad participan mucho más en esplais[2] y grupos scout y en centros abiertos que el conjunto de la población infantil y adolescente de la ciudad, se da lo contrario en las actividades extraescolares, donde participan en una menor proporción. Esta menor participación se vincula de nuevo a las dificultades económicas del hogar y representa una situación de desventaja para los niños, niñas y adolescentes de estas familias. Cabe destacar que no solo es importante la participación, sino también el hecho de que la población en situación de exclusión social pueda participar en los mismos espacios en los que participe la población integrada, puesto que de lo contrario no se conseguirían los objetivos deseados. Es decir, si los niños, niñas y adolescentes en situación de exclusión social participan solo en espacios específicos para la población sin recursos, se seguiría reforzando la desigualdad de oportunidades, la segregación y la falta de generación de redes sociales diversas y localizadas. Así, aunque los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad tienen mayores oportunidades socioeducativas que sus padres y madres, la barrera económica sigue siendo un freno a su participación, y su acceso a los diferentes recursos es desigual con respecto al resto de niños y niñas. Por lo tanto, se nos plantea un doble reto desde lo público y desde nuestro acompañamiento: garantizar el acceso en equidad a las actividades extraescolares (promoviendo su gratuidad o facilidades en el acceso a todas las familias) y asegurar que se desarrollan en los mismos espacios para todos, con independencia del nivel socioeconómico de las familias, puesto que el ocio y el tiempo libre saludable refuerzan los espacios de inclusión para conseguir la igualdad de oportunidades. Esto implica, entonces, repensar nuestros espacios de atención exclusiva a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, de manera que sean espacios abiertos a todas las familias.
El estudio constata también que los progenitores que han participado en el pasado en recursos socioeducativos tienen mayores competencias parentales: compartir ocio y tiempo libre, asesoramiento y orientación y comunicación de las emociones y el afecto y momentos compartidos de juego y de risas mejoran nuestra calidad de vida al tiempo que nuestras competencias parentales. Por lo tanto, la aportación del ocio y del tiempo libre saludable en la calidad relacional y en el refuerzo de las funciones afectivas y de protección a la infancia y adolescencia es un elemento clave, como también lo es la mirada integral en la educación, más allá del ámbito escolar. Como sociedad seguimos teniendo el reto de incorporar una mirada integral en la crianza y educación de los niños, niñas y adolescentes, entendiendo todo el espacio de acompañamiento. Debería preocuparnos que estos espacios sean a base de esfuerzos económicos y de tiempo por parte de los progenitores y que, se considere como algo extra en lugar de integrarlas dentro del sistema educativo y sean parte del mismo. Desde Cáritas entendemos que todo es aprendizaje y educación (formal y no formal) y el ocio y tiempo libre además de aportar aprendizajes esenciales, son al mismo tiempo un derecho, el de educarse desde la integralidad, sin olvidar tampoco el derecho a un aburrimiento consciente por parte de los niños, niñas y adolescentes, en donde no todo tenga que ser estructurado y agendado. Por lo tanto, es importante también facilitar espacios físicos comunitarios de proximidad, parques adaptados y accesibles en todos los barrios, en los que se les permita a las familias disfrutar de tranquilidad y de tiempo compartido con sus hijos e hijas. Es decir, espacios en los que haya encuentro con otras familias y ocio sin actividades preestablecidas.
En lo que respecta al mayor riesgo de sufrimiento psicoemocional que encontramos en las familias acompañadas por Cáritas, y además del fomento de proyectos generadores de vínculos con el entorno y de pertenencia a la comunidad, como ya se ha comentado, se debería asumir, desde las administraciones públicas, la responsabilidad de garantizar e invertir en políticas de prevención, diagnóstico y cuidado de la salud mental, tanto de adultos como de sus hijos e hijas. Se trata de promover políticas públicas que amplíen los recursos de salud mental sin estigmatizar. Y esta responsabilidad se une a políticas sociales de garantía de derechos fundamentales, que, recordemos, también son esenciales para garantizar el bienestar emocional. Entre ellas, cabe destacar una política pública en vivienda que garantice el acceso y el mantenimiento de una vivienda adecuada y segura como núcleo esencial de la vida y como necesidad básica para el desarrollo de las personas en entornos seguros y protectores, lo que posibilita la generación de proyectos vitales. La vivienda es el espacio donde construir un hogar, más allá de lo arquitectónico y físico, un espacio en el que tener intimidad, tanto individual como familiar, que permite crear y fortalecer lazos entre las personas convivientes. Por lo tanto, una vez más, la vivienda emerge como tema clave que impacta directamente en el bienestar emocional de los niños, niñas y adolescentes y sus familias.
Finalmente, dos reflexiones finales. Por un lado, se debe tener en cuenta tanto desde la intervención como desde los planteamientos legislativos, el valor de los cuidados, y, sobre todo, los de las personas más vulnerables y dependientes. Actualmente, el foco de los cuidados, si aparece, se centra únicamente en la mirada de lo laboral y de la conciliación. Sin embargo, si queremos que se desarrollen cuidados saludables y en condiciones adecuadas, es importante tener en cuenta también la gestión del tiempo como un derecho. Es decir, el derecho a que los niños, niñas y adolescentes dispongan de más tiempo para un ocio y tiempo libre saludable y en familia, y donde los adultos puedan ver también reducida y con mayor flexibilidad su jornada laboral en función de los horarios de la infancia. Porque si los cuidados no están resueltos satisfactoriamente, no permiten seguir con la vida personal ni profesional.
Y la segunda reflexión final se centra en nuestro papel de ser redes para la intervención social, puesto que actualmente las diversas acciones y abordajes por parte de los diversos organismos públicos dirigidos hacia las familias con clara incidencia en los niños, niñas y adolescentes no tienen una coordinación real y efectiva, ni una visión multidimensional, y se pierde la calidad de las intervenciones, duplicándose esfuerzos y recursos. Por lo tanto, se trata de generar procesos y unificación de criterios de recogida de datos que posibiliten la evaluación y mejora de las diferentes intervenciones realizadas, por parte de la administración pública y de las entidades sociales. No es solo cuestión de servicios y prestaciones, sino que se trata también de la calidad de las prestaciones articulada con la calidad de la intervención. Es necesario, por tanto, trabajar desde la colaboración con la comunidad, tercer sector y administraciones públicas para generar una sociedad más integradora y cohesionada.
En conclusión, debemos:
Es importante ser conscientes de los factores que aumentan las probabilidades de que niños/as y adolescentes inmersos en las circunstancias descritas de déficit estructural en sus condiciones de vida sufran pobreza, vulnerabilidad o exclusión social en el futuro. Y es importante actuar para garantizar sus derechos. Porque es un problema que afecta al presente de las familias con niños, niñas y adolescentes, y también a la generación futura de pobreza y exclusión social. Y dice poco de nuestra valía como sociedad si no somos capaces de desarrollar políticas públicas que reviertan esta situación, que apoyen la protección de las familias y donde los cuidados ocupen un espacio central. Porque cuidar es amar.
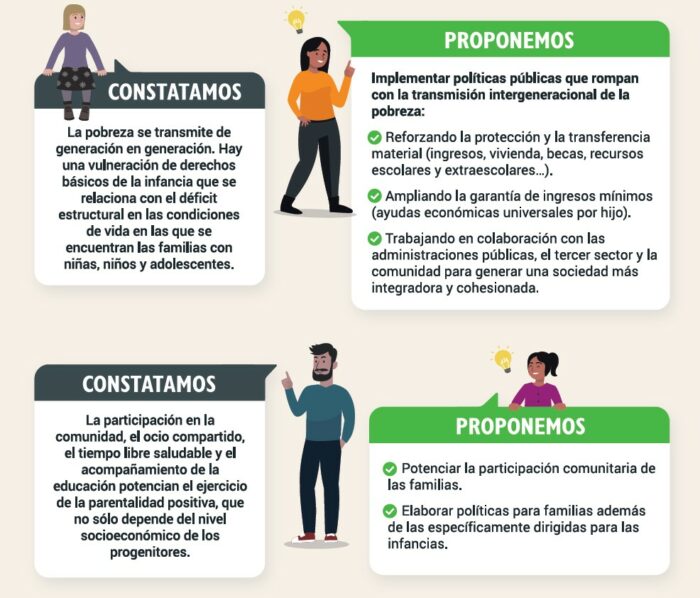

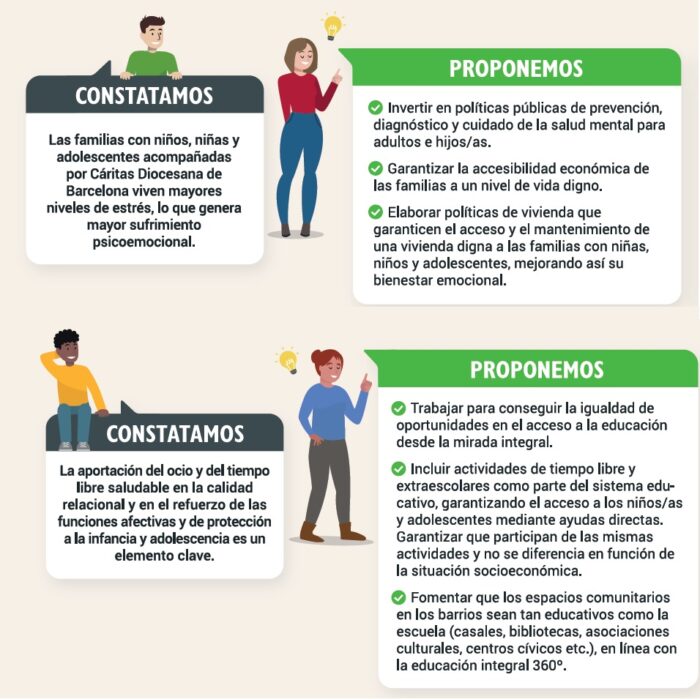
[1] En 2006 el Consejo de Europa recomienda la promoción de la parentalidad positiva definida como un comportamiento parental que asegura la satisfacción de las principales necesidades de los niños, niñas y adolescentes (NNA), es decir, su desarrollo y capacitación sin violencia y proporcionándoles el reconocimiento y la orientación necesaria, que lleva consigo la fijación de límites a su comportamiento para posibilitar su pleno desarrollo. A esta definición del consejo, en Cáritas le añadimos que para poder acompañar a los hijos e hijas en la fijación de límites y la satisfacción de sus necesidades hay que hacerlo inevitablemente a través del cariño y del amor.
[2] Se trata de espacios de tiempo libre, generalmente en fin de semana, donde los niños, niñas y adolescentes participan en actividades al aire libre de juegos en grupo, monitorizados por jóvenes voluntarios.

Paloma García Varela, politóloga experta en Derechos Humanos
Sonia Olea Ferreras, jurista experta en Derechos Humanos
Tomando como ejemplo la vulneración del derecho a una vivienda adecuada para las personas extranjeras en situación administrativa irregular, implementaremos metodológicamente el EBDH desarrollado en la Parte I[1] haciendo una propuesta de elaboración de diagnóstico y definición de objetivos y resultados ante dicha vulneración; que nos llevará a unos indicadores y metas de DDHH posibilitadores de la medición de nuestra intervención social. La evaluación de transformación en DDHH de nuestras acciones será la protagonista de la Parte III y última de este estudio (Documentación Social de enero de 2023).
Si las personas vulneradas son portadoras de capacidades, el encuentro es siembre bidireccional – se da y se recibe- y es productor de esperanza. En lo vulnerado puede haber verdad, puede haber belleza y bondad. De modo que no es suficiente la intermediación, que supone realidades constituidas autónomamente, sino inmersión en proximidad que conlleva la mediación que acoge, acompaña y defiende.
Ximo García Roca, 2021
Los indicadores de DDHH son herramientas que nos ayudan a incorporar el enfoque de derechos humanos de forma práctica en las acciones que llevamos a cabo desde nuestras organizaciones. Estos indicadores los utilizamos de diferente forma en todas las fases de la gestión de nuestras intervenciones, tanto en la fase de identificación y formulación como en la de ejecución y evaluación.
En la Parte I del artículo, clarificamos los conceptos básicos necesarios para incorporar el EBDH en los diferentes niveles de las organizaciones y reflexionamos sobre la importancia de los indicadores para medir las dimensiones de la gestión del ciclo de las intervenciones. Ahora vamos a aplicar estos conceptos a un caso práctico abarcando la utilización de los indicadores de DDHH en las fases de identificación y análisis de la realidad, y de selección y diseño de la intervención.
Aunque nosotras nos vamos a centrar en una situación determinada de un colectivo y en el diseño de una intervención de acción social, la propuesta metodológica que hacemos puede ser aplicada a diferentes situaciones de vulneraciones de derechos, a distintos colectivos de personas en situación de especial vulnerabilidad y a diversos tipos de intervenciones realizadas por nuestra organización. De forma general, en todos los casos las preguntas claves que nos hacemos son:
Teniendo en cuenta estas preguntas, vamos a desarrollar un ejemplo que nos permita visibilizar la utilización de los indicadores de DDHH para la realización de un diagnóstico de situación, la alineación de nuestras acciones con los tratados internacionales de DDHH y la medición de los efectos de nuestras acciones en la transformación social (ejercicio de los DDHH). Para esto partiremos de una situación real de vulneración de derechos: la vulneración del derecho a una vivienda adecuada de las personas extranjeras en situación administrativa irregular (VDVESAI).
El primer paso para el diseño de una intervención con EBDH será la identificación del problema y su relación con los derechos humanos que se encuentran vulnerados. Normalmente, cuando preguntamos a las personas qué les está pasando o en qué situación se encuentran, sus contestaciones no suelen hacer referencia a la vulneración de derechos, sino a los problemas que tienen y que deben afrontar. Es parte de nuestra tarea, relacionar estos problemas con los derechos humanos y analizar por qué se están vulnerando. Esto conllevará tener en cuenta unos determinados elementos de análisis para los cuales utilizaremos determinados indicadores que nos ayudarán a conocer la situación de partida.
Desde el EBDH nos haremos las siguientes preguntas que nos faciliten profundizar en el conocimiento de la realidad que queremos transformar desde la mirada de los derechos humanos:
La contestación a estas preguntas nos facilitará la identificación del problema central sobre el que definiremos nuestra intervención.
Comenzando con nuestro ejemplo, si miramos desde la situación del derecho a una vivienda digna en España nos encontramos con que uno de los colectivos que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad son las personas extranjeras en situación administrativa irregular. También si miramos desde la situación de los derechos de las personas extranjeras en situación administrativa irregular, nos encontramos que uno de los principales derechos que tienen vulnerado estas personas es el derecho a una vivienda adecuada y digna.
De esta forma nuestro problema central será la situación de vulneración del derecho a una vivienda adecuada para las personas extranjeras en situación administrativa irregular (en adelante VDVESAI). Competencialmente optamos en este ejemplo por el ámbito estatal (encontraremos vulneraciones en el ámbito local, autonómico, estatal; en los tres a la vez, en varios de ellos…).
A partir de la definición de este problema central vamos a profundizar en el análisis preguntándonos por qué está pasando y ayudándonos de los indicadores de DDHH y del “Árbol de problemas” será la herramienta concreta que nos permita sistematizar los pasos dados, el propio diagnóstico.
Desde el EBDH, las causas de la vulneración del derecho las encontramos analizando los siguientes elementos:
Para dar respuesta a las anteriores preguntas, utilizamos indicadores de DDHH y socio económicos que nos permitan hacer un diagnóstico sobre la realidad del acceso, disfrute y garantía en el derecho humano a una vivienda adecuada en nuestro Estado. Como indicábamos más arriba, plantearemos solo algunos ejemplos para facilitar el aprendizaje de la metodología:
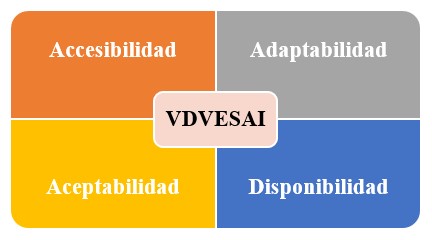
Terminamos este apartado identificando el problema central que puede ser más o menos amplio. En este ejemplo, hemos optado por hacerlo lo más amplio posible para incluir todas las categorías del derecho vulnerado. Pero podría hacerse solo con una o con varias, dependiendo del resultado del diagnóstico. La situación de vulneración del derecho a una vivienda adecuada para las personas extranjeras en situación administrativa irregular (VDVESAI) es el problema central, y queremos por tanto medir el efecto de nuestra intervención social en la consecución de su transformación (modificación, finalización, disminución…)
Una forma sencilla, participativa y visual de sistematizar nuestro diagnóstico. Una herramienta que nos sitúa frente a las consecuencias que produce la vulneración del derecho humano (en este caso, la VDVESAI) y el análisis las causas que lo provocan y los factores que contribuyen a ese resultado en un encadenamiento constantemente de por qués. En esta cadena causal nos encontraremos con tres tipos de causas:
Estos tres tipos de causas están relacionadas entre sí y se encuentran en diferentes niveles del árbol. Así, obtendremos información precisa de la naturaleza y el contexto de la propia vulneración. El árbol nos ofrece una lectura de la interrelación entre las diferentes causas con una mirada holística que incorpora a los diferentes actores que intervienen: sujetos de derecho, garantes y responsables. Esto también nos permite ir centrando poco a poco lo que después podrá proporcionar asideros para plantearnos las acciones y estrategias de nuestra intervención social. Como en líneas anteriores, reflejaremos solo algunos ejemplos para su aprendizaje:
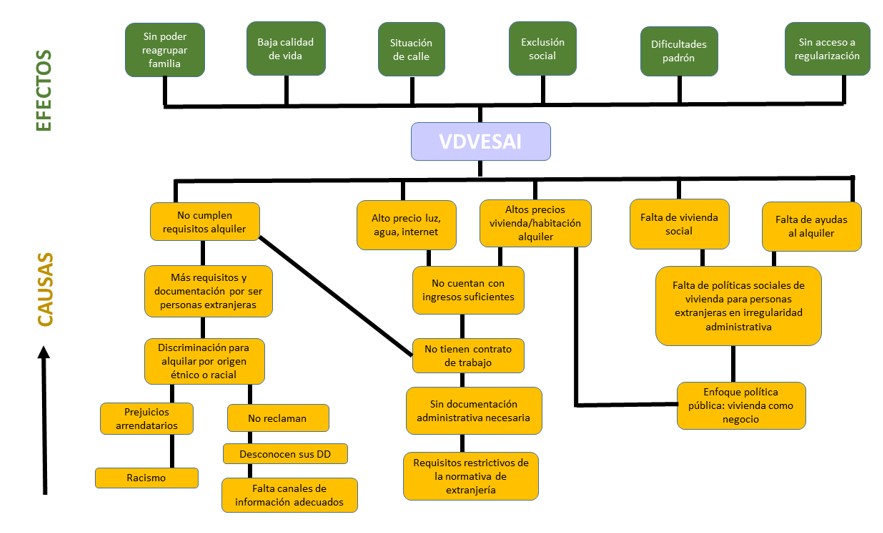
Una vez sistematizado el diagnóstico en el árbol de problemas estaremos en disposición de identificar los cambios necesarios que deben darse en la situación actual para llegar a la situación deseada. Desde el EBDH se busca promover cambios necesarios para que los titulares de derechos, responsabilidades y obligaciones puedan cumplir con su rol.
Para la identificación de estos cambios transformamos el árbol de problemas en un árbol de objetivos, de forma que revertimos la situación de cada una de las causas.
Siguiendo con el ejemplo anterior el árbol de objetivos respecto a nuestro caso de estudio sería el siguiente (en naranja, nuestro objetivo; en verde, los logros/fines a conseguir y en azul, los resultados).
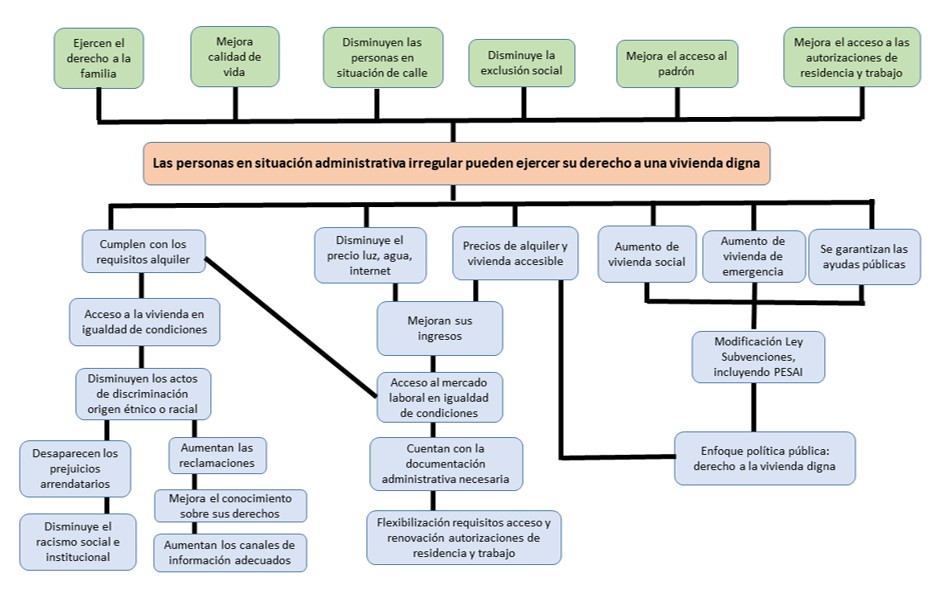
Este árbol de objetivos nos permitirá visibilizar las diferentes líneas posibles de actuación para valorar su impacto. Así, a partir del árbol de objetivo evaluaremos nuestras opciones de intervención y seleccionaremos una de ellas. Además de la experiencia y los criterios de la organización, de forma general, desde el EBDH hay unos criterios determinados para la selección de las intervenciones:
Además, debemos tener en cuenta la interdependencia y la indivisibilidad de los derechos. Es decir, que, aunque estemos abordando en el ejemplo solo el derecho a una vivienda digna y adecuada, este se encuentra interrelacionado con el derecho al trabajo, el derecho a la familia y otros muchos derechos que se ven afectados por esta vulneración. Esto implica que, en muchas ocasiones nuestra intervención tenga que ser integral articulando acciones que afectan a varios derechos. Observación General nº 4[4]:
Como se señaló anteriormente, el derecho a una vivienda adecuada no puede considerarse aisladamente de los demás derechos que figuran en los dos Pactos Internacionales y otros instrumentos internacionales aplicables. Ya se ha hecho referencia a este respecto al concepto de la dignidad humana y al principio de no discriminación. Además, el pleno disfrute de otros derechos tales como el derecho a la libertad de expresión y de asociación (como para los inquilinos y otros grupos basados en la comunidad), de elegir la residencia, y de participar en la adopción de decisiones, son indispensables si se ha de realizar y mantener el derecho a una vivienda adecuada para todos los grupos de la sociedad.
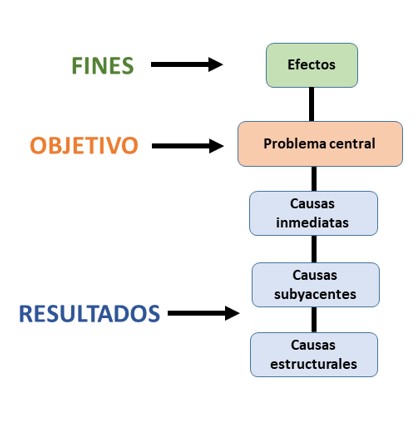 Una vez definida la línea de intervención pasamos a formular el objetivo general, el objetivo específico y los resultados que se relacionan con los diferentes niveles del árbol de objetivos.
Una vez definida la línea de intervención pasamos a formular el objetivo general, el objetivo específico y los resultados que se relacionan con los diferentes niveles del árbol de objetivos.
De forma general y teniendo en cuenta la diversidad de situación que pueden darse, tendríamos:
Esto variará en función del problema central que tengamos y de la línea de intervención que hayamos decidido. Pueden darse casos en los que se formulen intervenciones separadas pero complementarias y articuladas entre sí para cada uno de los titulares.
Ejemplo concreto: El eje central de nuestra intervención es garantizar el principio de igualdad y no discriminación para que las personas extranjeras en situación administrativa irregular puedan ejercer el derecho a la vivienda en igualdad de condiciones.
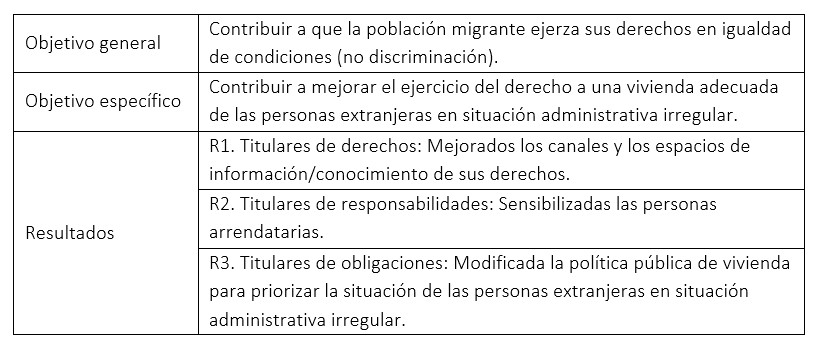
Nuestro objetivo ahora es consensuar cómo medir la transformación que queremos lograr en cada uno de los resultados que también queremos obtener. Para ello, tenemos que definir qué dimensiones queremos medir de nuestra acción. Por ejemplo, podemos querer medir si hemos cumplido con los resultados acordados para los tres titulares, si las actividades que he previsto en mi acción han servido para cumplir los resultados que nos habíamos planteado; podemos medir si habiendo conseguido los resultados hemos logrado las metas previstas en el objetivo específico. Y podemos mirar si habiendo cumplido las metas del objetivo específico, hemos logrado alguna transformación del objetivo final.
Vamos entonces a acordar las metas (el alcance de mi actuación) que queremos lograr. Ese alcance tiene que ser medible, y realista. Y también tenemos que acordar los conceptos que utilizamos, que hablamos y escribimos sobre qué es mejorar, sobre qué es un espacio o un canal, o qué queremos decir con sensibilizar, porque tenemos que poder medirlo. Lo que no se pueda medir, no nos vale. Así, con estas premisas, vamos a facilitar el aterrizar mejor los conceptos.
Un ejemplo:
Utilicemos como guía el siguiente cuadro con un ejemplo de uno de los resultados que querríamos obtener en referencia a transformar
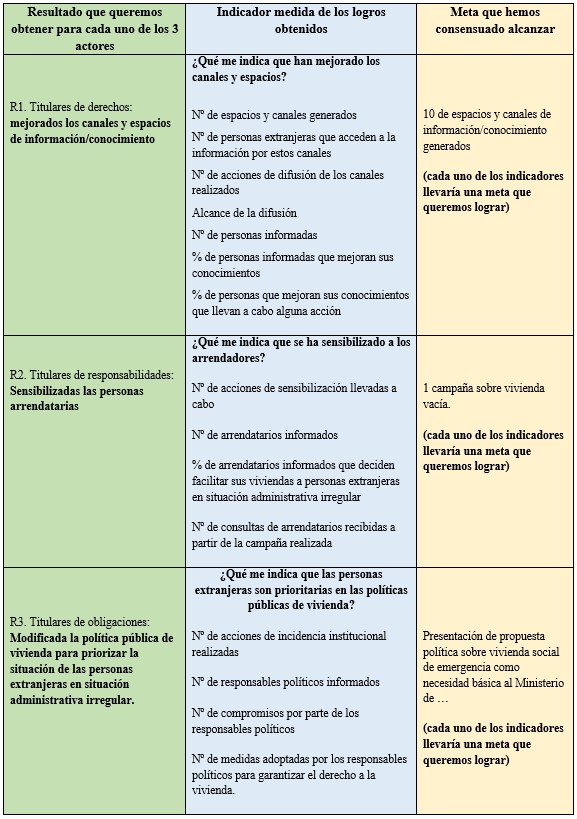
[1] GARCIA, P. y OLEA, S. (2022) Enfoque de DDHH en la intervención social (Parte I). Documentación Social https://documentacionsocial.es/contenidos/a-fondo/enfoque-de-derechos-humanos-en-la-intervencion-social-parte-i/
[2] CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (2022) Proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-89-1.PDF
[3] MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (2022) Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025 https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/19/pdfs/BOE-A-2022-802.pdf
[4] Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (1991) Observación General nº 4 “El Derecho a una vivienda adecuada (párrafo I del artículo 11 del pacto)” https://conf-dts1.unog.ch/1%20spa/tradutek/derechos_hum_base/cescr/00_1_obs_grales_cte%20dchos%20ec%20soc%20cult.html

Palabras clave: calidad de vida, Esperanza de vida, diversidad funcional, regulación de capacidad jurídica, buena vejez
Teresa de Jesús González Barbero, Universidad Complutense de Madrid
El aumento de la esperanza de vida es un logro de nuestro siglo en los países industrializados: cada vez vivimos más. A este hito han contribuido de forma específica los avances médicos y de investigación y el incremento de bienes y servicios en las últimas etapas de la vida. Esta mejoría alcanza a todos los sectores de la sociedad y por ello también a las personas con diversidad funcional.
Así mismo y como complemento y marco esencial para muchas de las acciones propuestas hemos incluido las principales novedades que aporta la Ley 8/2021 en relación a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.
Aunque habla de las personas con diversidad funcional en la etapa de envejecimiento, concretamente el envejecimiento de las personas con discapacidad intelectual, no explica suficientemente la problemática que viven estas personas en dicha etapa del ciclo vital.
Sería interesante añadir experiencias de investigación que se vienen desarrollando de forma paralela para explicar la demanda urgente de las familias por hacer frente a una realidad no vivida con tanta intensidad como en la actualidad por el aumento de la esperanza de vida de las personas con discapacidad, concretamente las personas con discapacidad intelectual. Actualmente se trabaja con más énfasis el envejecimiento activo de las personas con discapacidad, qué supone y qué servicios o recursos de apoyo les permiten vivir una vida autónoma e independiente en esta etapa de la vida. Muy ligado a este enfoque está el enfoque bio-psico-social y el enfoque en la calidad de vida muy desarrollado por Miguel Verdugo. Hablar del envejecimiento de las personas con discapacidad desde un plano jurídico implica también la lucha actual por prevenir una incapacidad jurídica limitadora que les impide tomar decisiones y disfrutar de una vida independiente. También se está revisando todo el sistema de protección social para las personas mayores que tengan alguna discapacidad. En este sentido, entraría en juego también la ley de autonomía personal e independencia.
Vivir más años es un anhelo de muchas personas, pero cuando arañamos un poco más en el concepto, se añade un matiz diferenciador: la calidad de vida. Esa calidad presenta tintes diferentes siguiendo coordenadas espacio-temporales y culturales, pero en todas ellas se aprecia un denominador común: la autonomía personal.
Este proyecto que presentamos ahora quiere partir de las propias demandas de las personas con diversidad funcional y sus familiares, para permitir desarrollar en el contexto de las instituciones propuestas y mejoras que conduzcan a favorecer esa autonomía en los últimos años de la vida. De ahí el nombre del proyecto: “buena vejez”. Previamente a describirlo vamos a contextualizarlo desde los paradigmas teóricos que lo sustentan.
Con el fin de ofrecer una información lo más completa posible, dedicaremos un pequeño apartado a describir los cambios legales sobrevenidos con la Ley 8/2021 que reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
Esta importante reforma viene a sustituir las figuras de patria potestad y tutela y reforzar la autonomía y la voluntad de la persona en la toma de sus propias decisiones. Para facilitar este proceso se establecen una serie de apoyos y figuras como la guardia de hecho, la curatela o el defensor judicial, que describiremos más adelante.
A pesar de estar aún pendientes varias áreas de desarrollo, creemos que las oportunidades que ofrece contribuirán a favorecer la independencia y la calidad de vida de este colectivo.
Modelo del ciclo vital
Hasta finales de los años setenta, el mecanicista y el organísmico eran los dos modelos explicativos fundamentales existentes en Psicología Evolutiva, con una fuerte predominancia del organísmico, dada la escasa sensibilidad a lo evolutivo del modelo mecanicista. Pero a finales de la década de los setenta hay un grupo de estudiosos del desarrollo que reaccionan contra ciertas limitaciones de estos modelos y, engarzando con una tradición que venía del siglo XIX, formulan una propuesta conocida con el nombre de modelo del ciclo vital, también llamada por la expresión inglesa life-span, que significa algo equivalente a ciclo de la vida de una persona, denominación con la que se resalta precisamente una de las críticas a la Psicología Evolutiva tradicional, especialmente la de corte organísmico, crítica según la cual dicha Psicología Evolutiva tradicional se había ocupado solo del desarrollo psicológico de niños y adolescentes, olvidando que los procesos de cambio psicológico son un hecho en cualquier momento del ciclo vital humano, desde el nacimiento hasta la muerte (Baltes, 1979).
Tras un periodo de ajustes, el modelo del ciclo vital toma como referencia el modelo de adaptación selectiva por compensación que ayuda a un envejecimiento con éxito
En las tablas siguientes podemos observar los tres elementos que lo configuran: condiciones antecedentes, procesos y resultados (Pinazo Hernández y Sánchez Martínez, 2006). En el apartado de antecedentes se hace especial hincapié en el principio psicológico del desarrollo y su capacidad de adaptación, que en el contexto social viene mediatizada por la cantidad y calidad de recursos tanto internos como externos a la persona.
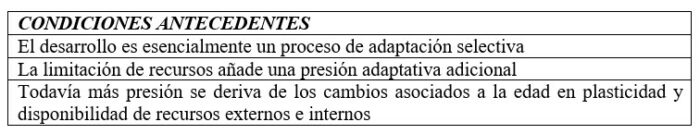 Tabla 1 – Pinazo Hernández y Sánchez Martínez, 2006. Condiciones y antecedentes del ciclo vital
Tabla 1 – Pinazo Hernández y Sánchez Martínez, 2006. Condiciones y antecedentes del ciclo vital
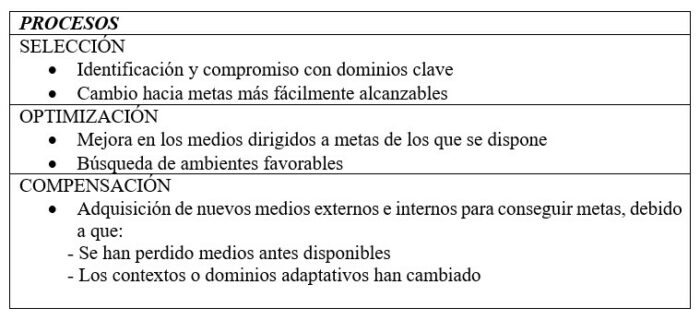 Tabla 2: Pinazo Hernández y Sánchez Martínez, 2006. Procesos del ciclo vital
Tabla 2: Pinazo Hernández y Sánchez Martínez, 2006. Procesos del ciclo vital
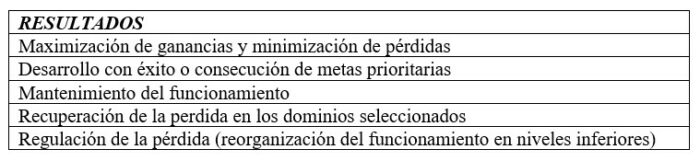 Tabla 3: Pinazo Hernández y Sánchez Martínez, 2006. Resultados del ciclo vital
Tabla 3: Pinazo Hernández y Sánchez Martínez, 2006. Resultados del ciclo vital
Este ciclo volvería a repetirse y a partir de los resultados retornaríamos a las condiciones antecedentes.
El énfasis en la adaptación que pone el ciclo vital para hablar de un envejecimiento con éxito se mantiene cuando nos referimos a este proceso en las personas con diversidad funcional.
Haciendo un intento de fusionar los principios de la teoría del ciclo vital y los principales indicadores de las personas mayores en España según el Informe de mayores del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2014), podríamos llegar a las siguientes reflexiones:
Hasta aquí nos hemos referido a las personas mayores en general, pero a partir de ahora vamos a centrarnos en el colectivo de personas con diversidad funcional, ya que en muchos casos manifiestan características propias de los mayores, pero a ellas tienen que añadir otras más específicas de su situación.
Antes de referirnos al envejecimiento de las personas con discapacidad, queremos hacer un breve inciso del nuevo concepto de discapacidad, para utilizarlo como referencia al hablar de la situación de envejecimiento.
Verdugo (2022) define la discapacidad de acuerdo a los siguientes indicadores:
– Las limitaciones en el funcionamiento intelectual. Es decir, le cuesta comprender o razonar
– Es una limitación de la conducta adaptativa, en temas como los conceptos, las relaciones sociales o las prácticas
– Todos estos cambios suceden antes de los 22 años.
Esta nueva manera de entender el concepto nos aporta un punto de partida más claro a la hora de entender el proceso de envejecimiento y la necesidad de apoyos.
En lo referente al envejecimiento, en algunas personas con discapacidad, este proceso comienza en torno a los 45 años, produciéndose un deterioro de las AVDs (Habilidades para la vida diaria) como son la salud, la movilidad, el ocio, o las situaciones de dependencia.
Es por ello, por lo que se hace necesario intervenir en procesos preventivos que mejoren su calidad de vida, que incluye en otros aspectos el bienestar emocional, la inclusión y las relaciones personales, el desarrollo personal y la autodeterminación y el bienestar físico, material y de derechos.
En la figura adjunta se recogen todos ellos:
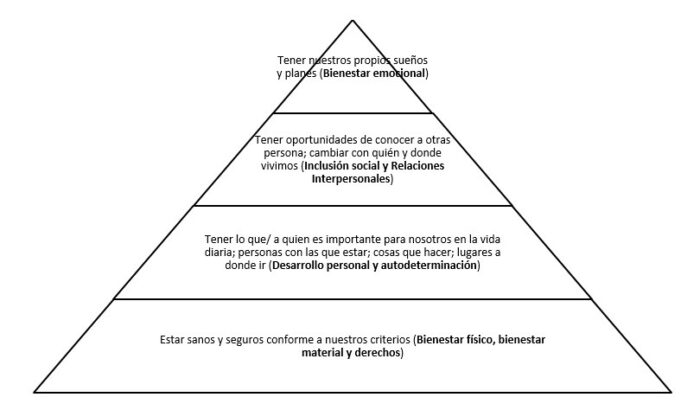 Figura 1: Calidad de vida en personas con discapacidad intelectual en proceso de envejecimiento. (Verdugo, 2002)
Figura 1: Calidad de vida en personas con discapacidad intelectual en proceso de envejecimiento. (Verdugo, 2002)Los programas de mejora del envejecimiento deberán, por tanto, incidir en estas necesidades detectadas.
Esta nueva situación la vamos a abordar desde dos escenarios: el primero, de carácter legal referenciando la ley 8/2021 que nos diseña el marco para los nuevos tipos de apoyos y el segundo uno de los programas de Plena Inclusión: el proyecto Buena Vejez.
Por la que se reforma la Legislación Civil y Procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica
Dicha ley se aprobó en junio de 2021 y entro en vigor el 3 de septiembre del mismo año.
A continuación, recogemos aquellos aspectos más relevantes:
El año 2008 supuso el punto de inflexión fundamental al aprobarse la Convención de los Derechos de las personas con discapacidad.
En España el código civil regulaba la capacidad de obrar de este colectivo y el papel de los tutores al respecto. A partir de 2008, y de forma especial de lo establecido en su artículo 12, este derecho se restituye y supone una adaptación del código civil.
La principal novedad es la sustitución del Modelo de Tutela por el Modelo de Apoyos
Las personas con discapacidad y el juez podrán definir los apoyos, que serán de tres tipos:
– El Guardador de hecho, que apoya a quienes necesiten menos ayuda. Casi siempre será un familiar o alguien cercano. El juez lo nombrará para temas específicos.
– El Curador, que apoyará a quienes necesitan más ayuda de forma continua. El juez dictará quien da los apoyos y en qué temas.
– El Defensor Judicial, nombrado por el juez cuando la persona con discapacidad y el guardador de hecho y el curador no estén de acuerdo.
Retomando lo establecido en el apartado anterior sobre el nuevo concepto de discapacidad, al hablar ahora de los apoyos, debemos hacer especial hincapié en su finalidad y escenarios destacando que (Verdugo, 2022) deben ser:
Los cambios propuestos por la nueva ley son muchos y algunos de enorme calado. No obstante, importa resaltar que se realizarán de forma paulatina. Aquellas personas que actualmente tengan asignado un tutor, podrán seguir con el mismo régimen y en el momento de revisar la tutela se efectuará el cambio al nuevo modelo.
Dentro de las modificaciones previstas, además de las reguladas por el código civil. destaca la modificación del Código de Comercio (artículo octavo).
En cuanto a su puesta en práctica, se establece la colaboración entre la Administración de Justicia y las entidades del Tercer Sector de Acción Social (disposición adicional primera) y la Formación en medidas de apoyo a las personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica (disposición adicional segunda).
Como podemos observar se han sentado nuevas bases legales que regulan la situación de las personas con discapacidad, pero aún hay que esperar para la aplicación total de las mismas.
A continuación, vamos a exponer otro de los hitos significativos que esperamos que contribuya a mejorar su calidad de vida.
El proyecto Buena Vejez se enmarca dentro de las acciones llevadas a cabo dentro del Programa de Apoyo al Envejecimiento de las Personas con Discapacidad Intelectual de Feaps.
En él se recogen aquellos aspectos que enumeramos en el apartado anterior como calidad de vida en personas con discapacidad intelectual en proceso de envejecimiento.
Con el fin de tener una imagen gráfica del mismo, recogemos en el siguiente cuadro sus principales características:
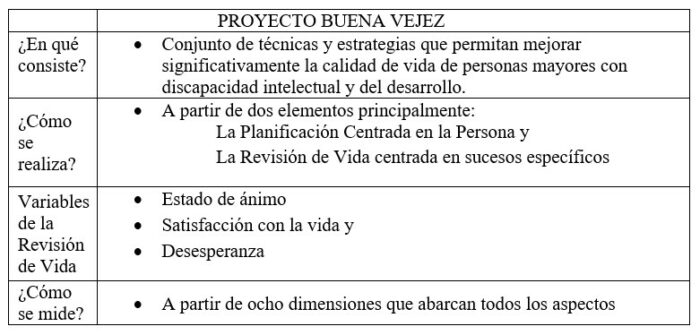
Para proceder a evaluar lo que entendemos por calidad de vida se ha utilizado una escala desarrollada en un proyecto de trabajo liderado por la Universidad Ramón Llull (Escala de Calidad de Vida Familiar para familias con hijos/as con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo de mayores de 18 años (CdVF + 18)
De acuerdo a los datos recogidos, las dimensiones que las familias españolas han indicado como necesarias para tener una vida de calidad son las siguientes: (Manual de procedimiento pp 3 y ss.)
aceptación y adaptación de la familia a la discapacidad de su familiar
Está construida en forma de respuesta múltiple de tipo Likert con cinco opciones y distribuye las dimensiones en torno a 67 ítems según podemos observar en esta tabla.
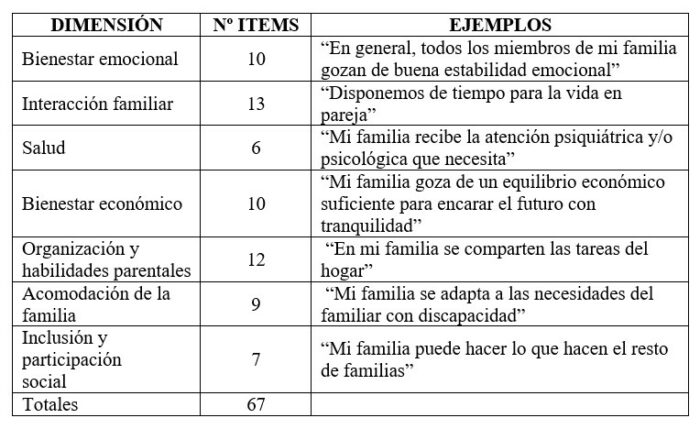 (Tomada del manual de procedimiento, pág.4)
(Tomada del manual de procedimiento, pág.4)Dentro de las acciones de mejora para trabajar la calidad de vida de las personas con discapacidad, y tomando como referencia los datos sobre el gran porcentaje de personas que están en centros residenciales, se vio la necesidad ir proponiendo modificaciones en las instituciones y centros ocupacionales (Tamariz, J. 2014)
Los datos que ahora ofrecemos forman parte de la apuesta de una de las nueve asociaciones que forman parte de Plena Inclusión Castilla y León (PRONISA, C.E.E. SANTA TERESA, ASPANIAS, ASPRONA-LEÓN, ASPRONA-BIERZO, FUNDACIÓN SAN CEBRIÁN, FUNDACION PERSONAS, CENTRO VILLA SAN JOSÉ, ASPRODES, ASPAR-LA BESANA, ASPACE-SALAMANCA, CENTRO SAN JUAN DE DIOS, CENTRO PADRE ZEGRI, FUNDACIÓN SIMON RUIZ Y ASPROSUB BENAVENTE).
La metodología utilizada comparte unas bases comunes a todas ellas y sus hitos más significativos son los siguientes:
Recogemos a continuación las dimensiones expresadas en dicha escala:
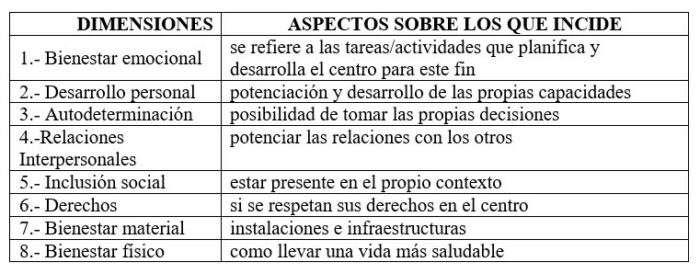
La situación de pandemia ha impedido desarrollar todas las propuestas realizadas, pero esperamos que en un futuro inmediato se puedan ver los resultados y aquellos proyectos que se hayan podido generar a partir de este.
Queremos apuntar como reflexión final algunos aspectos que nos han parecido significativos
AGUADO, A.L., Alcedo, M.A., Rozada, C., González, M., Real, S. y Fontanil, Y. (2010). “Calidad de vida y necesidades percibidas de las personas con discapacidad intelectual en proceso de envejecimiento en Castilla y León: Avance de Resultados”. En Verdugo, M.A. et al. (Eds.). Aplicación del paradigma de calidad de vida. VII Seminario de actualización metodológica en investigación sobre discapacidad (pp. 117-135). Salamanca: INICO
BALTES, P.B. (1987). “Theoretical propositions of Life-Span Developmental Psychology: On the dynamics between growth and decline”. Developmental Psychology, 23, 611-626.
BALTES, P.B. (1993). “The aging mind: Potential and limits”. The Gerontologist, 33, 580-594.
BALTES, P.B. (1997). “On the incomplete architecture of human ontogeny”. American Psychologist, 52, 366-380.
BALTES, P.B. y Baltes BALTES, M.M. (1990). “Psychological perspectives on successful aging: The model of selective optimization with compensation”. En P.B. Baltes y M.M. Baltes (Eds.) Successful aging. Perspectives from the behavioral sciences (pp. 1-34). Cambridge: Cambridge University Press.
BALTES, P.B. y Goulet, L.R. (1970) “Status and issues of a life-span developmental psychology”. En L.R. Goulet y P.B. Baltes (Eds.), Life-span developmental psychology: Research and theory (pp. 3-21). Nueva York: Academic Press.
BALTES, P.B., Lindenberger, U. y Staudinger, U.M. (1998). “Lifespan theory in developmental psychology”. En W. Damon (Ed. de la serie) y R.M. Lerner (Ed. del volumen), Handbook of child psychology 5th edition: Vol. 1. Theoretical models of human development (pp. 1029-1143). Nueva York: Wiley.
BALTES, P.B., Reese, H.W. y Nesselroade, J.R. (1981). Métodos de investigación evolutiva: enfoque del ciclo vital. Madrid: Morata [orig.: Life-span developmental psychology: Introduction to research methods. Monterrey; Brooks/Cole, 1977]
BALTES, P.B. y Smith, J. (2003). “New frontiers in the future of aging: From successful aging of the young old to the dilemmas of the fourth age”. Gerontology, 49, 123-135.
BERJANO, E.; García, E. (2009): Discapacidad intelectual y envejecimiento: Un problema social del siglo XXI. Madrid: Colección FEAPS.
UNIVERSIDAD RAMÓN LULL (coordinadora) Escala de Calidad de Vida Familiar para familias con hijos/as con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo de mayores de 18 años (CdVF + 18) pp 2-12. Barcelona.2013
NAVAS, P.; Uhlmann S.; Berástegui, A. (2015) Envejecimiento activo y discapacidad intelectual. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
TAMARIT, J. PROYECTO FEAPS “Los Servicios que queremos” Murcia, III Congreso Internacional de Autismo – 2014. pp47-71. Murcia
VERDUGO, M.A. (2021). “Revista Española sobre Discapacidad Intelectual. Siglo Cero.El modelo de calidad de vida y apoyos”. Volumen 52.
VVAA (2014). Envejecimiento y discapacidad intelectual. Monografías FEVAS, nº1.
VVAA (2007). “Envejecimiento de las personas con discapacidad intelectual”. Boletín IMSERSO. Perfiles y tendencias, nº 26.
VVAA (2006). Las personas con necesidades de apoyo generalizado: guía de identificación de indicios de envejecimiento y orientaciones para la determinación de apoyos. Cuadernos de Atención de Día. FEAPS Madrid.
VVAA (2004). Envejecer… ¡Todo un logro! Guía de orientación familiar sobre el proceso de envejecimiento de las personas con discapacidad intelectual. FEAPS Comunidad Valenciana.
VVAA (s.d.). Guía de indicadores y recomendaciones. Personas con discapacidad intelectual en proceso de envejecimiento. FEAPS Aragón.

Palabras clave: intervención social, enfoque e indicadores de derechos humanos, dimensiones, diagnóstico, evaluación.
Paloma García Varela, politóloga experta en Derechos Humanos
Sonia Olea Ferreras, jurista experta en Derechos Humanos
Propuesta para diseñar, llevar a cabo y evaluar permanentemente las múltiples acciones y dimensiones de la intervención social en nuestras entidades y organizaciones desde el marco del enfoque basado en derechos humanos (Parte I) y con un caso práctico de implementación (Parte II – Documentación Social de septiembre de 2022-).
¿Dónde empiezan los derechos humanos universales? Pues en pequeños lugares, cerca de nosotros; en lugares tan próximos y pequeños que no aparecen en los mapas. Pero esos son los lugares que conforman el mundo del individuo: el barrio en que vive; la escuela o la universidad en que estudia; la fábrica, el campo o la oficina en que trabaja. Esos son los lugares en los que cada hombre, mujer y niño busca ser igual ante la ley, en las oportunidades, en la dignidad sin discriminación. Si esos derechos no significan nada en esos lugares tampoco significan nada en ninguna otra parte. Sin una acción decidida de los ciudadanos para defender esos derechos a su alrededor, no se harán progresos en el resto del mundo
Eleanor Roosevelt
Como organizaciones sociales con una larga trayectoria, estamos muy acostumbradas a utilizar los derechos humanos (DDHH) en nuestras acciones y en nuestro discurso. Nos consideramos organizaciones que defendemos los derechos de las personas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad o exclusión. Sin embargo, no siempre es fácil pasar del discurso y del papel a incorporar todo lo que implican los DDHH en la intervención social y más difícil aún, ser capaces de medir el impacto de esta intervención en términos de derechos.
Para comprender qué es en enfoque basado en derechos humanos (EBDH) y qué implica incorporarlo en la intervención social es necesario comprender qué son los DDHH en toda su dimensión.
Los DDHH se relacionan con las necesidades del ser humano, pero no se confunden con ellas.
La parte de “humanos”, hace referencia al conjunto de necesidades (alimentación, agua, vivienda) y de capacidades humanas (elegir, expresarse, participar) que son comunes a todas las personas, con independencia de su lugar de origen o de sus diferencias culturales, y que están vinculadas a la dignidad de la persona.
Cuando estas necesidades y/o capacidades se ven amenazadas, se establecen unos mecanismos para su protección y pasan a ser derechos, creándose normas jurídicas; estableciendo que el Estado es responsable de hacer cumplir esa norma; y creando unos mecanismos para poder exigir jurídicamente la vulneración de ese derecho y sancionar su incumplimiento.
Las normas jurídicas son el conjunto de tratados y convenciones que conforman el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH). Los Estados se obligan a respetar, proteger y garantizar los DDHH cuando las ratifican, lo que implica que deben adaptar su legislación nacional y sus políticas públicas. Esto conlleva que las personas y los pueblos tienen la capacidad de exigir jurídicamente al Estado una respuesta a sus demandas.
Los DDHH no nacen de la norma, pero deben convertirse en ella. Estas normas son el resultado de la lucha de los pueblos y de luchas sociales en el camino hacia una sociedad más justa. Muchos movimientos sociales surgen motivados por las violaciones de DDHH, exigen el fin de su vulneración y reclaman instrumentos jurídicos que protejan a la ciudadanía para el futuro.
Desde esta perspectiva, incorporar el EBDH en la intervención social implica una forma determinada de interpretar, analizar, abordar, comprender el mundo. No nos preguntaremos por las necesidades que tienen las personas para poder cubrirlas. Nos preguntaremos qué derechos se están vulnerando, quién se ve afectado, cuáles son las causas de esa vulneración, qué demandas tienen las personas que se ven afectadas y cómo podemos contribuir a transformar las relaciones de poder corrigiendo las desigualdades, las prácticas discriminatorias y el injusto reparto de poder.
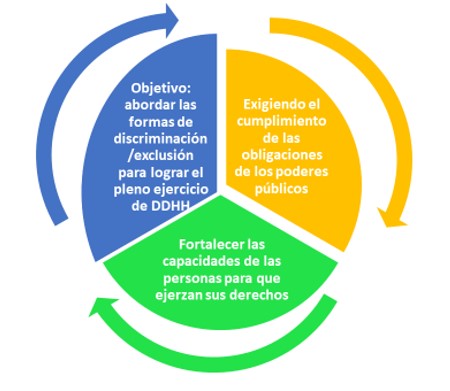
Teniendo en cuenta la definición de DDHH y de EBDH, podemos identificar 5 componentes que nos permiten aterrizar en la práctica estos conceptos.
Esta mirada nos permite avanzar hacia relaciones más horizontales donde consideramos a las personas desde sus capacidades y no desde sus necesidades o debilidades.
Desde el EBDH, las organizaciones sociales son un puente necesario entre la ciudadanía y los poderes públicos, en la búsqueda del equilibrio entre las demandas sociales y la capacidad de respuesta ejecutiva de los poderes públicos a dichas demandas.
La incorporación del EBDH en nuestras organizaciones y en la intervención social tiene importantes beneficios que mejoran nuestro impacto en cuanto a la transformación de la realidad social, política, económica y medioambiental.
En primer lugar, nos permite evolucionar en nuestras intervenciones pasando de un enfoque de cubrir necesidades al de defender derechos, centrándonos en la transformación de las relaciones de poder desiguales y discriminatorias, empoderando a las personas para que reclamen sus derechos e incidiendo en los poderes públicos para que cumplan con sus obligaciones.
Además, facilita ofrecer respuestas integrales a partir de la participación de las personas que se ven afectadas y de todos los actores; y da mayor fuerza a nuestros argumentos al basarnos en el DIDH.
Las entidades sociales pueden y deben incorporar el EBH en 3 niveles:
El nivel estratégico hace referencia a la visión que mueve la acción de la organización. El siguiente cuadro refleja los cambios que supone la incorporación del EBDH.
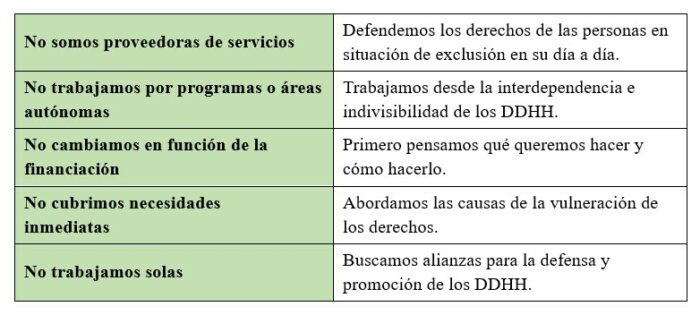
Este nivel hace referencia a los cambios necesarios para incorporarlo en los procesos internos de
la organización, como por ejemplo en los procesos de toma de decisiones, los protocolos de actuación, la política de personal, los derechos laborales, los códigos éticos. En definitiva, las normas, principios y valores de gobernanza de la organización y de gestión interna del personal y del trabajo. Este es uno de los grandes retos para las organizaciones que, en ocasiones, incorporan antes los componentes del EBDH en sus acciones que en su gestión y organización interna.
El nivel operativo supone la incorporación de los componentes del EBDH en los programas, proyectos, servicios, materiales, comunicación, campañas y todos aquellos aspectos de la propia acción de la organización.
Las intervenciones tienen que ir dirigidas al fortalecimiento de las capacidades de los titulares de derechos para que puedan ejercer sus derechos, de los titulares de obligaciones para que cumplan con sus obligaciones y de los titulares de responsabilidades para que cumplan con sus responsabilidades.
De forma general, los indicadores son herramientas que sirven para mostrar características específicas, observables y medibles de un objeto concreto de estudio y que nos permiten describir, medir o conocer tanto acciones como procesos y situaciones.
Cuando analizamos la realidad social, política, económica o medioambiental utilizamos un conjunto de indicadores que seleccionamos a partir de las características que queremos destacar del objeto de estudio. En este sentido, una misma realidad puede mostrarse de muy diferentes formas dependiendo de los indicadores que seleccionemos y esta selección nunca es neutra.
Por ejemplo, no se muestra la misma realidad cuando medimos el desarrollo de una comunidad utilizando indicadores económicos como el crecimiento del PIB, que cuando utilizamos indicadores de desarrollo humano o cuando utilizamos indicadores de DDHH.
De esta forma, los indicadores sociales nos ayudan a traducir conceptos teóricos y abstractos de la realidad social a medidas tangibles. Desde la perspectiva académica, un indicador sería el vínculo entre los modelos explicativos de las teorías sociales y la evidencia empírica. Desde la perspectiva programática, el indicador es una herramienta operacional para monitorear la realidad social a fin de formular o reformular políticas[i].
El proceso de construcción de indicadores nos permite traducir los conceptos abstractos en elementos medibles a través de las dimensiones relevantes, específicas y dinámicas del objeto de estudio que estemos analizando. En este proceso debemos dar respuestas a las siguientes cuestiones:
1. ¿Qué problema queremos abordar? El primer paso es concretar el problema o área de estudio delimitando su alcance.
2. ¿Cuáles son las características qué queremos destacar del problema de estudio? Este paso supone desagregar el problema de estudio en las principales dimensiones de análisis y en las variables de cada dimensión que queramos destacar.
3. ¿Cómo puedo medir esas dimensiones del problema de estudio? Este paso supone operativizar las dimensiones a través de expresiones medibles, es decir, a través de indicadores.
Los indicadores de DDHH nos permiten medir tanto el avance de los poderes públicos en el cumplimiento de sus obligaciones como el impacto de la legislación, políticas públicas y actuaciones en los DDHH de la ciudadanía. De esta forma, el objeto de estudio es el contenido mínimo de los DDHH marcado por el DIDH y las obligaciones de los Estados de respetar, proteger y garantizar estos derechos.
Las principales características de estos indicadores son:
Teniendo en cuenta estas características podremos diferenciar los tres tipos de indicadores. Por un lado, indicadores estructurales que reflejan el compromiso o la intención del Estado de adoptar las medidas necesarias para cumplir con sus obligaciones. Por otro lado, los indicadores de proceso que reflejan la calidad y la magnitud del esfuerzo realizado por el Estado para hacer efectivos los derechos. Finalmente, los indicadores de resultado que reflejan el impacto de las medidas adoptadas por los poderes públicos en cuanto al respeto, protección y garantías de los derechos.
La mayor dificultad que las organizaciones sociales encuentran no está, como podría parecer al ser un cambio de paradigma en la misión-plan estratégico de las mismas, en la adopción del EBDH en su intervención (social, jurídica, emocional, comunicativa, de incidencia social y política); sino en consensuar y apropiarse de la decisión sobre qué se quiere medir y cómo para conseguir un aprobado con nota alta en ese examen de incorporación.
Los indicadores de DDHH aparecen entonces como las herramientas concretas que deberían poder medir, abarcar, sistematizar, ordenar, evaluar… si la vida diaria de las entidades tiene imbricado el enfoque de DDHH. ¿En qué se traduce esta medición?:
Contestar negativa o afirmativamente las anteriores preguntas sigue sin dar respuesta al planteamiento fundamental, como decíamos al comienzo de este capítulo, de pactar y acordar qué queremos medir (dimensiones); previo al cómo vamos a hacerlo (herramientas de medición- indicadores). Porque en ese ejercicio y proceso las organizaciones deberían encontrar dimensiones transversales (contenidas en los tratados y convenciones de DDHH) a todo tipo de intervención/acción que llevan a cabo las mismas (no discriminación e igualdad, indivisibilidad, rendición de cuentas, participación y empoderamiento) y otras que tendrían que diseñar y hacer propias respecto a lo concreto de cada una, en este caso de la intervención social.
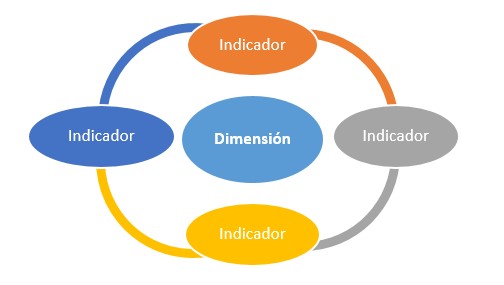
Como vemos, la pregunta habitual de ¿estamos trabajando con EBDH en nuestro proyecto de vivienda para personas en situación de sin techo de…? tiene muchas más aristas y consecuencias internas y externas de las que podría parecer en un comienzo.
El camino que proponemos conlleva tres ejercicios:
Nuestra propuesta es concreta: medir las dimensiones de promoción, protección y defensa de los DDHH que se abordan desde el ámbito de la intervención social (en el cumplimiento de los tratados y convenciones internacionales de los DDHH). O, dicho de otra forma, cómo desde la intervención social podemos operar para la consecución de los objetivos planteados más arriba de fortalecer las capacidades de los titulares de derechos para que los ejerzan, las capacidades de los titulares de obligaciones para que cumplan con ellas, y las capacidades de los titulares de responsabilidades para que las cumplan a su vez.
Las dimensiones que, a nuestro modo de ver, se tendrían que medir desde la intervención social para el logro y consecución del pleno ejercicio de los DDHH por todas las personas[ii], serían las siguientes[iii]:
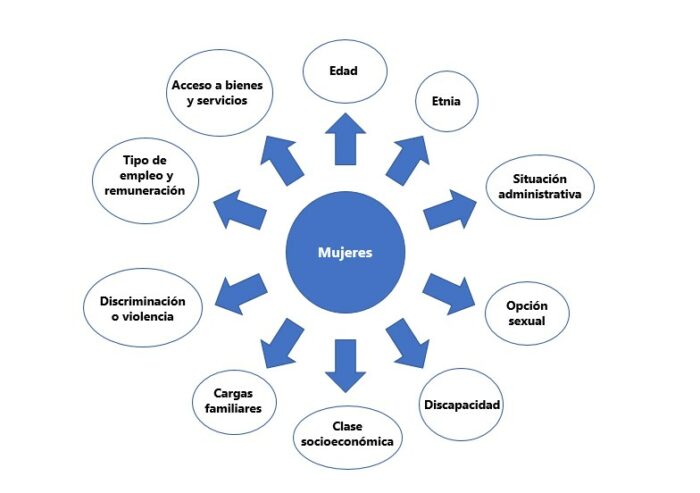
Previo al desarrollo de las acciones de intervención social, el diagnóstico de la realidad en la que se pretender intervenir ha de sustentarse en dos objetivos principales:
Y desde ahí, hacer un análisis de la situación de los derechos de las personas a las que queremos acompañar desde nuestro proyecto/acción de intervención social. ¿Cómo[v]?, lo hemos ido viendo en las líneas anteriores:
Volviendo de forma constante y sistematizada a lo que estamos queriendo medir en cada parte de la propia acción social de la organización, es decir, recuperando las tres dimensiones del objeto del derecho, los actores intervinientes y los principios de los DDHH. Y utilizándolas de forma transversal en cada producto, herramienta, intervención (planes estratégicos, proyectos, jornadas, escuelas formativas, encuentros internos y externos…).
Esa alineación de nuestras acciones supone llevar de la teoría a la práctica el logro y consecución del pleno ejercicio de los DDHH y, como consecuencia directa, pasar de la habitual función en la intervención social de acompañamiento de las necesidades de las personas vulneradas a la defensa jurídica, denuncia y sensibilización (incidencia social) y estrategias de incidencia política que enfrenten las vulneraciones de dichos derechos.
La realización del seguimiento y de la evaluación con EBDH supone incorporar los principios, valores y normas de los DDHH. ¿Cómo se han transformado las relaciones de poder?, ¿cómo es la situación de los DDHH en el momento actual y después de una intervención?, ¿Cómo es la participación de los diferentes actores?…
Evaluamos para…
La premisa incumplida para una intervención social con EBDH, y el talón de Aquiles sigue siendo la participación de las personas vulneradas en cada fase del proceso: diagnóstico, planificación, seguimiento y evaluación de las acciones en la intervención social. Sin duda la dimensión esencial para el logro y consecución del pleno ejercicio de los DDHH proclamado y normativizado en los tratados y convenciones de derecho internacional.
[i] Construcción de indicadores en materia de derechos humano, económicos, sociales, culturales y ambientales. Documento base sobre el estado de la discusión a nivel mundial. Ciudad de México, septiembre de 2007. (pág. 24)
[ii] Equipo de ISI Argonauta (2011) “El enfoque basado en derechos humanos. Evaluación e Indicadores”. Ed. Red en Derechos. Revisado el 6 de marzo de 2022 https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Evaluaci%C3%B3n/EvaluacionEBDH%20+%20NIPO+%20logo.pdf
[iii] N. de A.: En la Parte II de este artículo (Documentación Social- Nº septiembre de 2022) desarrollaremos todos los indicadores, ahora enunciados, con el correspondiente caso práctico de implementación.
[iv] PELAEZ NARVAEZ. A. et al (2017) “Guía para la incorporación de la perspectiva de género y discapacidad en la programación del Fondo Social Europeo”. Colección Generosidad nº6. Fundación Once https://www.cermi.es/es/colecciones/gu%C3%ADa-para-la-incorporaci%C3%B3n-de-la-perspectiva-de-g%C3%A9nero-y-discapacidad-en-la-programaci%C3%B3n
[v] OFICINA REGIONAL PARA AMERICA CENTRAL DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (2011) “Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en América Central” Ed. OACNUDH-Oficina Regional para América Central.
Víctor Renes Ayala, Sociólogo
La desigualdad, la pobreza y la exclusión social no son algo que solo padecen determinados grupos humanos, sino que es algo que revierte sobre la propia sociedad. En beneficio del bien común de todos y todas necesitamos erradicarla.
Hace poco me preguntaron por qué debe erradicarse la pobreza y la exclusión social[1]. Y después de un momento de duda pensé que me lo estaban preguntando por considerar que las personas en esa situación eran personas en situación de injusticia, debido a que la pobreza y la exclusión social es negación de derechos dado que en ella la dignidad humana queda negada y, por lo tanto, es injusto. Pero me decidí por pensar que me lo estaban preguntando desde otro punto de vista, el de una sociedad que conoce y sabe que la pobreza y la exclusión existe y, sin embargo, no acomete su erradicación. ¿No lo acomete porque no lo considera posible, rentable, beneficioso?, ¿porque considera que no es de su responsabilidad, o por un sin número de explicaciones que demoran el asunto para cuando se pueda? Sin olvidar que todo ello queda aderezado por la duda de si la sociedad tiene alguna responsabilidad, no sea que, si es cuestión de la responsabilidad, quede remitida a la competencia o incompetencia, a la responsabilidad o irresponsabilidad de los individuos, y, en concreto, de quienes están en esas situaciones.
La pobreza, por tanto, es un hecho que, como tal, oscila entre la paradoja de su realidad y de su invisibilidad; entre ser reconocido como un hecho existente, y ser considerado como un fenómeno social secundario a la hora de la toma de decisiones, especialmente en las decisiones que estructuran la sociedad. No cabe duda de que nuestra sociedad sabe que tiene un problema histórico en este tema, no en vano somos la 4ª economía del euro con una de las tasas de pobreza más altas. Pero la sociedad ha ido deglutiendo que la pobreza no tiene por qué estar en la primera página de la agenda, preocupada como está por salir de dos crisis sistémicas y prácticamente seguidas, la del 2008 y la de la pandemia. ¡Ahora lo que debe primar es el crecimiento! Cuestión en la que nunca se para nadie a pensar más en ello, porque se considera evidente y porque nunca se hace una retrospectiva de cómo, después de la crisis y con un nuevo crecimiento en expansión, se está haciendo frente a la desigualdad, a la pobreza, a la exclusión. ¿Es que una vez retomado el crecimiento se absorbe algo más que determinados efectos surgidos por tal crisis? ¿Todos? ¿Y la pobreza y la exclusión ya existente ante-crisis? ¿Y la estructura de la propia realidad de pobreza, y su dimensiones y condiciones, y su reproducción, y su permanencia, y su futuro dadas las decisiones que organizan y estructuran la propia sociedad?
Hubo una expectativa, allá por la década de los 80 y 90 en la que la pobreza estuvo en la agenda de la sociedad, de modo que la pobreza tenía toda una serie de retos que el propio modelo social tenía que afrontar. La pobreza estaba en el debate público, el famoso debate de los ocho millones de pobres, y eso ponía encima de la mesa que la problemática social tenía que contemplar este aspecto. Podíamos decir que ello nos llevaba a hacernos cargo de la pobreza en la construcción del Estado del bienestar. Y eso nos debía llevar a encargarnos de la pobreza ante la sociedad del crecimiento. Pero esto empezó a pesar cada vez más, y a lo más que llegamos fue a cargar con la pobreza en un modelo de desarrollo social precario. En definitiva, la pobreza siguió siendo un reto estructural.
Porque, a partir de la puesta en la primera página de la agenda, pronto las aguas volvieron a su cauce, y en el desarrollo de la Agenda Lisboa 2000, volvió a ser puesto todo bajo el paradigma del crecimiento. De modo que la propia actuación por la inclusión social, la propia política contra la pobreza, quedaba bajo el signo de lo que contribuía al crecimiento económico, que es lo que sancionaba las decisiones como acertadas o no. Cierto que se puede decir que esto es demasiado simple. Sí, si no se considera que una realidad compleja no se puede reducir a uno solo de sus elementos. Pero no, si se tiene presente cuál es el parámetro que articula esa complejidad. No se trata de olvidar las políticas por la inclusión social, como elemento significativo más elocuente de la complejidad. Pero tampoco se puede olvidar que esa misma estrategia se definía desde el parámetro del crecimiento. La inclusión lo debía ser en la sociedad del crecimiento, y eso en todos los ámbitos, empleo, formación, protección social, actividad de la economía verde, incluso inteligente, con todo lo que eso supone de gestión y construcción de sociedad desde las NTI.
Y cuando la respuesta se enfrenta con este proceso de pérdida de vigencia de la pobreza en la sociedad como cuestión sustantiva, la respuesta ante la pregunta formulada apunta a ponerlo de nuevo en valor. Dicho esto, debo reconocer que la pregunta que me formularon ha quedado sin responder. Porque para mí, la pobreza y la exclusión social hay que erradicarla por el Bien Común. Soy consciente de que esta respuesta se enfrenta con el muro que la ha dejado fuera de la agenda. Por otra parte, parecería lógico que la erradicación de la pobreza deba ser en beneficio de quienes la padecen. Y no es ilógico proponerlo así. ¿Por qué entonces focalizarlo sobre el Bien Común?
En primer lugar, precisar que en este enfoque no solo no están ausentes quienes se encuentran en estas situaciones, sino que están incluidos. Y, en segundo lugar y más importante, porque es un enfoque que no invisibiliza la responsabilidad de la sociedad, sino todo lo contrario. La cuestión es: si la pobreza es un hecho que hay que analizar como fenómeno social, es decir, como una relación social estructurada y estructurante de la sociedad, tenemos que contemplar los dos polos de esa relación, la pobreza y la sociedad en la que la pobreza existe, y la relación que se establece entre los dos. Análisis en el que ahora no podemos entrar, pero en el que me parece muy importante insistir en la conexión que se produce entre los dos polos.
Sin vida en común no hay sociedad. Por ello son decisivos los principios y valores que se tomen como los referentes que estructuran las grandes decisiones. Para ser sociedad deben girar en el sentido de construir vinculación social. Por ello, las formas de sociedad, las relaciones societales, en todos los ámbitos, no pueden quedar vinculadas a una sola, como está sucediendo en nuestra sociedad que están centradas en la relación de intercambio, guiada por el mercado. Así se trasmutan las relaciones de sociabilidad y societalidad que se generan desde las relaciones de reciprocidad y de redistribución.
Si tomamos como paradigma lo que es una red, sabemos que una red tienes conexión con todos los puntos. La red no tiene un principio y un final, sino que es la conexión entre todos; cualquier cosa que afecta a un punto, afecta a toda la red. Esa imagen de red sirve para analizar el conjunto de la sociedad, que es sistémica. Cada elemento tiene un gran valor, pero sus objetivos y fines están interrelacionados e interconectados; como en la sociedad. Hay que tener una visión holística y retroactiva, integral y global para desvelar todas sus potencialidades.
Esto es básico para poder plantear el tema del Bien Común como condicionante de lo que supone y exige la perspectiva de la erradicación de la pobreza. Y lo primero que constatamos es que el Bien Común es un referente que en nuestra sociedad ha quedado para el discurso, y este en muy contadas ocasiones. Y con ello no nos referimos solo a la pérdida de derechos, sino de la pérdida de las condiciones de acceso a los bienes necesarios para la satisfacción de necesidades básicas basadas en los derechos. Porque sin ello ni la dignidad de las personas ni lo que supone y exige una sociedad digna, son viables. Pero hoy constatamos que, cada vez más, todo gira en torno al individuo con olvido y menos aprecio de lo colectivo, de lo público. En esta lógica, aparece la culpabilidad individual ante la pobreza y la exclusión ocultando así que es un fracaso colectivo, e invisibiliza la responsabilidad colectiva.
Como una derivada, hoy no existe un concepto compartido (consenso) de lo que es el Bien Común. Su lugar lo ocupa el crecimiento económico, en el que la competitividad y la meritocracia ocupan los valores centrales. En una sociedad así, las estructuras generadoras de desigualdad quedan sin cuestionamientos, intocadas; ¿absueltas? Porque cuando se plantea el tema de la distribución, no es el Bien Común el eje del debate, sino la tributación. Y, junto con ella, la sospecha. No la sospecha de si así se puede mantener lo que con la tributación queríamos obtener, como la salud, la educación, la protección social, etc. La sospecha es que se da por entendido que es algo que le corresponde al individuo, y que eso está en la naturaleza de las cosas. ¿Qué espacio le queda al Bien Común? Y, desde ahí, ¿a la erradicación de la pobreza?
Si queremos una sociedad pacificada, donde sea posible la convivencia en la diferencia, necesariamente tenemos que generar condiciones para que todos puedan disfrutar de lo que significa ser sociedad, donde todos los seres humanos se puedan desarrollar. Justamente eso es lo que pretende la erradicación de la pobreza. Conviene señalar que lo contrario genera sociedades agresivas, muy agresivas. Y lo estamos viendo a nivel mundial con las guerras continuas, con los millones de refugiados y de inmigrantes económicos que hay hoy en el mundo. Y no nos damos cuenta de que la pobreza y la exclusión social no son algo que solo padecen determinados grupos humanos, sino que son algo que revierte sobre la propia sociedad. Por ello, decimos que en beneficio del Bien Común de todos necesitamos erradicarla.
Lo que, entre otras cosas implica que los recursos necesarios para ello no deben ser considerados como un gasto, sino como una inversión. Y es una inversión social que genera beneficios de todo orden: todos los seres humanos pueden contribuir a la sociedad y esto genera incluso crecimiento económico. Las crisis que estamos sufriendo no pueden ser superadas simplemente con recortes de gasto, exigen, necesitan inversión. ¿No es la pobreza y la exclusión una crisis estructural, sistémica, permanente? Para salir de una crisis hay que invertir en generar oportunidades de todo tipo.
¿Focalizar la erradicación de la pobreza y la exclusión social desde el Bien Común hace olvidar a las personas? Nada más lejos de la realidad. La cuestión es, ¿desde dónde se plantea y se construye el Bien Común? Recordemos que estamos hablando de la dignidad humana como fundamento del orden político y social, según el art. 10 de la Constitución, que es lo que anda en juego en la erradicación de estas situaciones. De esto trata el Bien Común, de la dignidad de la persona, especialmente en las situaciones que está más negada. Esto es lo que debe demandar la máxima atención de la sociedad, de los poderes públicos y de la propia ciudadanía, pues en ello definimos qué sociedad somos y queremos ser.
El art. 9.2. de la Constitución dice: Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. ¿Por qué no está en la primera página de la agenda, social, económica, política y cívica, cuando se trata de la pobreza y la exclusión social? El Bien Común se la juega cuando pretendemos hacer frente a las desigualdades, a la pobreza y a la exclusión social. Y ello solo se consigue promoviendo las condiciones de la libertad e igualdad, y removiendo los obstáculos que impiden el bienestar de todos. Llama la atención que eso no aparezca cuando se está tratando de personas y grupos que no tienen tales condiciones, pues su propia pobreza y exclusión social se convierte en obstáculo para su erradicación.
¿Cómo afrontarlo? Depende del lugar social desde donde nos situemos, pues desde ahí veremos los obstáculos y las condiciones imprescindibles. Y para ello solo hay una respuesta: El bienestar social implica que hay que mirar desde los últimos y desde ahí ver a toda la sociedad. Y al ver toda la sociedad ver todo lo que necesita para que realmente todos podamos seguir siendo sociedad en plenitud y en dignidad.
La cuestión, pues, hay que llevarla a este lugar. ¿Qué ocurre cuando se hace la pregunta desde el lugar social de los últimos? ¿Qué se escucha ahí? ¿Alguien les está oyendo? Cuando se comparten estas preguntas con ellos mismos, la visión resultante responde a la cosmología social que está gobernando la intervención social en las situaciones de pobreza y exclusión, pues la intervención social es la concreción de la relación entre los dos polos de la relación pobreza-sociedad. ¿Una cosmología social? [2] La antropología dice que nunca quedamos al margen de una comprensión de la realidad, de unos valores a los que da cuerpo en su facticidad, de la suma acabada de representaciones del mundo y de la sociedad. Esto es, de una cosmología del espacio, tiempo, cuerpo (ser corpóreo), mundo. Así pues, ¿qué cosmología está sucediendo en el abordaje de la pobreza y la exclusión social?
En una cosmología social el espacio es un espacio existencial, lugar de experiencia de relación con el mundo de un ser esencialmente situado en relación con un medio. Pero lo que constatamos es que se está produciendo un no-lugar. No hay espacio, no hay lugar de relación con el mundo institucional que está cerrado, no abierto incluso físicamente, pero también relacionalmente, del que el mundo de la pobreza y la exclusión está EX-pulsado y no puede plantear sus condiciones de vida. Se ha cerrado lo presencial especialmente para quien necesita acompañamiento y asistencia incluso en la propia comprensión de su situación; o sea, para la relación persona (en pobreza y exclusión) y sociedad (la institución de la sociedad que debe hacerse cargo y encargarse de ello). Quien carga con la realidad no es el compromiso entre institución y persona, sino la persona sola, fuera de y abajo, ante unas instituciones que se han cerrado incluso a la propia reclamación, pues cuando se logra conectar, es muy habitual escuchar: no hay citas disponibles. Está perdida en ese no-lugar.
Pero ni las relaciones de las personas con quienes tienen la legitimidad, autoridad, capacidad para la intervención social, quedan enclaustradas en ese espacio, porque los procesos ni se paran ni se detienen. Por lo que la lógica de esa cosmo-logía, es también la del tiempo, del tiempo de los procesos que recorren la vida de los EX-pulsados. Por una parte, el tiempo de la urgencia ante los obstáculos para la supervivencia, con el que no se conectado ni se ha comprendido. Se trata de hechos que acaecen, no de los discursos o explicaciones. Por otra, del tiempo del proceso, largo y complejo, de ejercer su libertad y dignidad; su proceso de desarrollo humano. Pue si el espacio se clausura en el propio marco institucional, el proceso del tiempo de afrontar su realidad, ni es considerado ni es reclamable.
Qué corporeidad, como dimensión de esa cosmo-logía, qué concreción, qué comprensión, tienen sus necesidades. Prácticamente se puede resumir en la i-lógica de las carencias. ¿Y todo lo que las necesidades implican de desarrollo de capacidades y potencialidades? En estas situaciones ni son consideradas, ni se relacionan con los sujetos. Desde esta cosmo-logía no aparece este real y determinante cambio de concepción de la necesidad. Los sujetos, comprendidos como carentes, quedan igualmente comprendidos como no activos, y, por tanto, como no-actores. Vale preguntar en qué queda remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Quedan sin presencia, sin ser sujetos, sin ser sociedad. O sea, son los fuera de, los EX.
En esta cosmo-logía, ¿qué relación hay con el otro, con el mundo de los otros? Los otros no están ni en la agenda, ni en la comprensión de la relación pobreza-sociedad. Hay una relación abstracta derivada del distanciamiento entre el polo institucional (sociedad), y el polo personal (situación de pobreza y exclusión) que hace imposible el diálogo del encuentro. Se ha producido la pérdida de los vínculos sociales. No es extraño, pues, que nos cueste pensar en la alteridad. Se cierra la capacidad de comprender el sentido, o sea, la relación sujetos-medio social y sociedad. Con ello nos referimos al sentido que los seres humanos pueden dar a sus relaciones recíprocas; el sentido social. Y es precisamente de ese sentido del que hablan también los individuos cuando se preguntan o se inquietan por el sentido de su vida.
Pudiera parecer esta cosmología algo abstracto y desconectado del mundo de las personas, de los últimos de la sociedad. No es así. ¿Por qué? Lo que se escucha cuando se “está con y en” sus situaciones, espacios, tiempos, necesidades, y se oyen sus expresiones y vivencias, todo empieza por “SIN”: sin ingresos; sin RMI/IMV (y encima con requerimiento de una devolución imposible por la incongruencia entre esas tibias prestaciones); sin atención; sin posibilidad de que alguien presencialmente les ayude, oriente, acompañe; sin información: sin informática, cuestión dada por supuesto pues se impone como la única vía de intentar hacer algo; sin saber por qué (o sea, por qué se ha creado este laberinto en el que se pierden, por qué no te oyen, por qué no te cogen el teléfono, por qué no te escuchan ni te contestan, por qué no te dan cita; por qué se dilatan hasta …); sin tiempo de respuesta, …..
Perdidos en un laberinto en el que se han visto instalados, sin que nadie explique por qué. Sin el acompañamiento que cualquier otra situación, aun menos grave, exige. Sin retornar a la atención presencial que en otros ámbitos sociales es real hace tiempo, pero que en este sector brilla por su ausencia. Sin que ni siquiera los servicios sociales comunitarios puedan resolverlo, encontrándose ellos mismos con el cuello del embudo que impide realizar su función. Sin dudar en exigir que las personas sean expertas telemáticas como quienes realizan este trabajo. Pero, eso sí, sin abordar ni la brecha digital, ni sus deudas, ni su desempleo, ni los fracasos escolares, formativos, laborales de los que siempre son acusados, ocultando así el fracaso de la sociedad en estos ámbitos, etc.
En resumen, ¿quiénes son? Ya ni siquiera son el grupo de pobres y excluidos. Son simplemente el grupo ‘sin’; o sea, el grupo de los nadie y los nada, de los que quedan invisibilizados; los sin grupo. Y, de remate, a su costa, porque resulta que la cuestión acaba siendo que no han resuelto ni afrontado su inexperiencia, incluso su incapacidad para ser los expertos tecnológicos que se exige como una evidencia indiscutible. Y se oculta el propio sentido de la pobreza y la exclusión. Y se niegan sus potencialidades y capacidades. Y se inutiliza su capacidad de actor de su propia realidad.
¡¡Paradójico, si no fuera sangrante!! ¡¡Cómo es posible que, en los momentos de máxima necesidad, se coloquen las máximas dificultades para los máximos necesitados!! ¿Que esto suena tremebundo? Hagamos comunidad, al menos de vivir en sociedad, de vivir en común las condiciones que no existen y los obstáculos que sí existen. Hagamos la comunicación de experiencia de vida para que cuenten, relaten, narren su realidad, lo que les dicen y lo que no les dicen, … Y luego vemos si esto es exagerado, o simplemente sangrante.
El Bien Común dice que para poder saber de qué estamos hablando, debemos ponernos en el final de la sociedad para poder ver los obstáculos a la justicia, la igualdad, la solidaridad, la libertad, la participación, el bienestar y la dignidad de todos y todas, para así poder erradicar la pobreza y la exclusión en beneficio de toda la sociedad. ¿No será que es esto lo que está en cuestión?
[1] EAPN-ES (2021). «La pobreza y la exclusión social deben erradicarse en beneficio del bien común» Entrevista a Víctor Renes Ayala. Recuperado de: https://www.eapn.es/noticias/1460/%2522la-pobreza-y-la-exclusion-social-deben-erradicarse-en-beneficio-del-bien-comun%2522 [04 de enero de 2022].
[2] Hemos tratado este tema en Renes, V.: “Una nueva cosmología social”. En Documentación Social, nº 187. Madrid, 2017.
Pilar Pallero y Pedro Fuentes, Equipo de Estudios de Cáritas Española
Quizá pueda parecer una obviedad afirmar que para poder intervenir ante cualquier realidad es necesario acercarse a ella y comenzar a conocerla. El mundo de la exclusión social no es una excepción. Lo que igual no es tan obvio son las trampas que podemos hacernos, aun sin querer. al abordar el proceso de conocer. Queríamos con este articulo desvelar algunas de ellas y proponer medios y formas de atajar, minimizar e incluso evitar esos malos usos en los acercamientos al conocimiento de la realidad.
Abordar la tarea de intervenir en una realidad cualquiera, y máxime si el objetivo es transformarla, requiere hacer el esfuerzo de intentar conocerla de la manera más precisa y completa que nos sea posible.
Embarcarnos en una acción sin haber hecho un primer ejercicio de aproximación a su conocimiento es garantía de fracaso. La intervención, precisamente comienza por conocer las causas o factores que influyen en una determinada realidad.
Para que el proceso de conocer no nos resulte frustrante, hemos de saber y manejar sus límites. El conocimiento absoluto, objetivo y permanente no es posible. La propia realidad (objeto del conocimiento) y las capacidades humanas (sujeto que conoce) lo limitan.
La realidad es sistémica, es decir, cualquier parte que podamos elegir forma parte de un todo, que a su vez forma parte de otro con el que mantiene una interacción constante y activa… y así hasta donde queramos llegar en la subida de nivel.
Nuestras capacidades cognitivas, determinadas por nuestra estructura cerebral, nos hacen inviable abarcar el todo y, por eso, nos manejamos por partes, que casi seguro surgirán de una cierta arbitrariedad. Otra mirada a la realidad hubiera hecho una descomposición en partes totalmente diferente.
Solemos confundir lo que vemos con lo que realmente pasa, sin caer en la cuenta de que nuestra mirada tiene límites físicos, culturales, de posición social…, límites que nos enseñan solo una pequeña parte del todo, que en ocasiones no nos dejan mirar en otra dirección. Nadie es capaz de mirar y hablar de lo que sucede sin incorporar su propio sesgo ideológico, vital, existencial. La objetividad, en sentido estricto, no existe.
Nunca debemos perder de vista que la realidad, toda ella es dinámica, es decir cambia, varia, se mueve. Y la parte de esta que nos toca más de cerca, la de la exclusión social, también lo es. Cualquier parte de la realidad está relacionada con las demás, todo es interdependiente y los cambios en una de esas partes afecta, sí o sí, a las demás con las que se relaciona. Así, nos puede suceder que nos aferremos a un conocimiento que la dinámica social constante ha dejado obsoleto, total o parcialmente.
Los limites nos vienen impuestos. Nada podemos hacer por eliminarlos, pero si por minimizarlos y convertirlos de determinantes a algo que solo nos condiciona. Y el primer paso es reconocerlos con honestidad y humildad.
Ya que el todo nos es inabarcable, separemos en partes, pero para luego intentar unir, que no sumar. El todo no es igual a la suma de sus partes. Debemos despojarnos del cartesianismo que lleva atenazando el conocimiento unos cuantos siglos. Así, unamos preguntándonos por las relaciones entre esas partes que hemos analizado. La pregunta por las relaciones y las inter/retroacciones nos dará una mejor aproximación a la realidad.
Si hemos concluido que eliminar la subjetividad es imposible, podemos recurrir a correctores que nos permitan poner en cuestión nuestro marco mental, ideológico o cultural. Escuchemos lo que pasa, sin desechar aquello que no nos encaja en nuestra preconcepción del mundo. O mejor aún, cuando esto ocurra, prestémosle especial atención, no vaya a ser que debamos cambiar ese marco.
Ante el dinamismo de la realidad, convirtamos en dinámico también el proceso de conocerla. Volvamos permanentemente sobre lo ya conocido. Recomencemos de nuevo. Hagamos preguntas nuevas precisamente cuando creíamos tener las respuestas.
Sin ánimo de exhaustividad, concluimos señalando algunas herramientas concretas que nos pueden ayudar a hacer estas tareas.
La primera de ellas serían los datos. Por su mal uso, estos están hoy sufriendo un desprestigio, muchas veces injusto. Por eso hemos de reforzar la obligatoriedad de que estos sean obtenidos y usados con rigor. De una manera muy general y, por tanto, en trazos muy gruesos, podríamos decir que existen dos tipos de datos: los que cuantifican algo, y que en ciencia social se denominan como datos cuantitativos, y otros que hablan de cualidades (motivaciones, interpretaciones, sentimientos, formas de explicar la propia realidad, subjetividades, etc.) de la realidad sin precisar su extensión en cantidad, los datos cualitativos. Para la obtención de ambos tipos resulta éticamente imprescindible recurrir a los numerosos métodos validados por las ciencias sociales.
Son tipos de datos que nos aportan informaciones diferentes, ambas útiles según los objetivos que tengamos en nuestra búsqueda de conocimiento, y compatibles. No a cualquier objetivo le valen igual todos los tipos de datos. Y no existe una regla que determine con infalibilidad si se han de usar unos u otros, ni siempre disponemos de los recursos necesarios para obtener unos u otros.
No obstante, en ocasiones nos encontramos con datos cuantitativos y cualitativos que no pasan estos filtros técnicos, obtenidos de fuentes sin representatividad estadística, de nuestra propia experiencia en la realidad que vivimos cada día, de la observación, o incluso de la mera intuición, que también aportan valor a nuestro conocimiento, que pueden servirnos para desvelar tendencias de la realidad que parecen estar, que nos dicen cosas que están, aunque no podamos saber con precisión en qué cuantía. Los podemos usar, sin acompañarlos de un porcentaje ni un número concreto, y con la precaución de señalar que se trata de una tendencia, que no necesariamente se ha de consolidar, pero que nos puede poner en alerta.
Y por último la evaluación de lo que hacemos, no solo la que hacemos al final o a mitad de lo planificado, sino, sobre todo, aquella que es más una actitud permanente que un cuestionario, que hacemos incluso sin darnos cuenta y que a la postre se nos puede escapar por no darle un cauce adecuado.

Jurista experta en Derechos Humanos
Cáritas Española ha llevado a cabo múltiples procesos de incidencia política para situar sus propuestas en el ámbito ejecutivo y legislativo. Por primera vez en el ámbito estatal, este proceso comienza y se sustenta en la reflexión de las personas y familias afectadas sobre sus derechos humanos vulnerados. Y desde ese escenario, se construye el análisis posterior que ha dado lugar a propuestas concretas de políticas públicas y legislación que prevengan, afronten y terminen con las situaciones de sin techo y sin vivienda en nuestro Estado.
“La participación es esencial para reducir las desigualdades y los conflictos sociales. También es importante para empoderar a las personas y los grupos, y es uno de los elementos fundamentales de los enfoques basados en los derechos humanos orientados a eliminar la marginación y la discriminación”.
Directrices de Naciones Unidas[1], 2018
En los últimos cinco años, Cáritas ha implementado procesos de incidencia a nivel territorial e internacional (Huelva y Amazonía) sustentados en la detección de la vulneración de derechos humanos por las personas que lo están viviendo cotidianamente. Y no sólo, sino que, además, han sido también protagonistas en la priorización del ámbito sobre el que construir las propuestas políticas que llevar al ejecutivo/legislativo para terminar con dichas vulneraciones. Sólo así se puede diseñar una política pública con enfoque de derechos humanos.
Suponía todo un reto impulsar un proceso similar a nivel estatal (70 Cáritas Diocesanas, de las que la gran mayoría acompaña situaciones de personas y familias sin techo y sin vivienda). Multiplicado por tener que hacerlo en mitad de una pandemia mundial, que limitaba, incluso excluía, la posibilidad de llevar a cabo encuentros y reuniones asamblearias como hubiera sido deseable.
Pero era el momento. No sólo porque podíamos ser propositivos ante una estrategia de política pública aún sin desarrollar, sino porque teníamos la certeza de que el trabajo y el esfuerzo llevado a cabo por tantas personas, tendría el fruto de sentirnos todos y todas protagonistas, en especial tantas personas invisibilizadas, fragilizadas, criminalizadas, y ninguneadas cada día por su situación de pobreza y exclusión social y residencial.
¿Cuál era el objetivo principal?: hacer propuestas políticas al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para que fueran incluidas en la futura 2ª Estrategia Nacional Integral de Personas sin Hogar 2022-2026 y pudiera afrontarse la situación de las personas y familias sin techo[2] (ETHOS 1) y sin vivienda (ETHOS 2) que acompaña Cáritas.
¿Desde dónde?: desde la detección de la vulneración de derechos humanos por las propias personas y familias vulneradas y por las personas que les acompañamos en Cáritas (voluntariado y personal contratado).
Y ¿qué meta esencial tenía este proceso?: poner en práctica, por primera vez en Cáritas a nivel estatal, un modelo participativo en la construcción de propuestas políticas a la Administración, su seguimiento y posterior evaluación donde las personas y familias vulneradas fueran el centro de todo el proceso.
Desde enero a junio de 2021 hemos llevado a cabo la fase de detección, análisis y propuestas:
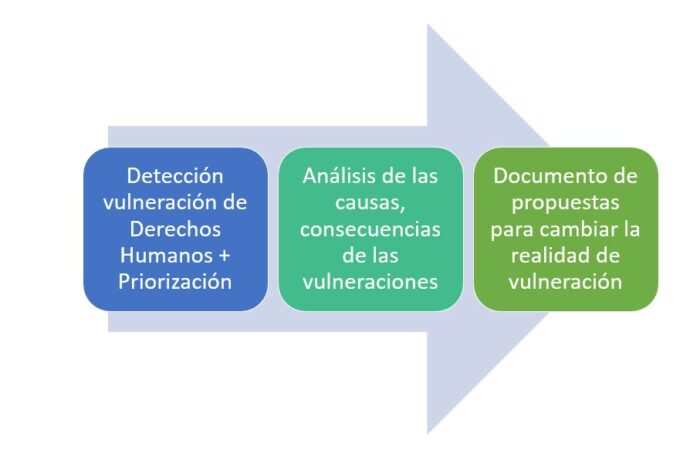
En junio fue presentado nuestro documento de propuestas ante el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda Urbana, y el día 23 del mismo mes, celebramos una jornada virtual con cientos de personas y familias vulneradas y agentes de Cáritas, donde desde nuestra Secretaría General se hizo la devolución del proceso. Una vez sea publicada la 2ª Estrategia, tenemos el compromiso de la Directora General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales de presentarla igualmente en otra jornada de las mismas características. Igualmente haremos el contraste entre nuestras propuestas y el documento final, junto con una evaluación intermedia (todo ello desde la continuidad con el modelo participativo llevado en todo el proceso 2021-2024).

Entre el 9 de febrero y el 10 de marzo de 2021 se llevaron a cabo dos consultas a nivel confederal por el Equipo de Estudios de Cáritas Española: a personas en situación de sin techo y sin vivienda (ETHOS) acompañadas por Cáritas y a agentes de Cáritas que acompañan esas realidades. Con dos objetivos:
En otras circunstancias hubiéramos utilizado la metodología habitual[3] de reuniones presenciales asamblearias y participativas donde llevar a cabo dinámicas grupales de contraste, debate y acuerdos.
Hemos contado con la participación de 916 personas en situación de sin techo y sin vivienda y 579 agentes (contratados y voluntarios) en 44 Cáritas Diocesanas cumplimentando un breve cuestionario sobre los derechos humanos que se consideraban vulnerados y su priorización respecto al derecho que de forma más urgentes necesitaba ser afrontado por la Administración en sus políticas públicas. Además, en el caso de las personas y familias vulneradas, se les consultó también por su propia experiencia de discriminación.
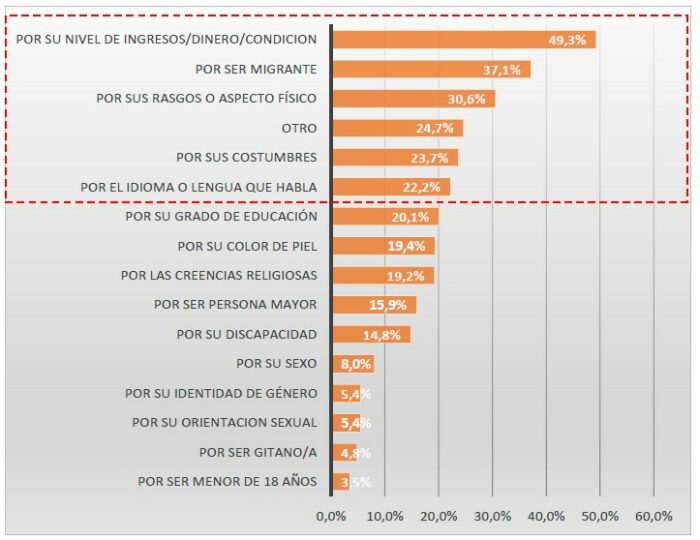
Este cuestionario fue completado desde dos vías, en el intento de facilitar la mayor participación posible:
En el caso de las personas y familias afectadas, los derechos humanos que consideran vulnerados son:

Y en su priorización para diseñar políticas públicas por parte de la Administración, los cuatro primeros han sido: derecho humano al trabajo, a una vivienda adecuada, a la salud y a la educación.
Para el personal voluntario y contratado que acompaña estas realidades los derechos humanos vulnerados son el derecho a la vivienda, al trabajo, a la salud-sanidad, a la vida, libertad y seguridad y a vivir en condiciones dignas. En su priorización sobre el ámbito más urgente para la intervención de las políticas públicas sería: vivienda, salud, trabajo y educación.
Una vez más, la pandemia hizo que tuviéramos que adaptarnos, y en los siguientes pasos del proceso de incidencia contamos con representantes de 13 Cáritas Diocesanas[4] que trabajaron arduamente durante 3 jornadas de trabajo virtual, de 4 horas cada una de ellas. Se trataba de construir las propuestas políticas de Cáritas desde el análisis y reflexión sobre las causas, factores y consecuencias que daban lugar a la vulneración de cada uno de los cuatro derechos humanos priorizados, entre los cuales, después de una primera reflexión sobre los ámbitos sobre los que se iba a sustentar el posicionamiento de Cáritas y sus propuestas políticas; se introdujo también el derecho humano a la protección social, unificando empleo decente y formación en un solo derecho, y tomando el siguiente que salía como priorizado en las encuestas realizadas.
En el análisis de cada uno de los derechos humanos vulnerados priorizados hemos ido profundizando en sus diferentes dimensiones:
Y así con cada una de las vulneraciones a los derechos humanos a una vivienda adecuada, al empleo decente y la formación, a la salud y a la protección social. Desde luego, un trabajo grupal de mucha envergadura técnica, más aún al tener que llevarlo a cabo en formato online dificultando en mucho el debate y los acuerdos.
La propuesta política, ya fuera relacionada con una normativa (a modificar, crear, o suprimir) o una política pública (plan, proyecto, programa…) se iba a sustentar – se ha sustentado-; sobre la reflexión y acuerdo llevado a cabo por este grupo motor de 13 Cáritas Diocesanas y miembros del Equipo de Inclusión y del Equipo de Incidencia de los Servicios Generales de Cáritas Española respecto a qué factor, de los que daban lugar a la causa considerada como urgente, prioritaria e importante, era, a su vez, el que más contribuía a su existencia y, por tanto, a la vulneración.
Pudiendo así focalizar la propuesta política de forma concreta y directa ante las administraciones públicas: ¿cómo afrontar, suprimir, prevenir, acabar con dicho factor?
Proceso genérico llevado a cabo en la reflexión grupal y participativa:
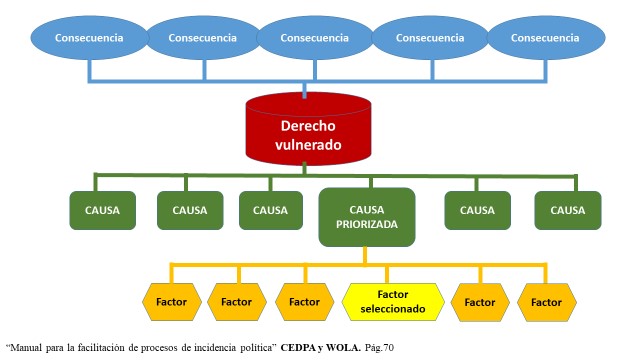
Sólo un breve apunte tomando como ejemplo el análisis de la vulneración del derecho a la protección social y así facilitar la compresión de la metodología empleada:
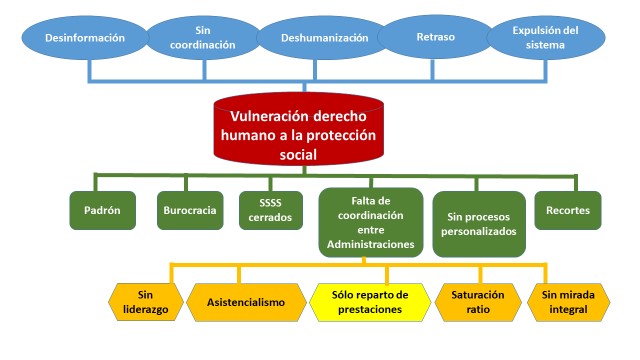
Consensuado como el factor que de forma más clara contribuye a la falta de coordinación entre las diferentes administraciones (territorialmente y por ámbitos: vivienda, salud, servicios sociales, empleo…) el que no se desarrolle por los Servicios Sociales el derecho a la protección social, quedando su actuar en la gestión y organización del reparto de prestaciones económicas.
Una vez determinados los cuatro factores que más contribuyen a las causas consensuadas por el grupo como urgentes, prioritarias e importantes, porque dan lugar a la vulneración de los derechos humanos seleccionados; ha sido posible diseñar las propuestas políticas que para Cáritas han de ser contenidas en la futura 2ª Estrategia y que constan en su documento Análisis y propuestas de Cáritas para la 2ª Estrategia Nacional Integral para Personas sin Hogar 2021-2026[5].
Al igual que en líneas anteriores, tomaremos a modo de ejemplo el desarrollo de las propuestas políticas de Cáritas para afrontar y terminar con el factor seleccionado como de mayor contribución a la vulneración del derecho humano a la salud para las personas y familias sin techo y sin vivienda que acompañamos en Cáritas:
Ante la carencia de unidades/equipos socio-sanitarias de salud mental de calle y la poca coordinación socio-sanitaria en los diferentes niveles de la administración pública, proponemos:
Que se impulse y promocione que la coordinación de las unidades se lleve a cabo desde Servicios Sociales.
En la jornada confederal online que celebramos para devolver a las personas y familias vulneradas el resultado de la reunión mantenida con la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales por nuestra Secretaria General, Natalia Peiro, muy pocas horas antes; éramos conscientes de varias cosas:


Desde todas estas premisas, y formando parte del proceso de incidencia que iniciamos en enero de este año, seguirán el próximo año las fases de seguimiento y de evaluación intermedia de la 2ª Estrategia Nacional Integral de Personas sin Hogar, una vez que concluya el propio diseño de la misma por la Administración pública responsable y podamos dar inicio a las acciones programadas.
Fase de seguimiento (2022-2023) con cuatro objetivos:
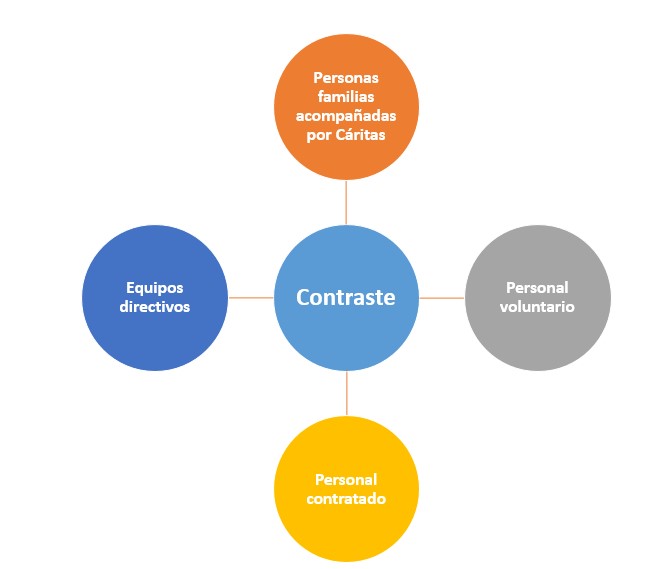
Y con las siguientes actividades:
Para poder llevar a cabo esos espacios de reflexión, debate y toma de acuerdos, se elaborarían dos documentos soporte junto con uno tercero, conclusivo de los pasos anteriores y “producto” para poner en común con las administraciones públicas en el seguimiento de nuestras propuestas ante la vulneración de los derechos humanos a la vivienda adecuada, empleo decente y formación, salud y protección social.
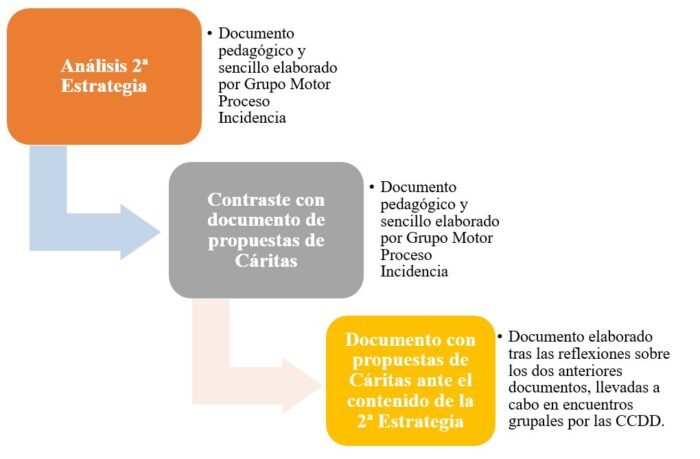
Este documento final de contraste de Cáritas entre las políticas públicas contenidas en la 2ª Estrategia Nacional Integral de Personas sin Hogar 2022-2027 y las propuestas planteadas por Cáritas será también nuestra guía en la fase de evaluación intermedia que llevaremos a cabo en 2024 y, desde luego, en los diversos espacios de incidencia con la Administración estatal y de red/plataformas en los que como Cáritas estamos presentes.
Desarrollo de los espacios grupales específicos, diocesanos y confederal:

FASE DE EVALUACIÓN INTERMEDIA (2024) con dos objetivos:
Todavía en fase de diseño, la propuesta para implementar esta evaluación intermedia sería llevar a cabo un Encuentro Confederal sobre el Proceso de Incidencia para la Estrategia Nacional Integral de Personas sin Hogar, con la participación horizontal de todas las personas y familias agentes de Cáritas (vulneradas sin techo y sin vivienda, voluntarias, contratadas y equipos directivos. Tanto de las Cáritas Diocesanas, como de las Cáritas Regionales y todos los equipos que quieran participar de Servicios Generales de Cáritas Española).
El Grupo Motor del Proceso de Incidencia incorporaría representación de todas ellas para diseñarlo y llevarlo a cabo. Con cuatro áreas de trabajo y reflexión:
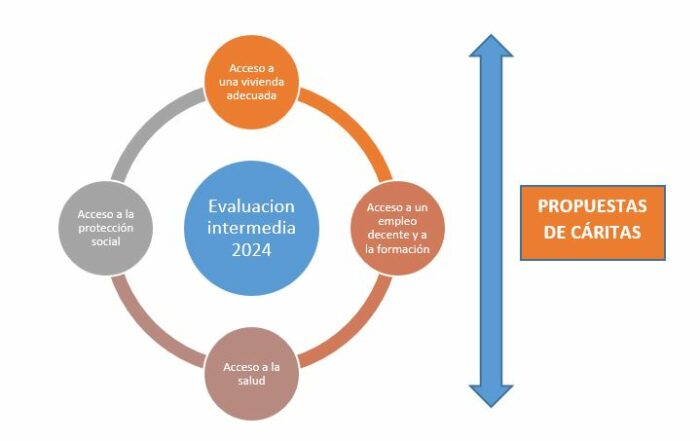
Incorporando diversas dinámicas personales y grupales que nos puedan llevar a dar respuesta a los interrogantes que nos preocupan y ocupan sobre la efectividad de la 2ª Estrategia para prevenir y/o terminar con las vulneraciones de derechos humanos detectadas desde la primera fase de nuestro proceso.
Sin duda, y de forma clave[6] la participación de las personas vulneradas en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas hace que las mismas sean más adecuadas y efectivas; se profundice en la prevención y se encuentren caminos más adecuados para su realización.
Desde esa revisión y constatación de la realidad, en un espacio participativo, horizontal, que representa todas las miradas de las personas agentes de Cáritas,
Y, por supuesto, comenzar con el diseño de la tercera estrategia, habiendo compartido, actualizado y acordado las líneas esenciales de unas políticas públicas necesarias y urgentes para que todas las personas, en especial las más vulneradas, puedan vivir en plenitud su dignidad universal, intrínseca e irrenunciable.
[1] NACIONES UNIDAS (2018) “Directrices para los Estados sobre la puesta en práctica efectiva del derecho a participar en la vida pública” https://www.ohchr.org/Documents/Issues/PublicAffairs/GuidelinesRightParticipatePublicAffairs_web_SP.pdf
[2] FEANTSA (2010) “Tipología europea de sinhogarismo y exclusión residencial” https://www.feantsa.org/download/ethos_spain-24518105836657575492.pdf
[3] WOLA y CEDPA (2005) “Manual para la facilitación de procesos de incidencia política” Ed. Centro para el Desarrollo de Actividades de Población (CEDPA) y Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). Pp. 55-78
[4] Cáritas Diocesanas que forman parte del Grupo Motor del Proceso de Incidencia: Asidonia-Jerez, Barcelona, Bilbao, Ciudad Real, Getafe, Girona, Madrid, Murcia, Orihuela-Alicante, San Sebastián, Santiago, Sevilla y Tenerife.
[5] N.d.a. Probablemente, dadas las fechas que estamos, la 2ª Estrategia pasará a ser programada para el período 2022-2027.
[6] NACIONES UNIDAS (2018) “Directrices para los Estados sobre la puesta en práctica efectiva del derecho a participar en la vida pública” https://www.ohchr.org/Documents/Issues/PublicAffairs/GuidelinesRightParticipatePublicAffairs_web_SP.pdf)
Directora de Empleo, Formación, Operaciones y Transformación de Fundación ONCE y Directora General de INSERTA Empleo.
Puedes encontrar a Sabina en Twitter.
Los gobiernos europeos tienen la responsabilidad de garantizar la educación financiera de la ciudadanía para asegurar que cada persona tome decisiones responsables sobre sus finanzas personales y esta formación debe poder llegar a todas las personas incluidas las personas con discapacidades que plantean mayores retos para el aprendizaje.
La crisis económica originada en el colapso del sistema financiero ocurrido en 2008 puso de manifiesto las ineficiencias del sistema y las malas praxis de un sector muy relevante de las entidades en cuanto a la comercialización de productos financieros. La Unión Europea a través de la directiva europea sobre mercados de instrumentos financieros, conocida como directiva MIFID, establece un marco para las entidades financieras que debe garantizar la protección de los inversores, y en este sentido su entrada en vigor supuso para las entidades la introducción de cambios en sus operativas relacionadas con la segmentación de clientes, la adaptación de productos, así como la adecuada formación a las redes comerciales. Complementariamente los organismos reguladores del sistema financiero, en España la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España (BdE), pusieron en marcha el Plan de Educación Financiera y el recurso “Finanzas para Todos” (https://www.finanzasparatodos.es/ ) con la finalidad de ofrecer recursos a la ciudadanía para empoderar su competencia financiera y facilitar el compromiso del estado con la protección a los consumidores frente a los potenciales abusos de las entidades. El citado plan cuenta con una amplia red de colaboradores entre los que se encuentra la Fundación ONCE.
Desde la Fundación ONCE hemos abordado la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito financiero desde distintos prismas. El más obvio quizá sea el de la accesibilidad a los servicios financieros y bancarios y en este sentido fuimos pioneros desarrollando junto a Bankinter y la Asociación Española de Banca (AEB) una publicación sobre este tema bajo el título “Servicios financieros accesibles para todas las personas” (https://biblioteca.fundaciononce.es/publicaciones/colecciones-propias/coleccion-accesibilidad/servicios-financieros-accesibles-para).
Es reseñable que, en el contexto de la crisis provocada por la COVID-19, se han suscitado nuevos retos de accesibilidad derivados de las medidas de seguridad para prevenir el contagio del virus, que han limitado enormemente la interacción personal de los empleados de las entidades bancarias con los clientes, reforzando el uso de la banca online. En este contexto desde la perspectiva de la accesibilidad, se ponen de manifiesto también las barreras para las personas con discapacidad derivadas de la falta de accesibilidad de las webs y las aplicaciones de las entidades financieras. La accesibilidad y el diseño para todos en el contexto digital es uno de nuestros mayores retos actualmente en todos los ámbitos, no solo el del acceso a servicios financieros.
Por otro lado, siendo la prioridad de la Fundación ONCE la inclusión a través de la formación y el empleo, entendimos hace ya bastantes años, que necesariamente las personas con discapacidad tenían que disponer de la suficiente competencia financiera independientemente de su discapacidad, dado que, en el momento que accediesen a un empleo, la gestión de sus finanzas formaría parte de su vida. Detectamos que existía una laguna en la oferta de formación en el marco del Plan de Educación Financiera de la CNMV y el BdE en cuanto a las personas con discapacidad intelectual y/o dificultades de aprendizaje. Nuestras primeras incursiones de intervención en este ámbito fueron a través de formación presencial al uso con grupos de usuarios de servicios de entidades de atención a personas con discapacidad. Encontramos en ese momento unos compañeros de viaje que han sido nuestro apoyo para el desarrollo de esta línea de intervención en los últimos 10 años; por un lado, la Fundación APROCOR (https://fundacionaprocor.org/ ) y por otro, la Fundación CITI (https://www.citigroup.com/citi/foundation/ ). Fundación APROCOR es una entidad referente en la intervención social dirigida a personas con discapacidad intelectual y sus familias, con programas y recursos que siempre buscan innovar y apoyar la autonomía y la autodeterminación. Fundación CITI desarrolla una labor de filantropía a escala mundial apoyando iniciativas en todo el mundo dirigidas a la formación de colectivos vulnerables y el emprendimiento, entre líneas de financiación, y ha apoyado cofinanciando el desarrollo de distintos proyectos y programas de la Fundación ONCE desde el año 2010 de manera continuada.
El aprendizaje adquirido, de la mano de estas dos entidades, en la intervención a través de la formación presencial, nos llevó a plantearnos el reto de escalar las experiencias apoyándonos en el potencial de la digitalización, lo que llevó al desarrollo del recurso online “Finanzas Inclusivas” (https://finanzasinclusivas.fundaciononce.es/). Se trata de un recurso formativo auto gestionable por parte de entidades que trabajan con personas con discapacidad de manera que, idealmente designando un profesional coordinador de la actividad, éste puede dar de alta a los distintos usuarios en el recurso para que vayan adquiriendo los conocimientos financieros que incluye el recurso al ritmo y con el apoyo que cada persona necesite, incluyendo también el recurso de la evaluación de los conocimientos adquiridos.
Los contenidos se estructuran en siete módulos, que cubren temáticas como el origen y evolución del concepto del dinero, las entidades bancarias, las relaciones laborales, los gastos, el ahorro, los productos de financiación y ahorro, y la banca online y otras formas de pago electrónico.
Periódicamente vamos actualizando los contenidos para dar respuesta a los nuevos desarrollos del sector financiero y bancario de manera que, por ejemplo, con respecto a los contenidos iniciales se han ido incorporando nuevos, relativos a la operativa financiera vinculada a la banca online y los medios de pago electrónicos.
Desde su lanzamiento en 2014, Finanzas Inclusivas nos ha dado muchas alegrías, siendo la primera iniciativa premiada por el Plan de Educación Financiera de la CNMV y el Banco de España con el galardón “Finanzas para Todos”. Este fue el primero de diversos reconocimientos posteriores junto a la oportunidad de presentar el recurso en distintos eventos en distintos foros y países.
El más reciente desarrollo realizado, de nuevo con la cofinanciación de CITI, ha permitido la transferencia de la iniciativa a otros tres países europeos en alianza con socios locales, en concreto a Portugal en alianza con CRPG (Centro de Reabilitaçao Profissional de Gaia), a Grecia con VTC Margarita y a Ucrania con All-Ukrainian NGO Coalition for People with Intellectual Disabilities.
El 4 de octubre de 2021, como cada primer lunes de octubre, se conmemora el “Día de la Educación Financiera” instituido por el BdE y la CNMV para destacar un día al año la importancia de este tema con actos y actividades por todo el país. El lema del día este año 2021, “tus finanzas, también sostenibles”, pone el acento en la importancia de que las finanzas tengan en cuenta también el reto de la sostenibilidad. La Fundación ONCE como entidad colaboradora del plan de educación financiera participa de este día con actividades que pongan el foco en las personas con discapacidad. Nuestro evento más destacado es la “Carrera Solidaria por la Educación Financiera y la Inclusión” que en 2021 celebra su quinta edición y que se lleva a cabo en formato presencial en Madrid y también virtualmente. Las inscripciones de los participantes en la carrera se destinan a actividades vinculadas con el programa Finanzas Inclusivas. La información sobre la carrera se puede obtener en el siguiente enlace: https://www.carreraeducacionfinanciera.org/
En la trayectoria del recurso hasta la fecha, algo más de 200 entidades han incluido el uso del recurso Finanzas Inclusivas en sus programas habiendo impactado en la adquisición de conocimientos financieros y el empoderamiento para la toma de decisiones de más de 4.000 personas con discapacidad intelectual y dificultades de aprendizaje.
Somos conscientes, y en este sentido nos lo han trasladado algunas entidades sociales que trabajan con otro tipo de colectivos de beneficiarios, que Finanzas Inclusivas podría ayudar a la adquisición de conocimientos y el empoderamiento de otros colectivos en riesgo de exclusión por lo que estaremos encantados de estudiar posibilidades de aprovechar la experiencia de los últimos años para, en alianza con otros agentes, poner el recurso a disposición de desarrollos que puedan impactar en otros grupos de población.
Creemos que nos queda mucho por hacer sobre la experiencia de estos algo más de 10 años en el ámbito del empoderamiento financiero de las personas con discapacidad intelectual y dificultades de aprendizaje y los retos que plantea la digitalización y las innovaciones en el sector financiero, sin duda requerirán de un esfuerzo para que este grupo de personas no quede excluido de poder desarrollar todo su potencial por falta de recursos formativos acordes a sus necesidades.

Licenciado Relaciones Internacionales. Universidad de El Salvador.
Tras la pandemia llegan tiempos de reconstrucción, de la razón, de mundo común, de la biopolítica y de los templos; tiempo de regeneración de la convivencia, de la solidaridad, del cuidado de la cooperación entre los pueblos; tiempo para imaginar nuevos arraigos y fabulaciones. Tiempo de búsqueda de luz, aliento y abrazo.
Libro: Joaquín Garcia Roca (2021): Supervivientes. tiempo de reconstrucción. Atrio Llibres. Colección Fronteras Nº 3, Valencia.
Enlace libro: https://www.atrio.org/2021/06/supervivientes-tiempos-de-reconstruccion/
La vulnerabilidad, que ha desvelado la pandemia, no es solo una cualidad esencial del ser para la muerte, sino que es una herida histórica del ser para la vida. Lo primero es un problema filosófico, lo segundo es además un asunto de justicia ya que el daño es proporcional a las resistencias físicas, orgánicas, sociales y políticas adquiridas. La respuesta a la vulnerabilidad es el cuidado y el amparo, lo que reclama la realidad vulnerada y las vidas dañadas es la reconstrucción y regeneración. La vulnerabilidad es una cualidad común a todo lo creado y en todas las latitudes; lo vulnerado y herido, por lo contrario, crea diferentes intensidades dolientes según las resistencias. El daño que produce un terremoto se mide por la parte más débil; no caen los edificios construidos contra los movimientos sísmicos, sino los edificios frágiles y sin defensas que no pueden aminorar el golpe. Mientras el tamaño de la vulnerabilidad se puede medir por las estadísticas de contagios, las incidencias acumuladas y el número de muertes, para observar el alcance y dimensión de la herida es preferible acercarse a las historias de vida y al dolor infinito de los familiares que vieron arrebatarse a padres, madres, amigos e hijos. Hay más verdad en ese dolor que en las turbulencias en la Bolsa de Valores; es más pertinente el sufrimiento de las personas heridas directamente por la COVID que la queja permanente de los restauradores. Sin desestimar los datos estadísticos, el libro se asoma a las historias de vida, como el arqueólogo hace prospección del subsuelo a través de catas aleatorias para acceder a los yacimientos de vida y muerte.
A través de estas catas y sondeos identificamos los principales yacimientos de vida y muerte donde se muestra el poder destructivo de la COVID y también los deseos de salud. Y esta es una constante del libro que ya formuló Holdërlin al señalar que donde está la perdición, está la salvación. Muerte y vida bullen en los tres escenarios: en la construcción de la identidad personal coexisten las heridas y los deseos de salud, en el contexto social conviven el decaimiento ambiental y las energías de lazos comunitarios, en las estructuras e instituciones que favorecen o debilitan. Pero no sorprende el poder destructivo del virus, que va de suyo, sino las ansias de salud que se han despertado.
Salimos de la pandemia con auténticas encrucijadas que obligan a decidir individual y colectivamente. Las encrucijadas se están presentando torpemente como oposiciones irreductibles: libertad frente a seguridad, cohesión frente a cambio, memoria frente a olvido, salud frente a economía. Se presentan incompatibles realidades que no lo son en absoluto. Son oposiciones asimétricas que pertenecen a campos semánticos distintos. Este enfrentamiento suele ser habitual tras el desmoronamiento de cualquier régimen y así llegamos a creer que no se puede ser israelí si se es árabe, ni comunista si se es occidental, o español si se es musulmán. La primera dramatización de este mecanismo, en la pandemia, se ha producido en las elecciones a la Generalitat de Cataluña en las que se presentan como antagónicos ser catalán y ser español; o con la misma contundencia se establece un antagonismo asimétrico en las elecciones a la Comunidad de Madrid: Socialismo o libertad que sugiere que no se puede ser libre si se es socialista, ni madrileño sin ser liberal. En el segundo capítulo se concluye que no se puede combatir estas oposiciones con otras oposiciones igualmente reductoras sino cuestionado la mentalidad que subyace.
Sanear el antagonismo asimétrico -salud/economía, libertad/seguridad- nos lleva a revisar la mirada con la que afrontamos la realidad pandémica, los marcos cognitivos y afectivos con los relatos y categorías de análisis. Depurar la mirada significaba desmontar el marco de guerra, que se estaba utilizando frente a la pandemia: estamos en guerra. No se trata solo de un ejercicio filosófico sino de una crítica ideológica ya que mentalidades asentadas sobre las contraposiciones asimétricas solo generan sociedades enfrentadas e inquisitoriales, encaradas al exterminio de la otredad, sea diferencia ideológica, étnica o religiosa. El ensayo general es la oposición a las migraciones -o ciudadano o extranjero, o nosotros o ellos.
La parte central del libro explora los caminos de reconstrucción de la nuda vida tras la experiencia de haberse quedado, en la pandemia, sin adornos ni camuflajes, estamos en situación de experimentar la anatomía esencial y básica de la vida simple y llanamente como supervivencia. De golpe nos encontramos con la emergencia de un mundo común y compartido no solo a través de las mercancías sino de los peligros y amenazas de la COVID. El interés por la diversidad deja paso a la preocupación por la humanidad común. Quedamos confrontados con el sentido de pensar y su máxima expresión en la confianza en la ciencia y en los expertos. Reconstruir la razón pasa hoy por saldar cuentas con la reducción científica de la razón. La experiencia pandémica ha mostrado el rostro pastoral del Estado, que cuida y procura, y a la vez su rostro autoritario que limita libertades y derechos ciudadanos. Asimismo, hemos asistido al desbordamiento de la religión en todas sus expresiones: leyes, templos, creencias y forma de percibir a Dios en situaciones de catástrofe.
Entre tanto se han creado burbujas intimistas de espaldas a lo público, con la amenaza del individuo propietario. En el claroscuro nacen los monstruos en forma de mitos e ídolos, que oscurecen las mentes y se apoderan de los sentimientos. Se denuncia la idolatría de la salud, la naturalización de la crisis social, la militarización como círculo virtuoso del poder, la victimización que vacía de contenido a las víctimas reales. Se propone despertar los potenciales para la salida que habitan en la vida cotidiana que no está todavía colonizada: el potencial de la memoria que resulta peligrosa, la imaginación creadora, que inventa el futuro, la pasión comunitaria que recrea la convivencia más allá de la casa y del jardín y el potencial de bondad que no se rinde ante los egoísmos suicidas.
La acción necesaria y las buenas prácticas nacerán de refundar la relación de ayuda, como un continuum que va desde la acogida a la inclusión, desde el acompañamiento a la defensa de lo débil. Asimismo, será necesario recrear la cooperación entre los pueblos que abandone las relaciones asimétricas y las dependencias. La sociedad de cuidados asoma tras los descalabros de la pandemia y los descuidos de las relaciones afectivas y ecológicas ¿Seremos capaces de refundar la ciudadanía más allá de la sangre, del territorio, del estado-nación?
Subyace a toda la reflexión, la preocupación que el autor formuló en su libro Cristianismo. Nuevos horizontes y viejas fronteras (Diálogo, 2016). La pandemia ha sido un yacimiento de experiencias reveladoras, locales y globales, que abren una nueva perspectiva para la resurrección del cristianismo que propone Francisco.
Doctor en Trabajo Social y Máster Oficial en Intervención Social y Comunitaria, con experiencia universitaria docente e investigadora.
Tomemos como punto de partida que, respecto del modelo de intervención en Trabajo Social que propongo, entiendo que constituye un viaje compartido entre almas que, de manera colaborativa, promueve una adecuada capacidad resolutiva del sufrimiento psicosocial de las personas, familias, grupos y colectividades, para la prosecución de la transformación personal, espiritual, moral y social de éstas.
Numerosas cuestiones de la disciplina del Trabajo Social, entre otras, suelen dimanar de la sistematización de la práctica profesional de los trabajadores/as sociales que, como suele decirse, están todos los días en contacto directo con las personas, poseyendo una mochila cargada de multitud de experiencias y vivencias emocionales y afectivas, así como infinidad de experiencias técnicas que, por una u otra razón, no suelen ser concretizadas en nuevas teorías y/o modelos.
Francamente, pienso que los argumentos encontrados, la pluralidad de los múltiples matices filosóficos, el no pensar bajo los mismos parámetros y criterios, debe ser también aceptado, asumido y reconocido, no debiendo favorecerse la perpetuación entre tener la razón o carecer de ella, habida cuenta que, retóricamente, existen múltiples maneras de justificar la realidad. Como ya lo hice notar, todo este repertorio no trata de sumergirnos en un debate sobre la tolerancia o la intolerancia, sobre la transigencia o la intransigencia, sino que va más allá de los puros convencionalismos, intento que abramos los ojos y no nos dejemos dormir en el sueño de la habitualidad, puesto que, la evolución o la revolución, desde los orígenes de la historia, ha provenido de aquellos y aquellas que, aunque sea en solitario, han sido valientes y han sabido transformar el mundo, la realidad y la cotidianeidad, desde el corazón, teniendo como bandera el coraje de sustentar argumentos sólidos contra lo tradicionalmente aceptado.
Ahora se comprende por qué pretendo respetuosamente que nos alejemos de la corriente única, entendiendo lo diferente desde el dogmatismo, la pluralidad y la sublime libertad. Intentar ser plural y abierto a otras disyuntivas, no debe enmarcarse como un acto de rebeldía, es más, constituye un derecho, una demostración de suma inteligencia y crecimiento personal. Falta por decir que debemos empoderarnos como trabajadores/as sociales, dado que, los miles de colegas que ejercen la disciplina en cada uno de los rincones más inhóspitos del mundo – a los que no se les suele valorar por el simple hecho de no ser formalmente académicos e investigadores/as – al tratar directamente con la/s persona/s y sus problemáticas sociales, poseen una riqueza holística inconmensurable, dimanada de toda esa experiencia acumulada que cargan en sus mochilas. De esta forma, una cuestión es lo que se escribe y otra muy diferente lo que se vive, habida cuenta que, nadie toma conciencia realmente de las circunstancias, sin conocer la realidad palpable directamente del escenario en la que esta se produce.
Dentro de este marco ha de considerarse que los modelos de intervención en Trabajo Social han orientado y dirigido nuestra práctica profesional desde los albores de nuestros orígenes, más o menos institucionalizados, transitando de rudimentarias bases empíricas a postulados más complejos que han ido evolucionando progresivamente. Entiendo, pues, que, actualmente, los trabajadores/as sociales intervienen sobre la base de los principios rectores de una perspectiva ecléctica, sobre las bases de fundamentos propios del Trabajo Social y de las Ciencias Sociales y Humanas. En pocas palabras, esto nos lleva a caer en la cuenta que el modelo que nos ocupa se nutre de la complejidad y la transformación, de la esfera afectiva y emocional, así como de los derechos consustanciales de las personas. Ello supone que, desde el Trabajo Social, se debe hacer necesariamente uso de esa mirada sentí-pensante basada en la lógica-racional y empática-emocional para resolver las situaciones de sufrimiento psicosocial o las diversas multiproblemáticas.
Desde este punto de vista, seguidamente, se expondrá con mayor detalle, cada uno de los elementos y características que configuran el modelo propuesto:
Empezaré por considerar el poder compartido del trabajador/a social para cambiar la vida de la/s persona/s, donde las palabras juegan un papel transcendental en todo el entramado, puesto que, los cambios se producen por los mensajes que enviamos y recibimos, verbalizados o explicitados bajo las luces de un amor[2] que relaciona a dos seres humanos en constante interacción, mediante un proceso colaborativo de la igualdad, intentando proponer alternativas y soluciones conjuntas a las problemáticas, a los sufrimientos psicosociales y a los desafíos. Por ello, debemos enseñar y educar a trasmutar la angustia, la tristeza, la ansiedad, la pesadumbre y la amargura, eso que la/s persona/s tienen secretamente guardado en lo más profundo de su corazón y que son incapaces de modificar adecuadamente, a sentimientos de fe, esperanza, e ilusión.
Es necesario aclarar que, aunque se sostiene en el amor desde un semblante positivo, natural y sin exigencias o contraprestaciones, igualmente, reconoce las miserias y dificultades de la/s persona/s, aunque como se ha venido insinuando, el amor debe constituir el eje o fundamento piramidal en la intervención cuyo objeto es empoderar, construir humanidad y ciudadanía. No obstante, pudiera pensarse que, asignando mayor prevalencia a éste, se pierde cientificidad, aunque, hay que discurrir que, paralelamente a lo emocional, el profesional despliega sus conocimientos teóricos y prácticos basados en el Trabajo Social y en las Ciencias Sociales y Humanas desde el necesario rigor científico.
Esta brevísima exposición basta para comprender que, ese amor del que hablamos, se contempla como un hecho consustancial a la propia naturaleza del ser humano, encuadrándose en la moldura de las naturalezas psicosociales que constituyen una manera de observar e interpretar el mundo. Atiende con especial preferencia a lo emocional, categorizándonos como defensores/as de lo afectivo, sembrando las semillas de una conducta asertiva, por encima de la pasiva u agresiva, que favorezca un comportamiento socialmente adaptado para confrontar aquellas situaciones de desigualdad. Así, de todo esto, nace la imperiosidad de originar un arcoíris de argumentos que fomenten el empoderamiento y propicien la positivización y las fortalezas para la prosecución de un recuadro, donde se tenga en cuenta la esencia del ser humano como un todo, ayudándole y acompañándole, a través de un proceso interactivo, a disgregar las creencias erróneas, haciéndoles comprender y asumir la realidad.
Llegados a este punto, es oportuno mencionar que, se debe hablar de una intervención social participativa o representativa, entendiendo que las situaciones de malestar social deben ser dirimidas conjuntamente, si bien, la/s persona/s siempre deben disponer de la última palabra, al ser estas las principales actrices de sus propias vidas, conviniendo existir un proceso de retroalimentación constante, donde la/s persona/s y el trabajador/a social, conformen un equipo de trabajo y desarrollen un trabajo en equipo.
Acertadamente, produce una transferencia interpersonal que sirve para sacudir el corazón fuertemente, desvelar los misterios del alma, sin artificios, sin prejuicios preconcebidos, sin secretos, desde esa huella dejada en el camino recorrido sembrado de momentos, donde las cuestiones verbales, pero también la comunicación no verbal y gestual, promuevan esa escucha activa que nos hace ser importantes, convirtiendo a su vez importantes a los/as demás.
En este todo complejo, debemos preservar la pertinente confidencialidad y el secreto profesional de toda la información que fluya durante el proceso comunicativo, sin entrometernos en cuestiones que superan nuestro marco funcional y competencial. Obstinadamente, se invierten esfuerzos para lograr cambios conductuales, comportamentales, emocionales, sentimentales y situacionales que permitan desafiar las dificultades y vulnerabilidades, siempre bajo criterios que dignifiquen a la persona, transmutando los aspectos negativos a lo positivos para el logro de una compleja transformación.
Lo que nos lleva a decir que la asepsia es total, no emitimos juicios valorativos o prejuiciosos o estigmatizadores, únicamente el trabajador/a social acompaña, honestando las decisiones o deseos de la/s persona/s aunque se encuadren en la irracionalidad o estén sesgados por alguna otra circunstancia. La finalidad, por tanto, es hacerles ver las repercusiones de sus decisiones en función de sus realidades, a través del diálogo apreciativo y la confrontación de ideas, posturas, criterios. En suma, se blinda el respeto por el libre albedrio, la igualdad y la libertad desde un saber, ser y estar, considerando a los individuos como seres únicos capacitados para solucionar autónomamente sus problemáticas.
Quisiera añadir que, el modelo, se especifica por presentar las siguientes etapas metodológicas o momentos procesuales que, no responden a la linealidad, sino más bien a la circularidad:
Se trata del primer contacto entre el trabajador/a social y la/s persona/s, familia, grupo o comunidad. Todo el tiempo hemos hablado del amor sustentado en la intimidad, no obstante, este no puede nacer de un día para el otro, no atiende a la inmediatez, más bien, consiste en un sentimiento que se forja con el transcurso del tiempo y dentro de un sello de confianza. Sentadas las anteriores premisas y tras este examen de causa, en esta etapa, la/s persona/s trasmitirá su demanda: personal, social, mental, espiritual y/o moral al trabajador/a social, instituyendo este una primera radiografía y aproximación panorámica sobre sus condiciones personales, familiares, sociales, humanas, afectivas y emocionales, iniciando por ende, un primer acercamiento desde la distancia a sus problemas y necesidades generales en el marco de esa naturaleza afectiva y sentimental que, ineludiblemente, rodea a cualquier ser humano.
Con la información obtenida y originaria de otras fuentes secundarias, debemos ordenar, categorizar y clarificar los problemas, erigiendo conjuntamente un relato y una narrativa dialógica que permita adentrarnos en el conocimiento de situaciones ocultas desde la confianza entre las partes. Esta sencilla observación nos indica que la empatía debe ser la bandera que alce nuestro compromiso en el cumplimiento de los derechos sociales y humanos, a la vez que permita anclar un proceso comunicativo para futuros encuentros, produciéndose un mayor acercamiento afectivo. Todo lo cual conduce a que debemos transmitir a la persona que hemos entendido su situación, comprometiéndonos a responder conjuntamente a ella.
Tras una serie de encuentros sucesivos, se transita paulatinamente de la mera empatía al amor compartido, donde fluye un lago de emociones, sentimientos, pensamientos, ideas, mostrando ambas partes sus ángeles y demonios abriéndonos completamente a un encuentro espiritual que, más allá de una relación de poder, se convierta en un espacio de sensatez, sin perder de vista el lugar que ocupa cada uno en el puzle, desarrollando acciones conjuntas que sirvan para transmitir una enseñanza y aprendizaje que ayuden a la elección de las opciones y soluciones más acertadas. Si lo que acabo de decir es cierto, se trata de empoderar a la persona desde la perspectiva de las potencialidades y fortalezas, desde la positivización como seres humanos mutidimensionales, interdependientes e interconectados entre sí. De estas circunstancias, nace el hecho de que, se premie y reconozca esa valentía espiritual y moral, que permita que afloren conductas y comportamientos basados en el ímpetu. Redondeada así la noción, la salida pasa por el afrontamiento de los problemas de forma adulta, autocrítica y autónoma, expandiendo un adecuado repertorio de valores, mediante la combinación del razonamiento y el sentimiento, usando los recursos, servicios, ayudas y prestaciones solamente para intentar paliar o resolver la situación problemática.
Atendiendo a la complejidad, en este punto, más que profesionales somos seres humanos que transitamos conjuntamente por un espacio común que, desde y con nuestras diferencias, somos fuertes y débiles, sorteando obstáculos, integrando emociones positivas y negativas, intentando transmutar estas últimas al marco de la felicidad, siendo conscientes de que no existe un inicio sin un final, ni un final sin un inicio. A la luz de lo sobredicho, es posible haber abordado adecuadamente un terminante problema, pero podrán surgir paralelamente otros nuevos o incluso se pueden reproducir los mismos. Tras esta digresión, la/s persona/s pueden exteriorizar cierta autonomía o quizá haya que retornar las estrategias afectivas y emocionales que les permitan abordar las condiciones desfavorables autónomamente en los entornos donde se socializan, habida cuenta que, como hemos sugerido hasta la saciedad, los procesos en Trabajo Social no responden a la inmediatez, sino más bien, son prolongados y perdurables en el espacio y en el tiempo.
Pero antes de seguir adelante consideremos que, evidentemente como se ha ido nombrando, aquí invocamos el valor de la empatía y la emocionalidad en el proceso interventor, junto al amor por uno mismo y por los demás. De lo anterior, se desprende que deben germinar valores consustanciales al ser humano en el marco de las relaciones interpersonales como la cercanía, la intimidad, la voluntad, el compromiso, el cuidado, la sinceridad, la responsabilidad, el respeto, la valentía, la compasión, la sabiduría, la confianza y la lealtad.
Todo lo puntualizado, supone un alto grado de preocupación por los problemas de los demás, de cara a aportar y recibir un certero apoyo sentimental y un acompañamiento psicosocial desde las desiguales situaciones que se producen, permitiendo con mayor profundidad analizar las fragilidades y vulnerabilidades. Y esto necesita de ese compromiso mutuo que examine que ambas partes están en disposición de compartir un tiempo y un espacio común de camaradería en el que, a su vez, ese amor sea alimentado con y desde la lógica-racional que emana de los principios y postulados generales del Trabajo Social.
Antes de pasar adelante es de conciencia aclarar que, sin ningún género de dudas, se puede aplicar en los diferentes niveles de intervención del Trabajo Social (individual, familiar, grupal y comunitario) y en los diversos escenarios, ámbitos y contextos de la acción social, tanto institucionales, como del tercer sector, como en la esfera privada o en el ejercicio libre de la profesión, considerándose que, el modelo esbozado, puede y debe coexistir junto a otros modelos al mismo tiempo, pudiendo ser extrapolado a otras disciplinas más allá del Trabajo Social, a otras realidades y a otros lugares.
Creo haber sugerido antes que el modelo propuesto, aparte de conformarse sobre la base mayoritaria de reflexiones propias, derivadas de la sistematización de la práctica profesional, se impregna de consideraciones, características, postulados y principios de otras teorías – como sucede con y en la mayor parte de los modelos de intervención en Trabajo Social – con el objeto de construir una tendencia ecléctica que enriquezca el sentido y alcance del mismo. Terminaré diciendo que, las teorías de referencia de este modelo, básicamente son las siguientes: teoría centrada en la persona, teoría constructivista, teoría de la comunicación, teoría humanista y existencialista, teoría de una ética no paternalista y de la ética del cuidado y teorías sobre modelos cognitivos.
En síntesis, a modo de resumen, se exponen los aspectos más sugerentes abordados en el texto:
Lo primero que podemos observar es que, aunque, a priori, pudiera parecerlo, este modelo de intervención psicosocial no se basa en ningún planteamiento clínico en sentido estricto, al menos, eso no es lo que se ha pretendido, aunque este cree un efecto terapéutico, transformador y multiplicador, personal y social. En consecuencia, está más bien orientado a los procesos sociales, empáticos y comunicativos, así, desde las relaciones interpersonales, intenta propagar conductas habilidosamente asertivas en detrimento de las pasivas y las agresivas, todo ello, desde y bajo el paraguas del amor. Aún con eso y con todo, se trata de una mera propuesta de modelo que puede y debe mejorarse con nuevas aportaciones, con críticas constructivas, con un mayor soporte epistémico, experiencial y vivencial.
De lo anterior, se desprende que, todas estas observaciones se relacionan con dos dimensiones: la dimensión transformadora y la dimensión humanista. Ya lo veis: se ha obviado profundizar en la dimensión asistencial al no ser aconsejable su aplicabilidad en el modelo que nos ocupa. De estas circunstancias, nace el hecho de que el trabajador/a social se sitúa en los diferentes niveles de intervención, en y desde el mismo plano de igualdad, buscando una salida que permita resolver los procesos resolutivos con una mirada afectiva y emocional, conjunta y coparticipativa.
Ya tenemos aquí el contraste claro: el trabajador/a social debe transfigurarse en un artista y escultor del amor (mirada emocional) que ayude a progresar, no simplemente mediante la explicitación de sus erudiciones teórico-prácticas (mirada pensante). Yo no sé si con esto he logrado hacer ver que, más bien, debemos constituirnos en ese clavo al que puedan agarrarse cuando sientan que el barco de su vida está naufragando en medio de una tormenta, convirtiéndonos en esa ancla que sirva para alejar los sentimientos negativos, animando en momentos de tristeza y desesperación. Se comprueba, de este modo, que nos instituimos como el referente que sirve de guía para ver la luz al final del túnel, desde esa ilusión de esperanza donde en la vida todo tiene solución, mientras nos quede vida.
Bien pareciera por todo lo anterior que el modelo refuerza la negación de los prejuicios y la evitación de los juicios de valor, agrupando los esfuerzos en la colaboración para tomar decisiones, donde la libertad de elección de las personas y la simétrica deben estar por encima de cualquier superioridad o poder que establezcan las normas de la institución u asociación de la que dependamos. Aquí, podemos percibir por qué intenta buscar un equilibrio madurativo en los procesos de ayuda profesionalizada, entendiendo que, más allá de los recursos, servicios, ayudas y prestaciones sociales, se encuentra el empoderamiento dentro de una complejidad distópica que hemos de superar conjuntamente, situando nuestras lentes en las potencialidades transformadoras.
Planteada así la cuestión, se asume que las decisiones que se adopten en el presente, en considerables casos, condicionarán y definirán el recorrido futuro. Por lo tanto, el modelo presentado intenta prepararnos frente a las calamidades, permitiendo que mantengamos nuestra dignidad e integridad ante los avatares y exigencias de la vida, enseñándonos a superar las derrotas, creando oportunidades de las dificultades, siendo el deber de la/s persona/s sobreponerse a toda angustia, tristeza, depresión y malestar, sirviendo todos estos conflictos como un trampolín que asienta el fortalecimiento para salir airosos y victoriosos.
[1] Para mayor abundamiento, se aconseja consultar la fuente original en: Curbelo, E. (2021). O modelo de intervención en traballo social empático-emocional desde unha mirada sentí-pensante. Revista Galega de Traballo Social-Fervenzas, 23, 55-78.
[2] El concepto de amor, en dicho contexto, se debe entender como un amor fraterno, un sentimiento afectivo muy fuerte de complicidad, dedicación e interés por el otro/a que genera una emocionalidad y sentimientos positivos, así como soluciones asertivas y afectivas conjuntas, con el objeto que, su descripción, no nos derive a una comprensión “amarillista” carente de cientificidad y alejada de lo que se pretende transmitir.

Palabras clave: tercer sector, covid-19, profesionales, discapacidades intelectuales y del desarrollo
Patricia Navas. Profesora Titular en la Universidad de Salamanca. Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos. Instituto Universitario de Integración en la Comunidad.
Miguel Ángel Verdugo. Catedrático en la Universidad de Salamanca. Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos. Instituto Universitario de Integración en la Comunidad.
Antonio M. Amor. Profesor Ayudante Doctor en la Universidad de Salamanca. Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos. Instituto Universitario de Integración en la Comunidad.
Manuela Crespo. Técnico Superior en el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad.
Sergio Martínez. Sociólogo.
Puedes encontrar al Instituto Universitario de Integración en la Comunidad en Twitter.
El presente artículo refleja el impacto que la emergencia sanitaria y el periodo de confinamiento tuvieron en los profesionales del tercer sector que trabajan con población con discapacidad intelectual y del desarrollo. Se presentan los resultados de una encuesta que exploró sus condiciones de trabajo durante el periodo comprendido entre marzo y junio de 2020.
Durante el año 2020, el mundo, tal y como muchos de nosotros lo conocíamos, se transformó debido al virus SARS-COV-2 y la infección que provoca, la COVID-19. Las medidas adoptadas por el Gobierno de España para contener la pandemia dieron lugar al cierre de muchos servicios del tercer sector que, pese a ser necesarios para aquellos en situaciones de mayor vulnerabilidad, adquirieron la condición de ‘no esenciales’. Entre estos servicios se encontraron recursos dirigidos a población con discapacidades intelectuales y del desarrollo (DID), tales como los centros de día. El cierre de los mismos, o su necesaria adaptación a una realidad hasta el momento completamente desconocida, dio lugar a que muchos profesionales tuvieran que adaptar sus formas de trabajo a un escenario online de prestación de apoyos, y a que las organizaciones tuvieran que dar en muchos de sus servicios, como los residenciales, una respuesta sanitaria a una situación excepcional para la que no se les dotó de recursos específicos.
El presente artículo pretende reflejar el impacto que la emergencia sanitaria y, de manera especial, el periodo de confinamiento, tuvo en los profesionales del tercer sector que trabajan con población con DID. Para ello, se presentan, de manera resumida, los resultados de una encuesta aplicada en línea a nivel nacional que exploró las condiciones de trabajo de los profesionales de atención directa y la gestión realizada por las entidades del tercer sector durante el periodo comprendido entre marzo y junio de 2020. El lector interesado puede consultar el estudio en su totalidad (en el que también se recoge la realidad de las personas con DID y sus familias) en Navas, Verdugo, Amor, Crespo y Martínez (2020) y en Crespo, Verdugo, Navas, Amor y Martínez (en prensa).
La elaboración del cuestionario se realizó a partir de la revisión de la literatura científica sobre coronavirus y su impacto en la salud y en las condiciones de vida de las personas con discapacidad y las organizaciones que les prestan apoyo (la búsqueda arrojó más de 100 documentos publicados entre el 1 de enero y el 30 de mayo de 2020). Las encuestas, creadas a partir de la aplicación LimeSurvey, se alojaron en el servidor de la Universidad de Salamanca con el objetivo de maximizar la privacidad de los datos[1].
Fueron 495 las encuestas dirigidas a profesionales que se cumplimentaron en su totalidad. El 84,6% de los trabajadores encuestados desempeñaba su actividad profesional en alguna organización vinculada a Plena inclusión España (n=419), mayor proveedor de apoyos a personas con DID en nuestro país. Ocho de cada diez de estos profesionales eran mujeres (79,4%). Su edad osciló entre los 20 y 64 años (M=39,3; DT=9,7), presentando el 62,1% edades comprendidas entre los 31 y 50 años. Casi todos los profesionales que participaron en el estudio (98,5%; n=488) pudieron ofrecer información precisa sobre el número de personas con DID con las que habitualmente trabajaban. Estos 488 trabajadores prestaban apoyo a un total de 19.267 personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo. Cada profesional, de media, trabajaba con un total de 39 personas con DID (DT=42,8). Los servicios en los que habitualmente trabajaban eran, mayoritariamente, servicios dirigidos a población adulta, como centros ocupacionales (33,9%), residenciales (28,8%) o de día (21,1%).
Impacto del confinamiento en la situación y condiciones laborales de los profesionales
Como se refleja en la Tabla 1, sólo una cuarta parte de los profesionales encuestados (n=121) permaneció en su puesto de trabajo o servicio habitual, siendo mayoritariamente (70,2%) personal vinculado a centros residenciales. La mitad de los profesionales tuvo que dejar su puesto de trabajo presencial para teletrabajar (52,9%). Además, un 7,7% se vio afectado por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). Por último, un 13,5% (n=67) experimentó cambios significativos en su puesto de trabajo habitual debido a necesidades emergentes en la organización o restricciones sanitarias, debiendo cambiar de servicio o realizar otras funciones. Teniendo en cuenta que los profesionales que participaron en el estudio prestaban apoyo a un total de 19.267 personas con DID, los cambios en la situación laboral de los profesionales dieron lugar a que: (a) solo el 31,5% de las personas con DID siguiera recibiendo sus apoyos de manera presencial durante el confinamiento; (b) el 60,0% lo hiciera de forma telemática; y (c) el 8,5% se viera afectado por el despido o ERTE de sus profesionales.
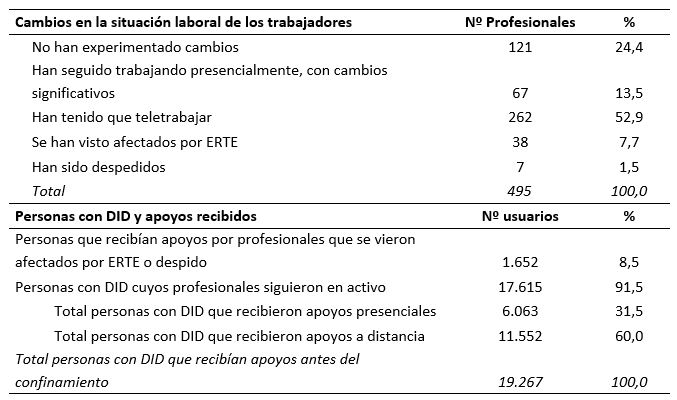
Valoración de los apoyos y recursos con los que han contado los profesionales en activo para el desarrollo de su actividad
Los cambios acaecidos a raíz del confinamiento dibujaron un escenario que puso a prueba la capacidad de las organizaciones para realizar adaptaciones y desarrollar una planificación estratégica que permitiera garantizar los apoyos a las personas con DID y sus familias y, al mismo tiempo, facilitar la labor de los trabajadores. En este sentido, los profesionales que durante el confinamiento siguieron trabajando, ya sea de manera presencial o telemática (N=450) consideraron, en un 87,8% de los casos, que sí contaron con apoyo de su centro o servicio durante el estado de alarma para desarrollar su labor. A pesar de esta valoración positiva, el 36,0% de los profesionales (n=162) afirma que necesitó recursos, instrumentales o emocionales, con los que no contó.
La valoración positiva que los profesionales realizaron, en general, sobre la respuesta de su centro o servicio, contrasta con la que emiten sobre la actuación del gobierno y las comunidades autónomas para proteger a las personas con DID. Así, más del 60% de los profesionales que siguieron en activo consideró que esta gestión podría haber sido mejor.
Muchos destacaron que hubiera sido necesario dotar a los centros y servicios de mayores medidas de protección y desarrollar protocolos más específicos para garantizar la seguridad de las personas en los servicios sociales, los cuales, según la opinión de algunos profesionales, han recibido respuestas tardías:
Se han tomado pocas medidas, y las que se han tomado, o indicado que había que tomar, muy abiertas. Toda la información ha estado un poco en el aire para que cada centro la gestionase de la manera que considerase, dejando así a elección y riesgo de los centros cometer algún error y la toma final de decisiones. Ha sido poco concreto (Profesional)
Esta planificación y respuesta tardía, responde, según la opinión de algunos profesionales, al olvido del tercer sector de acción social y a la falta de sensibilización con respecto a las necesidades de las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo frente a otros colectivos:
Se ha obviado completamente a los servicios residenciales de personas con discapacidad y eso que han tenido la misma incidencia con el virus que en las residencias de las personas mayores. Se han tenido en cuenta a los adolescentes y niños y sus necesidades, pero no las de las personas con discapacidad. De hecho, ni se nos ha informado propiamente de cuándo se pueden reincorporar a los servicios de forma presencial (Profesional)
Por último, los profesionales consideran que la legislación y recursos disponibles en materia de discapacidad han generado situaciones de mayor exclusión frente a la población general:
Una vez llegado a las fases en que se podía salir de casa, algunas personas (personas que no son de riesgo) no han elegido si pueden o no salir, sino que ha sido su familia o la administración (caso de las viviendas tuteladas) quien les ha prohibido salir o indicado que deben salir siempre acompañados de un profesional, aunque ellos demandan poder salir solos o con algún amigo tal y como lo hacemos el resto de población (Profesional)
Impacto de la COVID-19 en la salud de los profesionales que estuvieron en activo durante el periodo de confinamiento y emergencia sanitaria
Los datos aportados por los trabajadores encuestados que siguieron desarrollando su actividad durante el confinamiento (N=450) revelan que la prevalencia de la COVID-19 en este grupo de profesionales fue similar a la observada en la población general, de acuerdo con los estudios sobre seroprevalencia realizados durante el periodo comprendido entre marzo y junio de 2020. Así, un 2,9% de los profesionales padecieron la enfermedad y un 2,7% fueron considerados como caso probable o posible de infección. Es preciso destacar, no obstante, que el porcentaje de positivos fue mayor entre aquellos que desarrollaron su trabajo de manera presencial frente a los que teletrabajaron (4,8% frente a 1,5%).
Si bien la prevalencia de la COVID-19 parece haber sido similar a la de la población general entre quienes siguieron desarrollaron su actividad durante el confinamiento, uno de cada tres profesionales temió por su salud en su puesto de trabajo (34,7%). Estos datos aumentan en el momento en que tomamos como referencia a los profesionales que trabajaron de manera presencial (55,3% frente al 19,8% de quienes teletrabajaron) y a quienes desempeñaron su actividad en un entorno residencial (50,0% frente al 27,6% de trabajadores en otro tipo de servicios).
Un tercio de los profesionales que experimentaron miedo lo hicieron debido a la incertidumbre generada por la situación de alarma sanitaria o la posibilidad de contagio (35,9%). El segundo motivo que explica el temor experimentado por los profesionales es el tipo de trabajo realizado, con intervenciones que requieren un contacto más directo con las personas (19,9%). La falta de equipos de protección, en tercer lugar, explica la sensación de inseguridad de los profesionales (14,1%), seguida del hecho de estar o haber estado en contacto con personas con COVID-19 (12,8%).
Además de esta sensación de temor por la propia salud en el puesto de trabajo, tres cuartas partes de los profesionales vieron incrementados sus niveles de estrés y ansiedad durante el periodo de confinamiento (73,3%). Este desgaste emocional se observa tanto en profesionales que trabajaron en centros y servicios presencialmente como en quienes desempeñaron su actividad de manera telemática. El motivo que quizá explica el que no se observaran diferencias en función de la modalidad de trabajo reside en que la principal causa de este estrés se relaciona, no con características del propio puesto, sino con la sensación de impotencia experimentada por muchos profesionales al no poder ofrecer todos los apoyos que las personas con DID y sus familias necesitaban. Así, el 58,2% de quienes refirieron mayores niveles de estrés y ansiedad señaló, como motivo principal de este incremento, el no haber podido desarrollar su trabajo como desearía.
Reflexión de los profesionales sobre el futuro de los servicios dirigidos a personas con DID
La situación vivida ha dado lugar a que el 63,6% de los trabajadores que siguieron en activo considerara necesario realizar modificaciones en los servicios y centros actuales para prestar mejores apoyos a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en un futuro.
Merece la pena señalar que los cambios que los profesionales perciben como necesarios no están relacionados con la mejora de las estructuras y espacios existentes (aspecto mencionado sólo por 17 participantes), sino con la necesidad de ofrecer apoyos en un contexto más natural, de modo que la calidad y cantidad de los apoyos ofrecidos a las personas ante un escenario de cierre ‘físico’ de los servicios no se vea mermada.
Así, un 24,1% señala que se debe priorizar la implementación de procesos que faciliten la prestación de apoyos en la comunidad, en cualquier contexto en el que la persona participe. En otras palabras, avanzar hacia la desinstitucionalización de las personas con discapacidad, y no solo en lo que a vivienda se refiere, sino transformando también la excesiva dependencia del colectivo de las instituciones existentes para recibir los apoyos que sean necesarios. La emergencia sanitaria provocada por la COVID-19 ha visibilizado los riesgos de una atención masiva en centros con una elevada concentración de personas; centros que pueden verse desbordados, y, consecuentemente, dejar de prestar apoyos individualizados en una situación límite como la vivida:
El cierre abrupto de los centros no residenciales y la falta de preparación para la teleasistencia han supuesto un obstáculo. Creo que ha habido que organizarse sin conocimientos ni recursos. Eso sí, el compromiso ha sido enorme por parte de los profesionales de los centros, y no creo que se les pueda reprochar nada. Las carencias se deben a características estructurales de nuestro sector, en el que la institucionalización (también en servicios no residenciales) es el paradigma dominante (Profesional)
En segundo lugar (23,7%), la situación de confinamiento ha puesto de manifiesto, según la opinión de los profesionales, la necesidad de continuar trabajando en la transformación tecnológica de las organizaciones y la mejora del acceso a posibles apoyos telemáticos. Si bien las nuevas tecnologías se han convertido en aliado de los profesionales durante el confinamiento, también ha puesto de manifiesto la necesidad de seguir formando no solo a los profesionales en el uso de la tecnología, sino también a las personas con DID y sus familias, reduciendo así su brecha tecnológica. La dependencia de estas herramientas durante el confinamiento ha dejado fuera a una parte importante de las personas con DID, provocando una exclusión de mayor calado sobre quienes mayores necesidades pudieran presentar.
A pesar de la cantidad de cursos de nuevas tecnologías que han recibido las personas con DID se ha visto cómo la brecha digital ha hecho mella en ellos. No se han realizado aprendizajes significativos para poderlos llevar a sus espacios cotidianos (Profesional)
En tercer lugar, a causa del cierre de centros y servicios, muchos profesionales han tenido que reforzar los lazos de colaboración con las familias, otorgando a éstas un papel mucho más activo. Asimismo, debido a la necesidad de apoyar a aquellos que residían en su hogar de una forma individualizada, los profesionales manifiestan la necesidad de adoptar modelos centrados en la persona y su familia (y no exclusivamente en los servicios) a la hora de trabajar.
Darnos cuenta de que tenemos que involucrar más en el trabajo diario a las familias también les ha hecho darse cuenta a las familias de la importancia de que participen más del desarrollo de sus hijos. Hasta ahora muchos delegaban demasiado en el centro, y nos hemos propuesto que esta situación nos sirva para cambiar esto (Profesional)
Las necesidades generadas por la pandemia se evidencian, por último, en cómo los trabajadores perciben como necesarios cambios que implican reforzar y mejorar la ratio de profesionales-usuarios (14,1%):
Valorar más al personal de atención directa de residencia, con formación y otros turnos de trabajo. Apenas tienes tiempo de desconectar, son turnos muy difíciles para conciliar con la vida personal, ha sido muy duro para algunos (Profesional)
La situación de precariedad que desde hace años experimenta el tercer sector ha sido visibilizada por la pandemia, pues la prestación de apoyos ha requerido de un importante esfuerzo por parte de los profesionales dados los deficitarios recursos con que se cuenta. Así, tres cuartas partes de los trabajadores que siguieron en activo durante el confinamiento han visto incrementados sus niveles de estrés y ansiedad por la emergencia sanitaria, debido sobre todo a la sensación de impotencia al no poder desarrollar su trabajo como desearían. Estos datos, junto con los arrojados por personas con DID y sus familias que el lector interesado puede consultar en Navas et al. (2020), nos llevan a subrayar la necesidad de contar con medidas que, durante el periodo de recuperación de esta crisis sanitaria, no solo refuercen el tercer sector, sino que también lo curen, garantizando a familias, profesionales, personas con DID y organizaciones, adecuados recursos. En este sentido, quisiéramos señalar, además, que los datos que se presentan en este estudio reflejan la situación de profesionales que, mayoritariamente, trabajaban en servicios dirigidos a población adulta. Los datos que se recogen en el informe completo ponen de manifiesto que las personas con DID menores de edad que acudían a centros de educación, especiales y ordinarios, han visto aún más mermados los apoyos con los que habitualmente contaban, siendo especialmente urgente revisar el modo en que el sistema educativo garantiza el acceso a la educación de alumnos con necesidades educativas especiales en momentos como el vivido.
El esfuerzo realizado por los profesionales contrasta con el realizado desde las administraciones públicas, quienes, según un 60% de los trabajadores encuestados, no han tomado medidas suficientes para proteger a las personas con DID durante la emergencia sanitaria. Esta valoración negativa se debe, en la mayor parte de los casos, a la carencia de recursos económicos y material de protección, y a la ausencia de protocolos y políticas enfocadas al sector de la discapacidad, sector que se ha sentido olvidado durante esta crisis.
En último lugar, quisiéramos destacar que la situación provocada por la COVID-19 ha dejado al descubierto las carencias y fragilidad de nuestra política social, excesivamente anclada en una estructura de centros y servicios en detrimento de una provisión de apoyos más personalizada, estructura sin la cual muchos apoyos no llegan a las personas. Y así lo perciben también los profesionales, señalando la necesidad de avanzar hacia modelos de prestación de apoyos centrados en la persona y su familia, independientemente de que acudan o no a un centro o servicio específico. La situación actual debe llevarnos a reclamar el cambio de nuestro modelo de apoyos hacia un modelo comunitario inclusivo, que contribuya a mejorar la calidad de vida de todas las personas. Debemos aprovechar la visibilización que ha provocado la COVID-19 de las carencias de nuestro sistema de atención, muchas veces segregador y con escasos apoyos naturales, para construir hogares en los que todos quisiéramos vivir y desarrollar un proyecto personal a cualquier edad y en cualquier condición vital.
Crespo, M., Verdugo, M. A., Navas, P., Martínez, S. y Amor, A. M. Impacto de la COVID-19 en las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo, sus familiares, y los profesionales y organizaciones de apoyo. Siglo Cero, Anejo 1, junio 2021 (en prensa)
Navas, P., Verdugo, M. A., Amor, A. M., Crespo, M. y Martínez, S. COVID-19 y discapacidades intelectuales y del desarrollo. Impacto del confinamiento desde la perspectiva de las personas, sus familiares y los profesionales y organizaciones que prestan apoyo. 2020. Publicación online disponible en: https://sid-inico.usal.es/documentacion/covid-19-y-discapacidades-intelectuales-y-del-desarrollo/
[1]El lector interesado puede consultar las encuestas dirigidas a todos los grupos de interés en: https://inico.usal.es/analisis-del-impacto-y-seguimiento-de-la-emergencia-covid-19-en-poblacion-con-discapacidad-intelectual-y-del-desarrollo-en-espana/

Palabras clave: pobreza, exclusión social, Sociología, Javier Alonso Torréns, polipatología social, políticas sociales
Raúl Flores Martos y Thomas Ubrich
Equipo de Estudios de Cáritas Española

Javier Alonso Torréns ha sido un sociólogo comprometido con la justicia social. Con este artículo queremos rendir homenaje a su labor investigadora y su importante legado en el ámbito de la sociología aplicada y la investigación social. En concreto, a la gran aportación que hizo a la sociología de la pobreza, mediante el análisis de la politología social. Queremos agradecerle su luz y su cercanía, su trabajo y su apoyo incondicional a la labor que desde Cáritas y la Fundación FOESSA hacemos en favor de las personas en situación de exclusión social.
El pasado mes de enero nos dejaba Javier Alonso Torréns. Ha sido un sociólogo comprometido con la justicia social y precursor de la sociología aplicada y de la sociología de la pobreza. Un luchador incansable, que miraba el barrio y el mundo desde los ojos de los más débiles. Un investigador pionero en las técnicas y en el análisis de los fenómenos sociales que frenaban el desarrollo humano integral y la equidad.
Con este artículo, pretendemos reivindicar su labor investigadora, su capacidad para enseñar sociología aplicada y transmitir valores a la investigación social. Y en concreto la gran aportación que hizo a la sociología de la pobreza, mediante el análisis de la politología social.
En el año 1998 la editorial de Cáritas publicaba la investigación titulada: Las condiciones de vida de la población pobre en España, dentro de la Colección estudios de la Fundación FOESSA, una investigación ambiciosa y que supuso una gran aportación a la sociología de la pobreza. Fue el fruto de cuatro años de trabajo acumulado, del Equipo de Investigación Sociológica (EDIS) con Javier Alonso Torrens como director, y con las aportaciones de cinco investigadores (Luis Ayala, Fernando Esteve, Antonio García Lizana, Rafael Muñoz de Bustillo, Víctor Renes y Gregorio Rodríguez Cabrero).
Dentro de los fines de la investigación se subrayaba el objetivo de profundizar en la multidimensionalidad de la pobreza. Un propósito ambicioso y adelantado a su tiempo, puesto que se diseñaba mucho antes que la ONU contemplara el uso del índice de pobreza multidimensional y antes de que la Agenda 2030, a través de los ODS reforzaran la necesaria meta de reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños y niñas de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales.
La observación (basada en una muestra extremadamente amplia, de 29.592 familias y 115.062 personas) de la acumulación de problemas en diferentes dimensiones de la vida, en las mismas familias y las mismas personas, permitió analizar la polipatología social de las personas en situación de pobreza. Para su medición se partía de un sistema de 36 indicadores estructurados en siete bloques temáticos (vivienda, educación, trabajo, salud, integración personal/familiar, integración social del territorio, estado de ánimo), y que tiene algunos puntos comunes y de conexión con la actual medición de la exclusión social, mediante el ISES (índice sintético de la exclusión social) de la Fundación FOESSA basado en 35 indicadores y ocho dimensiones de problemas de exclusión.
En aquellos últimos años del siglo XX, Javier Alonso sentaba las bases de la polipatología social en el mundo de los pobres. La citada investigación constituyó un paso decisivo para la comprensión de las condiciones de vida de la población, con una mirada más allá de la dimensión puramente económica, tradicionalmente abordada por la pobreza relativa (insuficiencia de ingresos). Y una investigación que pondría los cimientos de lo que posteriormente se ha desarrollado en el entorno de la Fundación FOESSA, para la operativización y medición de la exclusión social.
La polipatología social se puede observar en las distintas oleadas de la Encuesta sobre integración y necesidades sociales (EINSFOESSA), a través de diferentes análisis, aunque cabe destacar:
El ISES de FOESSA explora 35 indicadores que señalan situaciones de exposición a situaciones de exclusión social y lo hace a través de ocho dimensiones que tienen una especial relevancia en las condiciones de vida de las personas, y en su participación de la vida social: el empleo, el consumo, la participación cívico-política, la educación, la vivienda, la salud, el conflicto social y el aislamiento social. Desde la lógica de la acumulación de los problemas y de los itinerarios de exclusión social, es bastante frecuente que las personas/familias que están afectadas por indicadores de alguna de estas dimensiones, con el paso del tiempo, también acaben estando afectadas por otras dimensiones.
La característica más clara de la desventaja, la pobreza y la exclusión, es el padecimiento simultaneo de diversos males y carencias y por eso se hace difícil su tratamiento y más complicado su análisis. El fenómeno tiene muchas facetas y muchas caras simultáneamente. Se llama originariamente efecto Mateo por la cita bíblica del capítulo 13, versículo 12 del Evangelio de San Mateo, que dice textualmente: Porque al que tiene se le dará y tendrá en abundancia; pero al que no tiene, incluso lo que tiene se le quitará. En otras palabras, males llaman más males y bienes atraen muchos más bienes.
Por su parte, el sociólogo creyente y comprometido que era Javier, pero también apegado a la tierra y naturaleza, repetía como un mantra, pero siempre con benevolencia y compasión, el dicho popularmente conocido: a perro flaco, todo son pulgas, esta es otra forma de decir que las desgracias nunca vienen solas. Se entiende como el perro flaco a aquellas personas con menos recursos y las pulgas son los problemas. Así, aquellas personas que son desgraciadas, suelen atraer nuevas desgracias sobre ellas.
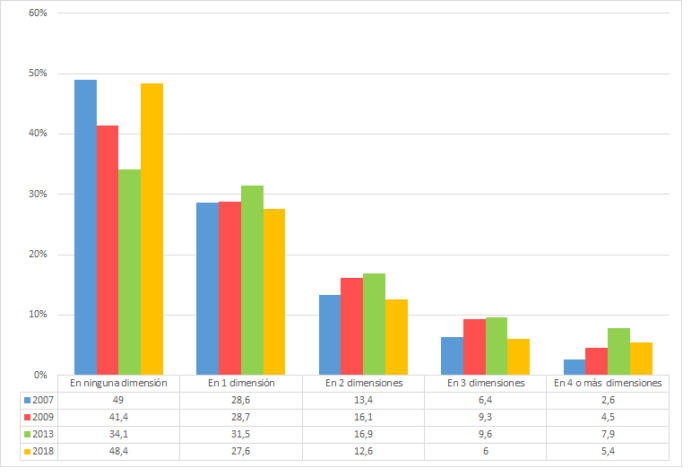
A través de la EINSFOESSA vemos como la acumulación de problemas de distintas dimensiones ha venido ocurriendo desde el origen de esta medición y afectando una buena parte de la población. La situación más grave por la acumulación de dificultades y que mejor ejemplifica la polipatología social, la encontramos en aquellos hogares con cuatro o más dimensiones afectadas. Una situación que antes de la gran recesión solo afectaba al 2,6% de las familias, pero que, en la segunda oleada de la anterior crisis, rozaba el 8% de los hogares, y que incluso en la postcrisis y fase de recuperación del año 2018, seguía afectando a más del 5% de la sociedad y duplicando los valores del año 2007.
3.2. Población que acumula tantas dificultades y dificultades tan graves que se alejan extremadamente de la vida integrada
No son pocas las familias que se ven afectadas por 8, por 12, o incluso por 16 indicadores del sistema de 35 indicadores; lo que acaba provocando una acumulación en el valor del ISES que multiplica por 7 el valor medio del ISES[1] en la sociedad. Este extremo de la exclusión social (exclusión severa), resulta especialmente preocupante, ya que refleja la acumulación de una cantidad de dificultades que construyen una experiencia vital totalmente alejada de una participación social normalizada y que provoca la expulsión del espacio social.
De igual manera que algunas personas enfermas, con edades avanzadas o con dificultades de salud limitantes, a menudo contraen otras enfermedades, acumulando distintos problemas de salud, las personas y el cuerpo social en general, se asimilan al cuerpo humano, ya que determinados fenómenos sociales de pobreza y exclusión atraen nuevos problemas sociales y constituyen la polipatología social.
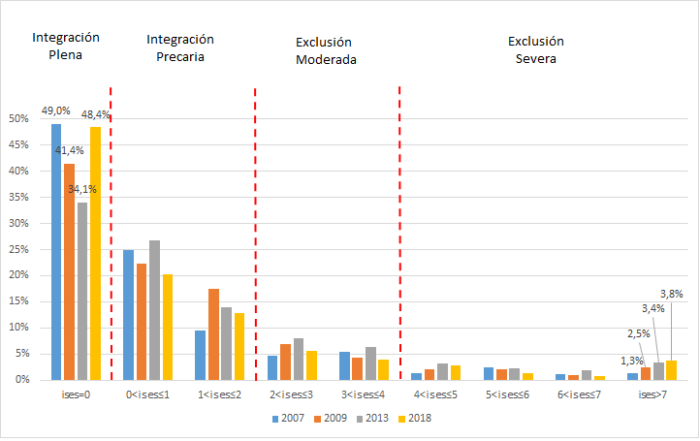
El grupo poblacional, representado en su extremo con ISES > 7, al que denominamos sociedad expulsada, es la demostración de cómo la espiral de la exclusión social y la pobreza hunde a muchas personas y familias hasta situaciones de polipatología social extrema. Una realidad, que no ha dejado de incrementarse desde el año 2008, tanto en las fases de crisis, como en las fases de recuperación económica y que nos dibujan, un proceso de enquistamiento y cronificación de las situaciones de acumulación de dificultades en la sociedad, y ante las que no se está actuando con los recursos suficientes o con los recursos necesarios, a juzgar por el incremento sostenido en el tiempo.
El actual contexto de pandemia y las diversas crisis que se acumulan están haciendo estragos especialmente entre la población más vulnerable. La mirada sociológica nos hace temer que los datos de la próxima oleada de la EINSFOESSA (Encuesta sobre integración y necesidades sociales de la Fundación FOESSA), actualmente en fase de trabajo de campo, muestren aflorar un nuevo empeoramiento, con el surgimiento de nuevas brechas y nuevos problemas, así como de una mayor profundidad de los problemas ya existentes.
La aportación de Javier Alonso y de EDIS a la sociología de la pobreza, no solo se concentró en la parte metodológica de desarrollar indicadores, nuevas mediciones, o nuevos análisis estadísticos, tampoco quedó circunscrita a la tarea más de diagnóstico de la realidad y de las condiciones de vida, sino que en su trayectoria y experiencia realizó aportaciones sugerentes a la investigación social operativa y aplicada. Buena prueba de ello es su contribución en La agenda de investigación en exclusión y desarrollo, coordinada por Fernando Vidal y Víctor Renes en el año 2007, en la que plantea la tesis de que los problemas de la pobreza, de la marginación o de la exclusión social ni son exclusivamente monetarios, ni se arreglan sólo con dinero. Desde esta constatación es necesario tener en cuenta que la lucha contra la pobreza y también, en teoría, se llega al convencimiento de que los programas de lucha contra la pobreza y la exclusión deben ser interdisciplinares y tocar y solucionar conjuntamente todos los aspectos carenciales que afecten a la persona o las familias que los padecen.
Por todos estos motivos, la concepción multidimensional de la pobreza y la comprensión de los fenómenos de empobrecimiento y exclusión social como procesos conectados, interrelacionados y en muchas ocasiones acumulados, es estrictamente necesaria para el diseño y sobre todo ejecución y buen desarrollo de las políticas sociales orientadas a luchar contra la pobreza, la exclusión social, y en general contra la desigualdad y la injusticia que se encuentran en el origen de estos fenómenos.
En definitiva, el bienestar de las personas y de una sociedad, debe ser construido desde la mirada de la polipatología y del polibienestar que Javier resumía en: El Bienestar se compone de muchos elementos: tener salud, también estabilidad emocional y afectiva, disponer de una vivienda digna y confortable, tener una cultura adecuada, tener resuelta la ocupación gratificante, disponer de elementos y equipamientos personales y familiares, recursos, en fin, acordes con el desarrollo actual, tener también resuelto los aspectos de ocio y del tiempo libre, gozar de una satisfactoria convivencia y tener a mano los principales servicios para resolver todos los problemas.
Descanse en paz Javier Alonso Torrens. Agradecidos y afortunados por haberte conocido y haber aprendido tanto.
EDIS (Equipo de Investigación Sociológica), Ayala L., Esteve, F. García A., Muñoz R. (1998). Las condiciones de vida de la población pobre en España. Madrid: Cáritas; Fundación FOESSA.
FOESSA (2008). VI Informe sobre exclusión y desarrollo social en España. Madrid: Cáritas: Fundación FOESSA.
FOESSA (2014). VII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España. Madrid: Cáritas; Fundación FOESSA.
FOESSA (2019). VIII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España. Madrid: Cáritas; Fundación FOESSA.
Laparra M. y Pérez Eransus B. (coord.) (2010). El primer impacto de la crisis en la cohesión social en España. Madrid: Cáritas; Fundación FOESSA.
Vidal F. y Renes V. (coord.) (2007). La agenda de investigación en exclusión y desarrollo social. Madrid: Cáritas; Fundación FOESSA
[1] El valor del ISES es el resultado de la suma de los valores específicos (cada indicador tiene su valor propio) de cada uno de los 35 potenciales indicadores afectados. De forma que un hogar puede registrar un valor muy alto en el ISES, ya sea porque está afectado por indicadores muy graves, o porque está afectado por muchos indicadores que suman un valor importante.

Sonia Lacalle Álvarez, jurista experta en derecho a la energía y vivienda
Sonia Olea Ferreras, jurista experta en derechos humanos
Los Estados se han comprometido ante la comunidad internacional a invertir el máximo de sus recursos disponibles en el desarrollo progresivo e ininterrumpido de los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales ratificados por ellos mismos. La pandemia COVID-19 ha sido una oportunidad para demostrar que es posible.
En marzo de 2019, justo un año antes del inicio del estado de alarma provocado por la pandemia COVID-19, se publicaba la última gran reforma relativa a vivienda que, en palabras del Ministro de Fomento[1] contenía medidas ineludibles para afrontar urgentemente las siguientes realidades:
(i) la situación de vulnerabilidad económica de familias y hogares que destinan más del 40 por 100 de sus ingresos al pago del alquiler; (ii) el incremento de los precios del alquiler motivado, entre otros factores, por el fenómeno del alquiler turístico de viviendas, especialmente sensible en determinadas zonas del territorio nacional; (iii) la escasez del parque de vivienda social; (iv) el aumento del número de desahucios vinculados a los contratos de alquiler, que contrasta con la reducción progresiva de lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias; y (v) deficiencias en materia de accesibilidad que sufren personas discapacitadas y mayores.
El Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler[2] fue recurrido por el Grupo Parlamentario Popular ante el Tribunal Constitucional, al considerar que no se acreditaba la “extraordinaria y urgente necesidad” de los cinco motivos dados por el Gobierno para su aprobación (por cierto, ratificada posteriormente in extremis el 3 de abril de ese mismo año por la Diputación Permanente del Congreso y con la memoria en el recuerdo del voto en contra tres meses antes del Grupo Parlamentario Unidos Podemos, que provocó una nueva tramitación de la misma norma):
La STC 14/2020[3] estableció que no se había negado la existencia de dichas realidades, sino que el cuestionamiento estaba en apreciar su importancia y la necesidad de una urgente intervención o no. Siendo esto último una valoración política que el TC no podía enjuiciar; dictaminó por tanto que el Gobierno no creó una situación artificial o ad hoc de urgencia.
Así, como venía sucediéndose desde 2008[4], una nueva normativa intentaba dar respuesta a la situación de crisis residencial o emergencia habitacional que azotaba a cientos de miles de familias y personas en nuestro Estado. Evidenciado también para la sociedad entera días antes del comienzo de la terrible crisis sanitaria, social y económica de la COVID-19. Crisis ante la que, casi la totalidad de países, respondieron de la misma forma: ordenando el confinamiento en los lugares de residencia. La vivienda, como se repitió durante días en todos los foros (parlamento, hogares, redes sociales, televisiones…) se convertía en la primera línea de defensa ante una enfermedad pandémica, nueva y sin previsión alguna de tratamiento o confrontación. Leilani Farha, ex relatora de Naciones Unidas para una vivienda adecuada ya lo puso de máxima relevancia[5] el 18 de marzo: Housing, the front line defence against the COVID-19 outbreak.
Desde la declaración del estado de alarma, el 14 de marzo de 2020, la primera norma que articuló medidas de apoyo a familias y colectivos vulnerables en materia de vivienda fue el Real Decreto-ley[6] 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. En la exposición de motivos de dicha norma se establecía que la misma se dictaba partiendo de la experiencia acumulada tras la crisis financiera de 2008 y por ello, los únicos mecanismos que se regularon en ese primer momento para evitar la exclusión residencial se centraron en la en la protección de los deudores hipotecarios.
El mencionado Real Decreto-ley 8/2020 reguló la protección a los deudores hipotecarios mediante la posibilidad de solicitar moratorias en el pago de la hipoteca por un plazo de 3 meses a contar desde su entrada en vigor, plazo que se amplió posteriormente hasta el 29 de septiembre de 2020. La moratoria conllevaba la suspensión de la deuda hipotecaria durante el plazo estipulado y la inaplicación de la cláusula de vencimiento anticipado, del devengo de intereses y de la aplicación de intereses de demora.
Cuatro meses después de finalizar el plazo para acogerse a la moratoria hipotecaria y ante la persistencia de la crisis sanitaria del COVID-19, en fecha 3 de febrero de 2021 se publicó en el BOE el Real Decreto-ley[7] 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico. Dicha norma, con la finalidad de garantizar la suficiencia de recursos de familias y autónomos, ha ampliado el plazo para solicitar moratoria en el pago de la financiación hipotecaria hasta el 30 de marzo de 2021.
En materia de alquiler, con fecha 1 de abril de 2020 se publicó en el BOE el Real Decreto-ley[8] 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 que regulaba un nuevo paquete de medidas para apoyar a las familias y colectivos más vulnerables que habían visto afectados sus ingresos y su capacidad para hacer frente a los gastos necesarios para el mantenimiento de sus hogares en los supuestos de alquiler de vivienda habitual. Por un lado, se reguló una prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler de vivienda habitual cuyo plazo finalizara en el periodo de pandemia y a la que se podían acoger todas las personas con independencia de su situación económica. Durante el plazo de prórroga extraordinaria, fijado en 6 meses, se seguían aplicando los mismo términos y condiciones que los establecidos en el contrato originario. El plazo para solicitar la prórroga extraordinaria de contratos de alquiler se ha ampliado posteriormente hasta el 9 de mayo de 2021.
En segundo lugar, la otra medida relacionada con el alquiler y a la que solo podían acogerse las personas arrendatarias en situación de vulnerabilidad sobrevenida era el aplazamiento temporal y extraordinario del pago de la renta de alquiler. A este respecto, el arrendatario en situación vulnerable podía solicitar a la propietaria de la vivienda alquilada, siempre que esta fuera empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor de vivienda (entendiendo como tal a las personas físicas o jurídicas titulares de más de 10 inmuebles o de una superficie construida de más de 1.500 m2), un aplazamiento temporal del pago de la renta o una reducción del 50% de la renta durante el tiempo que durase el estado de alarma.
Diferente solución se daba en los supuestos en los que la propietaria de la vivienda arrendada fuera un pequeño tenedor. En ese caso, la arrendataria podía solicitar el aplazamiento temporal y extraordinario del pago de la renta y si las partes no llegaban a ningún acuerdo podía acceder a las ayudas transitorias de financiación aprobadas en virtud de la Orden TMA[9]/378/2020, de 30 de abril. Esas ayudas, que eran concedidas por entidades de crédito, y contaban con total cobertura mediante aval del Estado tenían un carácter finalista y debían destinare al pago del alquiler. El importe del préstamo era el correspondiente al pago de 6 mensualidades y no devengaban gastos ni intereses para el solicitante.
Pero pese a las medidas adoptadas en el Real Decreto-ley 11/2020, que en algunos casos pudieron suponer una ayuda para aliviar la carga de algunas familias, en muchos otros casos no han servido para evitar generar deudas por impagos relacionados con la vivienda. En esos casos, la mencionada norma introducía un periodo de suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos por impago de rentas o finalización de contrato hasta la finalización del estado de alarma cuando esos procedimientos afectaban a arrendatarios vulnerables que carecían de alternativa habitacional.
El más reciente Real Decreto-ley[10] 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes ha introducido importantes mejoras de carácter jurídico y social en los procedimientos de desahucio de vivienda habitual. Por un lado, regula la posibilidad de que la persona arrendataria pueda instar un incidente de suspensión extraordinaria de desahucio o lanzamiento por encontrarse en una situación de vulnerabilidad económica que le imposibilite encontrar una alternativa habitacional. Esa vulnerabilidad económica puede derivar o no de los efectos de la COVID-19.
Por primera vez desde el estallido de la pandemia dejan de vincularse las situaciones de vulnerabilidad sobrevenida como requisito para poder acogerse a las medidas protectoras de los Reales Decretos leyes mencionados, extendiendo sus efectos a todas las situaciones de vulnerabilidad económica, con independencia del origen de esa vulnerabilidad.
Por otro lado, la suspensión de los desahucios y de los lanzamientos de personas y familias en situación de vulnerabilidad económica sin alternativa habitacional, se extiende a los supuestos de vivienda cedida en precario y de vivienda ocupadas sin título habilitante. Esta medida supone una auténtica novedad en la legislación española. Tanto en los supuestos de impago de rentas o finalización del plazo del arrendamiento como en el caso de ocupación de vivienda en precario o sin título habilitante, la suspensión del desahucio o lanzamiento se extiende hasta el 9 de mayo de 2021, fecha de finalización actual del estado de alarma.
En cuanto al derecho a la energía, al agua y a internet, el Real Decreto ley 8/2020 introdujo por primera vez en la normativa española la calificación del sistema de comunicaciones como un servicio universal; la apuesta por el teletrabajo configurado como un instrumento para poder conjugar las necesarias medidas de aislamiento y contención en la propagación del virus y al mismo tiempo, para poder garantizar la continuidad en el ejercicio de numerosas actividades empresariales y económicas, dio lugar a la prohibición de la suspensión del servicio de comunicaciones electrónicas.
Las medidas de confinamiento y restricciones a la movilidad han supuesto la estancia ininterrumpida en el domicilio por parte de toda la población. A este respecto, el primer Real Decreto ley 8/2020, reguló la prohibición del corte de los suministros de agua, luz y gas cuando el titular del suministro tuviera la condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social. Pero atendiendo a la dimensión del problema, el Real Decreto-ley 11/2020, dictado con posterioridad reguló de forma excepcional y mientras estuviera en vigor el estado de alarma la prohibición universal de la suspensión del suministro de energía eléctrica, gas natural y agua a todos los consumidores personas físicas en su vivienda habitual. Esa prohibición se amplió hasta el 30 de septiembre de 2020. Entre esa fecha y el 24 de diciembre de 2020, fecha de publicación y entrada en vigor del Real Decreto ley 37/2020, en pleno invierno, se produjeron cortes de suministros a personas y familias vulnerables. Desde ese 24 de diciembre de 2020 y hasta el 9 de mayo de 2021, fecha de finalización del estado de alarma se vuelve a limitar la suspensión del suministro de agua, gas natural y electricidad a los consumidores vulnerables, vulnerables severos y en riesgo de exclusión social.
Pese a la prohibición del corte de suministros básicos de agua, energía eléctrica y gas natural a consumidores vulnerables, no hay regulación ni previsión alguna sobre qué pasará con las deudas generadas por el consumo domésticos de esos suministros básicos durante los meses de confinamiento para los consumidores vulnerables, vulnerables severos y en riesgo de exclusión social.
También ha sido objeto de nueva regulación el bono social eléctrico, una rebaja del 25% o del 40% de la factura de la luz de la que pueden beneficiarse consumidores vulnerables, vulnerables severos y en riesgo de exclusión social cuya duración, de 2 años ha sido prorrogada de forma automática y los requisitos subjetivos para solicitarlo se han ampliado a aquellas personas que han sufrido directamente las consecuencias de la crisis del coronavirus.
Como hemos visto en el apartado anterior, desde la aprobación (el 10 de marzo de 2020) de las primeras medidas sociales ante la crisis sanitaria y humanitaria que aún hoy está viviendo nuestro Estado por la COVID-19, fueron incluidas entre ellas las relacionadas con la prevención de la pérdida y el mantenimiento del hogar, de la vivienda.
Tanto en propiedad como alquilada, y siempre con el requisito de vulnerabilidad-precariedad económica y social sobrevenida por causa de la pandemia. Incluyendo, en el caso de aquellos desahucios donde se cumplieran ambos requisitos, el que, además la parte propietaria no se encontrara en situación también de vulnerabilidad social o económica sobrevenida. En caso de ser así, el juzgador debía ponderar la oportunidad o no de la suspensión del desalojo (cuestión distinta fue que, en la práctica, la suspensión de la actividad judicial provocó la paralización de todos los desahucios de hecho).
Solo dos de las medidas han llegado a ser universales, independientemente de la situación sobrevenida de vulnerabilidad social o económica: la prórroga automática del contrato de alquiler que vencía de forma inmediata y la suspensión de los cortes de energía, agua e internet.
Desde marzo y hasta diciembre de 2020, la sociedad civil y las entidades sociales, apelando a la situación de grave crisis residencial previa a la COVID-19, no cesaron en su labor de incidencia política, presentando de forma continua propuestas legislativas en dos sentidos:
Se trataba, como ya fundamentaban los primeros Reales Decreto-ley 8/2020 y 11/2020, de dar respuesta a las situaciones de posible pérdida de vivienda y de protección en el ámbito energético y de suministro de agua; muy especialmente, en evitar que las personas tuvieran que dejar su vivienda o que vivieran en las mismas sin las adecuadas condiciones de dignidad humana.
Hasta diciembre de 2020 y enero de 2021, con los Reales Decreto-ley 37/2020 y 2/2021, no se introdujeron dichas modificaciones: tanto la consideración como posibles beneficiarias de las medidas sociales y económicas las personas y familias que acreditaran su situación de vulnerabilidad independientemente de si había sido causada durante la pandemia; como la de suspender los desalojos forzosos en los supuestos, además de la condición estructural de vulnerabilidad, de disfrute de una vivienda sin título legal de alquiler o propiedad.
Los factores considerados por el Gobierno para incluir estas nuevas situaciones (entre las medidas sociales y económicas de sostenimiento de la vivienda y el derecho a la energía durante el estado de alarma) son, fundamentalmente, de dos tipos (lo que nos sirve de soporte también para el último capítulo de este artículo):
En el primero, ya en la fundamentación de la norma se incluye que existe una situación estructural de carencia de vivienda social, junto con
el mantenimiento en los últimos años, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, de un número de desahucios y lanzamientos ante el que es preciso adoptar medidas inmediatas con objeto de reforzar la coordinación entre los órganos judiciales y los servicios sociales competentes, de modo que se asegure la protección de las personas más vulnerables desde el punto de vista social y económico, a las que deben ofrecerse medidas de apoyo para superar su situación.
En el segundo, tras años de dictámenes condenatorios, recomendaciones, observaciones y comunicaciones por parte de diversos espacios[11] de Naciones Unidas ( Comité DESC, Examen Periódico Universal del Consejo de DDHH, relatorías de vivienda adecuada y extrema pobreza y Derechos Humanos, Comité de los Derechos del Niños…) se introducen dos medidas:
Como sabemos, estas medidas dejarán de estar en vigor el 9 de mayo de este año, con el fin del estado de alarma. La mayoría de ellas se han incluido como propuestas para ser legisladas de forma permanente en la futura ley por el derecho a la vivienda para la que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana abrió periodo de alegaciones[12] el pasado mes de octubre.
Aunque no como medida social directa aprobada durante la pandemia, pero sí durante los meses de confinamiento y en seguimiento de algunos de los objetivos de las ya aprobadas por el Gobierno, la Orden[13] TMA/336/2020, de 9 de abril, por la que se incorpora, sustituye y modifican sendos programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 ha abierto la posibilidad, por primera vez[14] en un plan estatal de vivienda, de desarrollar por las comunidades autónomas[15] un programa con ayudas directas para facilitar el acceso a vivienda y alojamiento, además de a personas y familias en situación de posible desahucio (vigente desde 2018, Capítulo IV), también a personas en situación de especial vulnerabilidad, sin techo y víctimas de violencia de género.
Cuestión muy diferente está siendo el acceso a agua y energía en los asentamientos urbanos y rurales. Durante la pandemia no se han incluido medidas sociales y económicas a nivel estatal a este respecto.
Podemos verlo como una oportunidad, o solo como un sobre-esfuerzo para ser llevado a cabo durante una situación extrema, como está siendo la pandemia COVID-19.
Creemos, sin duda, que no ha de darse ningún dilema. En Cáritas, muy especialmente desde los últimos doce años, hemos constatado que la vulneración del derecho humano a una vivienda adecuada que viven cientos de miles de personas en nuestro Estado urge el tomar medidas sociales y económicas sobre las que estos últimos meses se ha legislado como políticas públicas estructurales; con presupuestos económicos suficientes y desde la participación de todas las personas y ámbitos implicados.
La futura ley por el derecho a la vivienda es, sin duda, una herramienta fundamental, pero no solo. Lo es también el futuro Plan Estatal de Vivienda 2021-2026 (dando seguimiento a la novedad incorporada por la reforma en abril de 2020 del Plan; incluyendo un programa específico para diversas situaciones de vulnerabilidad, como ya vimos en el apartado anterior); las estrategias para personas sin hogar de calle y para barrios vulnerables y asentamientos, las nuevas modificaciones de la normativa civil que incluyan la posibilidad del juicio de proporcionalidad ante situaciones de desalojo forzoso o la suspensión sine die de los mismos mientras no haya alojamiento alternativo (y no con plazos imposibles ante la inexistencia de parque público social de vivienda); la aplicación sin dilaciones ni reservas de la normativa respecto al empadronamiento o al abastecimiento de agua potable a las personas que habitan los municipios…
Unas políticas públicas basadas en el derecho humano a una vivienda adecuada. En pandemia y de forma permanente y estructural.
[1] CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (2019) Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Núm. 185, págs. 44 y ss.
[2] JEFATURA DEL ESTADO (2019) https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-3108
[3] TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (2020) https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-2941
[4] ALGUACIL, A. et al (2013) La vivienda en España en el siglo XXI: Diagnóstico del modelo residencial y propuestas para otra política de vivienda, Madrid: Cáritas Española; Fundación Foessa y OLEA, S. et al (2019) El sistema público de vivienda en el Estado español. Sin estrategia ni fundamentación en los Derechos humanos, Documento de Trabajo 4.13 VIII Informe FOESSA Madrid: FOESSA
[5] NACIONES UNIDAS (2020) N.d.P. Alto Comisionado de Naciones Unidas https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25727&LangID=E
[6] BOE (2020) https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824
[7] BOE (2021) https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-1529
[8] BOE (2020) https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4208#:~:text=Real%20Decreto-ley%2011%2F2020,de%2001%2F04%2F2020.
[9] BOE (2020) https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4759
[10] BOE (2020) https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-16824
[11] HOUSING RIGHTS WATCH (2020) Cuadro Recomendaciones de Naciones Unidas a España. Grupo Confederal de Cáritas de Políticas Públicas en Vivienda https://www.housingrightswatch.org/sites/default/files/Recomendaciones%20UN%20a%20Espa%c3%b1a%20Derecho%20Vivienda.pdf
[12] MINISTERO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (2020) Consulta pública previa sobre el Anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda. https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/buscador-participacion-publica/consulta-publica-previa-sobre-el-anteproyecto-de-ley-por-el-derecho-la-vivienda
[13] BOE (2020) https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4412
[14] NACIONES UNIDAS (2020) “Report: COVID-19 and the right to housing: impacts and way forward” Inputs Received: Civil Society Organizations: Caritas Spain Pág. 7 https://www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/callCovid19.aspx
[15] Andalucía (2020) https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/174/2, Aragón (2020) https://www.elnotario.es/images/pdf/LAUT-N94-03.pdf Extremadura (2021) http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/80o/21060104.pdf
Médico de Familia y Comunidad y Epidemiólogo. Madrid Salud.
Puedes encontrar a José Manuel Díaz en Twitter y en el blog No le digas a mi madre que trabajo en salud pública.
La pandemia de la COVID-19 afecta más y más severamente a la población más desfavorecida. Territorialmente existe un riesgo incrementado de infectarse y de morir por esta causa en los distritos más pobres de la ciudad y en los que los hogares se componen de más personas. Analizamos el riesgo de infectarse por SARS-Cov-2 en los distritos de la ciudad de Madrid y su relación con algunas variables contextuales socioeconómicas y demográficas.
La COVID-19 no solo ha puesto en evidencia las graves desigualdades e inequidades existentes, sino que las ha incrementado1. La pandemia se ceba en los más vulnerables a la vez que provoca más desigualdad en la población, aunque en algún momento, al principio de su expansión, muchos pensáramos que pudiera no ser así. En aquellas desconcertantes semanas de marzo y abril, la cantidad de noticias que difundían los medios sobre personajes famosos que habían adquirido la infección (empresarios de éxito, artistas, gente de la jet set en general), alguno de los cuales lamentablemente fallecieron por ella, nos hizo pensar no que se tratara de un problema de vulnerabilidad inversa, tan poco comunes en salud pública, sino en cierta transversalidad de su extensión social en relación con la posición socioeconómica.
Nada de eso era así: el tiempo nos ha enseñado que estábamos en aquellos precoces momentos ante un déficit de información generalizada y que en la medida en que hemos conocido más y mejor la naturaleza de este problema y de cómo prevenirlo, quienes disfrutan de las mejores condiciones de vida (vivienda, transporte, trabajo, ocio) pueden elegir exponerse menos al coronavirus SARS-Cov-2 que los demás.
Por lo tanto, las cosas se encauzaron pronto hacia lo que nos señala la experiencia y el conocimiento del efecto que los determinantes sociales tienen en la salud, que no es otra cosa que el hecho de que la vulnerabilidad va más allá de aspectos individuales y biológicos y es determinada por el contexto social, económico y político. Por ello, esta infección afecta más y más severamente a trabajadores informales y a quienes no tienen trabajo, a inmigrantes y al resto de la población en situación de precariedad, así como a quienes viven en condiciones de hacinamiento o de franca exclusión residencial, ya sea por carencia, inseguridad o inadecuación de la vivienda.
Esta pandemia es a la vez reflejo y causa de desigualdad social. Cuando hablamos de vulnerabilidad nos referimos tanto a la asociada a la profundización de las inequidades y las condiciones sociales adversas preexistentes, como a la relativa a las dificultades en la adopción y el cumplimiento de las medidas recomendadas. Es decir, quienes asumen las medidas de salud pública no farmacológicas dictadas por la autoridad sanitaria (confinamiento domiciliario, cierre de escuelas y centros de trabajos, aislamiento de espacios residenciales cerrados, destacadamente de mayores, restricciones en el transporte público y en las concentraciones de personas) sufren más sus efectos no deseados, en especial si viven en la precariedad. Es importante añadir, por último, la vulnerabilidad asociada a la presencia de enfermedades crónicas que agravan el cuadro clínico y la mortalidad por esta causa.
Y, en este punto, resulta muy importante, si hablamos de avanzar hacia la equidad en la salud, conocer cuáles son los obstáculos existentes para que las medidas de prevención de la infección lleguen a todos y todas o, lo que es lo mismo, qué condiciones de los grupos y las personas limitan su aplicación o el acceso a ellas. Entre ellas y exclusivamente desde el plano de las políticas, como triada común de estas dificultades, en todos los análisis encontramos: los límites a la universalidad de la atención sanitaria, las políticas de mercantilización de la salud y el empecinamiento en aplicar medidas locales a problemas que son globales. No olvidemos que el principal factor que ha determinado la mala evolución de la pandemia en España es la precaria situación en que ha quedado el sistema sanitario público tras más de una década de recortes y privatizaciones2.
La OMS publicó hace algunos años un informe en el que afirmaba que es posible acabar con el efecto de las desigualdades sociales en la salud en todo el mundo en tan solo una generación3 si conseguíamos mejorar las condiciones de vida de la gente, luchar contra el reparto desigual del poder, el dinero y los recursos y medir su magnitud y sus efectos. Creemos que parte de nuestro trabajo diario debe servir para aportar conocimiento a la última de las medidas propuestas por ese organismo internacional. Para ello, y en relación con lo expuesto, hemos analizado con datos de las personas infectadas durante la primera oleada epidémica en la ciudad de Madrid, su evolución por distritos de la ciudad y, estudiando la información de forma agregada en el territorio (análisis ecológico), hemos comprobado si se podía discernir alguna relación entre el riesgo que tiene la población de infectarse por el SARS-Cov-2 y la situación socioeconómica y demográfica del distrito en que reside4. Hay que destacar que, según datos recientes, en aquéllos primeros 4 meses de epidemia que recoge el estudio apenas se diagnosticaba un 10% de los casos reales, mientras que en la actualidad la cobertura de diagnósticos llega a más de un 60%. Quiere decir eso que el acceso a través de los datos oficiales solo nos mostraba una pequeña parte de la enfermedad y que este sesgo definido por las circunstancias, por la escasez de pruebas PCR y por los protocolos de actuación vigentes entonces determina que una parte de la realidad, sin duda la más leve, ha quedado fuera del estudio.
Con todo, y contando con que este tipo de análisis aportan poco a la búsqueda de la causalidad aunque son muy importantes para la elaboración de hipótesis sobre la misma, encontramos que se dan asociaciones entre variables que son muy significativas: existe una clara relación entre la renta del distrito y el número de hogares por habitante en esos territorios, separadamente, con la tasa de infecciones acumuladas, en ambos casos de naturaleza inversa, es decir, a más renta en el distrito y a menos hacinamiento en el hogar corresponde una menor probabilidad de infección. Y se observa no solo que existe esa relación, sino también que su fuerza es relevante. Así, cuando en ese trabajo estudiamos conjuntamente el efecto de ambas circunstancias adversas, baja renta territorial y hacinamiento en un modelo de regresión lineal múltiple, hallamos que actuando conjuntamente ambas son capaces de predecir hasta un 30% de la incidencia de COVID-19 en los hombres de los distritos de la ciudad. Las peores circunstancias que se dan en las ciudades grandes, específicamente en Madrid y, dentro de esta, en los distritos del sur y sureste se confirman en este análisis de la incidencia de COVID-19, pues en el conjunto urbano se sitúa por encima del doble que en el resto de España y en los dos distritos de Vallecas, Moratalaz y Vicálvaro la incidencia ajustada por edades supera el 240 por cien en relación con la tasa nacional.
En otras ciudades grandes como Barcelona llegan a conclusiones semejantes, lo que nos indica que la relación entre la pobreza analizada territorialmente y la infección por este coronavirus es sólida (Un estudio revela que la incidencia de casos es casi tres veces mayor en los distritos con menos renta de la capital catalana5). Incluso en otros países la relación es evidente: en Suecia, país en que las medidas generales de protección, especialmente el confinamiento, no se aplicaron durante la primera ola, la evolución de la pandemia ha sido especialmente mala, castigando de forma desproporcionada a los más desfavorecidos: en una encuesta de seroprevalencia se halló un 30% de positivos en los barrios pobres frente a un 4% en los ricos6.
Junto a una mayor susceptibilidad, las personas de nivel socioeconómico bajo sufren mayores tasas de contagio, morbilidad y mortalidad por la COVID-197, por lo tanto, es necesario ampliar su protección social. Para ello se requiere aumentar el nivel de cobertura de los programas existentes, priorizando aquellos grupos en situación de vulnerabilidad (p. ej., trabajadores informales como los temporeros, inmigrantes y otros grupos con altas tasas de trabajo desregularizado, etc.). De la misma forma, no se debe olvidar que esta infección tiene un efecto amplificador de las inequidades, como ocurre en muchos casos en situaciones de violencia de género y abuso de las mujeres.
Desde la protección social de los trabajadores precarios y amenazados por el desempleo, hasta las medidas tendentes a impedir los lanzamientos de la vivienda habitual, en especial si no hay alternativa habitacional, adquieren especial relevancia otras que son transversales, como la comunicación de riesgos, la participación social y comunitaria, los derechos humanos y el seguimiento y la evaluación de sus efectos.
Es falso el dilema que contrapone economía frente a salud en la resolución de la pandemia de COVID-19, pues la salud pública es necesaria para la recuperación económica. Ahora es el momento de construir una nueva normalidad y de trabajar hacia una recuperación que ponga la salud, la justicia social y la equidad en el centro de la agenda política, es decir hacia la construcción de una sociedad que no deje a nadie atrás.
1.- Organización de las Naciones Unidas. A UN framework for the immediate socio-economic response to COVID-19. Nueva York: Naciones Unidas; 2020. Se encuentra en https://unsdg.un.org/resources/un-framework-immediate-socio-economic-response-covid-19
2.- Editorial. “COVID-19 in Spain: a predictable storm?”. The Lancet Public Health. Volume 5, ISSUE 11, e568, November 01, 2020. Se encuentra en https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(20)30239-5/fulltext#articleInformation
3.- Organización Mundial de la Salud, Comisión Sobre Determinantes Sociales de la Salud. Subsanar las desigualdades en una generación. Informe final de la Comisión sobre Determinantes sociales de la salud. OMS, Ginebra, 2009.
4.- Blasco‑Novalbos, G., Díaz‑Olalla, J.M., Valero Oteo, I. “Incidencia acumulada de COVID-19 en los distritos de la ciudad de Madrid y su relación con indicadores socioeconómicos y demográficos”. Gac Sanit., 34 (octubre 2020), pp 41. Se encuentra en: https://static.elsevier.es/miscelanea/congreso_gaceta2020.pdf
5.- Mouzo, J. “La covid-19 se ceba con la Barcelona pobre. Un estudio revela que la incidencia de casos es casi tres veces mayor en los distritos con menos renta de la capital catalana.” El País, Barcelona, 10 de agosto de 2020. Se encuentra en: https://elpais.com/sociedad/2020-08-10/la-covid-19-se-ceba-con-la-barcelona-pobre.html?outputType=amp&ssm=TW_CC&__twitter_impression=true
6.- Segura, Ana R. “Encuesta serológica en Suecia, el país sin confinamiento: 30% de positivos en barrio pobre, 4% en barrio rico. Un estudio de seroprevalencia y un análisis geográfico evidencian que, sin control, el virus se ceba con la población más humilde por sus condiciones de vida”. eldiario.es, Madrid, 5 agosto 2020. Se encuentra en: https://www.eldiario.es/internacional/encuesta-serologica-suecia-pais-confinamiento-30-positivos-barrio-pobre-4-barrio-rico_1_6146868.html#click=https://t.co/UnSxuV6VrJ
7.- Jani, A. “Preparing for COVID-19’s aftermath: simple steps to address social determinants of health.” J R Soc Med. 2020;113(6):205-207. Se encuentra en https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32314660/

Mario Arroyo Alba y José Luis Graus Pina
Trabajadores sociales en Redes Sociedad Cooperativa
Puedes encontrar a Mario Arroyo, José Luis Graus y Redes Sociedad Cooperativa en Twitter.
La vivienda en la acción social es fundamental. No sólo hay que leerlo en clave de necesidad, sino también en clave de derechos. No todas las personas tienen garantizado ese derecho y sin embargo es fundamental para tener una vida digna. ¿Cómo podemos abordar esta cuestión con las personas afectadas, con las profesionales implicadas y con la sociedad en su conjunto?
En el momento actual tener un trabajo no supone una garantía para escapar de la exclusión o de la vulnerabilidad. En concreto, casi 2,5 millones de personas con empleo (el 13% de la población empleada) no consigue abandonar su situación de pobreza relativa[i]. Del mismo modo, poder acceder a una vivienda completa o compartida tampoco es garantía de inclusión, siendo 1.300.000 los hogares que sufren inadecuación de la vivienda y casi 800.000 los que sufren inseguridad[ii]. Hablamos así de realidades de precariedad y de trabajos indecentes, pero también de viviendas poco dignas. Una combinación que refleja hoy la condición de vida de muchas personas.
Tener un techo bajo el que vivir no garantiza la seguridad y el afecto necesarios para muchas familias cuando es en condiciones inseguras o inadecuadas. Tampoco asegura la intimidad que va afianzando la personalidad, las condiciones básicas y mínimas para poder estudiar o descansar adecuadamente, o la construcción de un proyecto vital de presente y futuro. Las posibilidades de acceso a una vivienda y sus condiciones, al igual que el empleo u otro tipo de ingresos, nos ubican en un determinado lugar social que condiciona mucho nuestra existencia. Queremos profundizar en estas cuestiones y alcanzar algunas propuestas de cara a promover una intervención social en pro del cambio.
En los últimos tiempos las medidas restrictivas derivadas de la pandemia por COVID19, como el confinamiento domiciliario, han evidenciado sobremanera la importancia de contar con una vivienda digna y segura. En el trabajo que realizamos desde REDES, y también a través de las pantallas de nuestros dispositivos, hemos podido comprobar de cerca las grandes desigualdades existentes en materia de vivienda entre clases sociales. La pandemia nos ha introducido virtualmente en el hogar de los demás y estas diferencias en las condiciones de habitabilidad han sido retratadas a nivel global. Al margen del impacto de la propia enfermedad y de la vivienda como factor de riesgo, el confinamiento durante muchos días en casas pequeñas, en estado precario, con déficits en los servicios y las instalaciones, o en condiciones de hacinamiento, se ha indicado como fuente de efectos adversos sobre la salud[iii]. Así, esta nueva crisis nos ha expuesto especialmente ante la conjunción de tres tipos de desigualdad[iv] (la desigualdad vital, la desigualdad existencial y la desigualdad de recursos) y nos ha demostrado literalmente que la desigualdad mata.
Pero el problema de la vivienda no es algo novedoso. Para los oprimidos, la vivienda siempre está en crisis debido a la subordinación de su uso social al valor económico[v]. Según esta lectura, actualmente la vivienda se encontraría ante los mayores niveles de mercantilización de la historia a nivel global como resultado de la combinación de tres procesos: desreglamentación, financiarización y globalización. Ya estuvo en el epicentro de la Gran Recesión en 2008 a través de la crisis hipotecaria y ha mutado adaptándose a los tiempos con la burbuja de los alquileres. En concreto, en nuestro país la vivienda continúa siendo un bien en el que se expresa una fuerte desigualdad social como consecuencia de la liberalización y de la financiarización, del desmantelamiento de las instituciones públicas en esta materia y de la venta de patrimonio público[vi]. Las secuelas extremas de este problema continúan más de una década después, como demuestran los 54.006 lanzamientos practicados en nuestro país en el pasado 2019[vii], siendo 14.193 como consecuencia de procedimientos de ejecuciones hipotecarias y 36.467 como consecuencia de procedimientos de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Así, progresivamente, la vivienda se ha convertido en un factor prioritario de vulnerabilidad y exclusión.
Las dificultades para afrontar los costes de los alquileres o para acceder a una vivienda bajo este régimen se extienden al conjunto de la población, aunque las sufren especialmente las personas más vulnerables. De esta forma, en nuestro país hay 1.150.000[viii] niños, niñas y adolescentes que, viviendo de alquiler o mediante cesión gratuita, se encuentran en riego de pobreza. Según estos datos, 2 de cada 3 de los que viven en régimen de alquiler de mercado se encontrarían así en una situación de pobreza una vez deducidos los costes de la vivienda. ¿Cuáles son los detonantes concretos de este problema? Las principales causas que explican las dificultades actuales para acceder a una vivienda en el mercado del alquiler serían el aumento de demanda, la escasez de oferta, el mayor porcentaje de hogares en riesgo de exclusión en la fracción del mercado residencial y la debilidad y/o ausencia de políticas de vivienda social y de ayudas para afrontar los alquileres[ix]. Aún está por ver cómo evolucionará este problema próximamente como derivada de la crisis del coronavirus, pero podemos intuir un agravamiento debido a la merma de los ingresos y de la capacidad económica de las familias, al afrontamiento de las deudas como consecuencia del fin de las moratorias y a los futuros impagos.
En el territorio en el que REDES desarrolla su trabajo muchas familias tienen que invertir más del 70% de su renta disponible para poder acceder a una vivienda completa. En esta tesitura están actualmente un 40% de las más de 800 familias a las que acompañamos, que también tienen serias dificultades para acometer el resto de los gastos. No hay que olvidar que un 20% de las mismas se ven obligadas a compartir piso.
Estas realidades producen una serie de impactos que debemos explicitar:
A) Impactos psicológicos y afectivos. Sin duda, como comentábamos al principio, la vivienda es un factor que da, o debiera dar, seguridad y pertenencia. Cuando los precios del alquiler son altos, como es el caso, estamos constatando que un número no pequeño de familias cambian al menos una vez al año de vivienda, generándose así sentimientos de inestabilidad e inseguridad. Esa misma sensación se reproduce cuando son varios núcleos familiares los que conviven bajo el mismo techo y se carece de espacios propios suficientes para el desarrollo vital.
Cuando la vivienda es casa y no hogar también tiene consecuencias sobre la sensación de pertenencia y arraigo. Produce así un impacto emocional negativo que de un modo imperceptible afecta al progreso de las personas que lo viven, especialmente en el caso de niñas y niños, que siempre son el eslabón más frágil de la cadena. ¿Cómo afecta esta situación a nuestra vida, a nuestro desarrollo, al crecimiento infantil, al proceso educativo, a las relaciones y a la convivencia? Podemos atestiguar que las familias que viven estas situaciones tienen un plus de estrés que, sin duda, condiciona su cotidianidad de forma importante.
B) Impactos socioespaciales y efectivos. La desigualdad y la exclusión en el ámbito residencial están influyendo en la segregación urbana y en la (re)producción de guetos. Están contribuyendo a transformar la cartografía de las grandes ciudades y a evidenciar así las viejas y las nuevas periferias[x]. También se están multiplicando los desplazamientos forzosos y la expulsión de los territorios, lo que produce una exclusión geográfica.
En clave crítica y autocrítica nos gustaría recoger y proponer algunas alternativas de actuación.
A) La primera tiene que ver con el enfoque con el que afrontamos el problema de la vivienda desde el ámbito de la intervención social, basado muchas veces en las necesidades y dejando en segundo plano los derechos. La vivienda no es solo un elemento esencial que garantiza la dignidad humana, es un derecho fundamental e irrenunciable reconocido a nivel estatal e internacional. Partir de esta premisa nos garantiza poner el foco de la responsabilidad de asegurar esta necesidad y este derecho sobre aquellas instituciones y agentes que deben hacerse cargo, y no sobre la espalda de las personas que sufren esta problemática. También nos permitirá identificar los factores determinantes y señalar los actores que participan activa o pasivamente de la crisis de la vivienda a través de su hipermercantilización.
B) La segunda propuesta va encaminada a demandar que la vivienda no sea tratada exclusivamente como una mercancía y a reivindicar su valor de uso, exigiendo que se produzcan los cambios estructurales necesarios (jurídicos, políticos, económicos) para ello, principalmente mediante el impulso de actuaciones públicas en materia de vivienda que no reproduzcan el modelo de regulación de los mercados de suelo, vivienda e hipotecario[xi] que a partir de la década de los 50 ha contribuido en nuestro país a generar esta crisis habitacional. Demandar así medidas[xii] urgentes basadas en la vivienda de titularidad pública, en la regulación de los precios de los alquileres o en la prohibición de los desahucios.
C) La tercera tiene que ver con impulsar, apoyar y/o difundir respuestas comunitarias o cooperativas frente a esta problemática que generen alternativas lo más sostenibles e inclusivas posibles y que pongan el acento en la desmercantilización.
D) La cuarta está basada en incidir sobre uno de los procesos básicos de la intervención social: la derivación. Usando así una perspectiva basada en activos y no sólo en recursos, mediante la recomendación de activos o prescripción social[xiii], que invita a participar de aquello que se encuentra en la comunidad y que produce bienestar. Esto puede servir para poner en contacto a personas que sufren la exclusión residencial con aquellos colectivos sociales o iniciativas comunitarias basadas en relaciones de apoyo mutuo, reciprocidad y solidaridad y que, además de afrontar problemas comunes, generan redes y vínculos que promueven el bienestar personal y la reducción de las desigualdades.
En definitiva, creemos que una intervención transformadora para afrontar el problema de la vivienda debe pivotar alrededor de tres ejes: el contexto social en el que nos estamos moviendo, las personas que tienen necesidad de una vivienda y los profesionales y entidades que trabajamos en lo social. La transformación se producirá de un modo justo si se producen movimientos en los tres ejes. De nada sirve que se produzcan cambios en la realidad de las personas, si en el contexto o en nosotras no se producen cambios de modo simultáneo.
Sin duda es necesario leer la realidad de la vivienda con una óptica más grande. Una vivienda estable y digna permitirá mejorar la seguridad y pertenencia de las personas, afianzar las oportunidades de vínculos, incrementar la salud de las familias y posibilitará un avance en otras cuestiones tales como el incremento de las competencias.
Este tema queda tremendamente abierto en este momento histórico que vivimos, tenemos pendiente un decreto del Gobierno en el que se buscará una solución para el tema de los desahucios y no solo para los generados en el tiempo de la pandemia. La regulación del mercado del alquiler, la convivencia en determinados lugares marcados por la vulnerabilidad. Todo ello y más cuestiones, sin duda, son los retos que nos toca emprender de modo permanente.
[i] Fundación FOESSA. “Vulneración de Derechos: Trabajo decente”. Focus, 2020. https://caritas-web.s3.amazonaws.com/main-files/uploads/sites/16/2020/10/Focus_Trabajo_Decente_Octubre-2020.pdf
[ii] Fundación FOESSA. “Vulneración de Derechos: Vivienda”. Focus, 2019. https://caritas-web.s3.amazonaws.com/main-files/uploads/sites/16/2019/06/Focus-Vivienda-FOESSA.pdf
[iii] Marí-Dell’Olmo, M., et. al. “Desigualtats socials i Covid-19 a Barcelona”. Barcelona Societat. Revista de coneixement i anàlisi social, 26, 2020; pp. 46-52.
[iv] Therborn, G. La desigualdad mata. Madrid: Alianza Editorial, 2015; p. 58.
[v] Madden, D. y Marcuse, P. En defensa de la vivienda. Madrid: Capitán Swing, 2016; pp. 35-63.
[vi] García Pérez, E. y Janoschka, M. “Derecho a la vivienda y crisis económica: la vivienda como problema en la actual crisis económica”. Ciudad y Territorio, 188, Ministerio de Fomento, 2016, pp. 213-228.
[vii] Fuente: Consejo General del Poder Judicial.
[viii] Fuente: Alto Comisionado Contra la Pobreza Infantil, a través de datos de 2018 de la ECV del INE, 2020.
[ix] Arrondo, M. y Bosch, J. “La exclusión residencial en España”. VIII Informe FOESSA. Documento de trabajo 3.3. FOESSA, 2019; pp. 5.
[x] Ávila, D. et al. (Observatorio Metropolitano). “Órdenes urbanos: centros y periferias en el Madrid neoliberal”, en Grupo de Estudios Antropológicos La Corrala, Cartografía de la ciudad capitalista. Transformación y conflicto social en el Estado español. Madrid: Traficantes de Sueños, 2016.
[xi] López, I. y Rodríguez, E. Fin de ciclo. Financiarización, territorio y sociedad de propietarios en la onda larga del capitalismo hispano (1959-2010). Madrid: Traficantes de Sueños, 2010; pp.265-313.
[xii] ONU. Directrices para la Aplicación del Derecho a una Vivienda Adecuada. Informe de la Relatora Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho de no discriminación a este respecto, 2020. https://undocs.org/es/A/HRC/43/43
[xiii] Observatorio de Salud de Asturias. Guía ampliada para la recomendación de activos (“prescripción social”) en el sistema sanitario. https://obsaludasturias.com/obsa/wp-content/uploads/guia_ampliada_af.pdf

Palabras clave: exclusión social, nuevas tecnologías, hogar, vulnerabilidad, pandemia, Aislamiento social
Técnico del Observatori Diocesà de la Pobresa i l’Exclusió Social de Girona
Estudio cualitativo realizado en base a entrevistas en profundidad con mujeres participantes de Cáritas con el objetivo de conocer el impacto de la COVID-19 en su vida cotidiana.
El año 2020 marcará un antes y un después. Es como si socialmente nos encontráramos en un cruce de caminos, completamente paralizados por una capa húmeda de invisibilidad impenetrable para los ojos humanos, sin saber qué hacer. La pandemia del coronavirus de 2019-2020 es esta niebla. Estamos inmersos en un momento de cambio, un proceso que nos sitúa en una especie de dimensión desconocida, un período de transición incierto y encarado hacia un nuevo equilibrio que está comportando quebrantamientos y rupturas, duelos y pérdidas. Es como si nos dirigiéramos hacia un horizonte desconocido, vulnerables, perdidos en medio del océano en una barquita modesta y sin rumbo.
En contextos tan extremos y excepcionales como el actual, es fácil que puedan emerger situaciones equiparables a algunos de los elementos siguientes:
A.- Los canales de acceso a la salud pública se pueden ver alterados por razones de naturaleza diversa, al menos temporalmente, circunstancia que puede comportar más obstáculos y barreras de accesibilidad a unos servicios universales básicos y de primera necesidad, así como una disminución de su eficacia y calidad.
B.- Es posible que haga acto de presencia la idea del chivo expiatorio, la estigmatización del otro, del extraño, producto en la mayor parte de los casos de un exceso de información que se podría traducir, sencillamente, con una convivencia con la desinformación.
C.- El umbral hacia la universalización de la vulnerabilidad está cada vez más cerca y las consecuencias son previsibles, es decir, más situaciones de riesgo entre los sectores poblacionales en exclusión social y, al mismo tiempo, una sensible ampliación de los sectores poblacionales en situación de vulnerabilidad o de exclusión.
D.- En situaciones críticas y extremas, sale lo mejor y lo peor de las personas. Los cambios de hábitos y cómo inciden en los comportamientos son un aspecto importante a tener en cuenta. Es posible que la tendencia que se va imponiendo dificulte cada vez más la capacidad de interrelaciones físicas y de proximidad entre las personas, incrementando las barreras relacionales en sectores poblacionales cada vez más significativos.
E.- El papel que las nuevas tecnologías tienen en nuestras vidas es determinante, y nada nos indica que esta presencia se pueda revertir. La convivencia con la virtualidad se acentuará aún más para convertirse en un obstáculo para unos y un reto para otros, pero que ya nadie puede rehuir.
Ante esta situación, entre los meses de mayo y julio del presente año, desde el Observatori Diocesà de la Pobresa i l’Exclusió Social de Girona se realizaron un total de 14 entrevistas en profundidad a mujeres participantes de Cáritas, con el objetivo de conocer el impacto de la COVID-19 desde ópticas diferentes, buscando esta incidencia tanto a nivel familiar como en relación con la vivienda, la situación laboral, económica y a la capacidad de tener (o no) aseguradas las necesidades básicas, sin olvidar la dimensión relacional y la salud.
La totalidad de las entrevistas son los relatos de mujeres adultas, todas ellas en edad productiva, y que comparten dos denominadores comunes que se han escogido a modo de precondición para poder hacer las entrevistas. La primera es que se ha procurado garantizar un nivel comunicacional óptimo. La segunda es que fueran mujeres emprendedoras, es decir, con un objetivo personal y laboral inequívoco que trasciende su rol procreador y familiar.
Entre las observaciones de las informantes y en relación con la composición de los hogares y el estado de las viviendas se pueden destacar dos grandes tendencias. Una primera es que se intuye un incremento de la cohesión familiar y de la solidaridad interna en aquellos hogares formados por personas con relaciones de parentesco. Por el contrario, aquellos hogares compuestos por personas sin relaciones de parentesco no experimentan esta misma reacción vinculada a la cohesión, donde sus miembros tienden hacia un modelo de vidas paralelas –sin desatender reciprocidades de solidaridad interna para cuestiones básicas de la vida cotidiana. Así mismo, la constitución y permanencia de estos hogares es de naturaleza temporal y efímera.
Las semanas de confinamiento han hecho más visibles las limitaciones y deficiencias –en el caso de haberlas– de la vivienda, así como los hándicaps y limitaciones del entorno urbano. Una de las tendencias que se intuyen es que, entre aquellos que se lo pueden permitir, su proyecto más inmediato es el de cambiar de vivienda. La pandemia no solo ha mostrado los puntos débiles del piso o de la casa donde se vive, sino que se empiezan a percibir los inconvenientes y riesgos que comporta vivir en las áreas urbanas. Algunas de las informantes manifiestan que su mirada no solo afecta a la vivienda, sino también a la ciudad, valorada ahora negativamente, de manera que el nuevo interés se centra en el extrarradio urbano y, también, en el mundo rural.
Sobre la situación laboral y económica de los hogares, uno de los aspectos que se constata es una tendencia a la baja de los ingresos antes de la COVID-19 y los que se computan en el momento de la entrevista, si bien esta dinámica no compromete, en ningún caso, a asumir los gastos básicos mensuales de cada vivienda. Esta es la tendencia general, pero también es cierto que durante las semanas de confinamiento hay quienes han trabajado más y han incrementado los ingresos. Una posible hipótesis explicativa en relación con estos casos y que se tendría que poner a prueba es que las personas con una situación laboral poco estable y condicionada por la temporalidad han visto multiplicar sus posibilidades de trabajo, pero también es cierto que han tenido que asumir riesgos de contagio más elevados derivados de esta actividad.
Otra fenomenología a destacar, en el caso de las personas que siguieron trabajando o que en el transcurso de las semanas de confinamiento acabaron perdiendo el trabajo, es el nivel de afectación que la pandemia ha evidenciado en los centros de trabajo –transversalmente–, la falta de reacción, la emergencia de las deficiencias organizativas, así como una combinación entre desprotección y provisionalidad que han experimentado las personas empleadas, al menos durante las primeras semanas de confinamiento. Estas situaciones han afectado, en mayor o menor medida, psicológicamente en el estado anímico a las personas que han trabajado bajo presión, desprotegidas y en condiciones adversas.
La frustración y la impotencia que se respira a causa de la pandemia en algunas entrevistas hay que atribuirla, también, a la interrupción temporal y/o la ralentización de las tramitaciones de permisos de trabajo, solicitudes de ayudas, entre otras gestiones. La sensación a la hora de expresar esta situación es similar a la de una especie de congelación, una parálisis de las instituciones, ya que se percibe un impasse / silencio institucional y administrativo que está provocando angustia y preocupación.
Si tomamos el universo de las mujeres entrevistadas, la brecha digital es prácticamente inexistente. Las personas que no tienen aptitudes y conocimientos telemáticos suficientes –solo en dos casos– tienen recursos para suplirlos y pedir ayuda –una ayuda que puede ser remunerada. Con más o menos dificultades, los 14 hogares hacen un uso habitual de las nuevas tecnologías y en algún caso se han beneficiado de la ayuda de la escuela para tener los dispositivos necesarios. La tendencia que se deriva de esta muestra es que hay un volumen significativo entre los participantes de Cáritas en general que están familiarizados con las nuevas tecnologías y las utilizan habitualmente, a veces con deficiencias y dificultades en relación con el estado de móviles, tabletas y/o ordenadores.
Una percepción recurrente derivada del efecto de las semanas de confinamiento y a la entrada de las diferentes fases de apertura, es que hay personas que se han acostumbrado a la reclusión, creando un mundo propio, reducido, limitado, pero acogedor y suficiente para ir tirando. Este fenómeno se ha traducido en que es presumible que un número significativo de personas no haya tenido prisa por salir de casa y hacer vida social, no tanto por tener miedo de sufrir las consecuencias de una posible infección a causa del coronavirus, sino por el simple hecho de abandonar una zona de confort que sigue percibida como un recurso vigente y activo. Esto provoca que para algunas las salidas ya no sean como antes, son más cortas, y para otras son menos frecuentes, mientras que también hay quienes se han resistido a salir tanto como han podido.
Si la incidencia de este fenómeno cristaliza y se convierte en significativo a nivel social, es evidente que incidirá en otra de las tendencias que se desprenden de las entrevistas, y es que ha habido una disminución del abanico de opciones tradicionales y cotidianas asociadas a la sociabilidad personal y directa mientras que, paralelamente, la práctica de las comunicaciones entre las personas mediante las nuevas tecnologías experimenta un incremento evidente.
Hacia dónde conduce todo ello hoy por hoy es una incógnita. Con los datos reunidos hasta el momento, todo parece indicar que en los próximos meses se entre en una situación de riesgo que comporte un aumento notable de los índices de aislamiento social. Según las reflexiones que aportan las informantes en relación con sus redes relacionales, la verdad es que no está claro si estas tienden a aumentar o a disminuir, lo que sí que está claro es que, primero, por regla general las informantes cuentan con unas redes relacionales débiles fuera del ámbito familiar, a veces inexistentes, y segundo, también se puede afirmar que la afectación de la pandemia no ha contribuido, en ningún caso, a incrementarlas.
Un tema que ha sorprendido en las entrevistas y en el análisis comparativo resultante es la poca incidencia que han tenido los contagios de la COVID-19 entre las participantes y su red relacional más próxima. La mayor parte, como mucho, han sabido de casos de personas conocidas más allá de su círculo más íntimo. Hasta el momento en que se hicieron las entrevistas (mayo a julio 2020) la incidencia de contagios en el círculo más restringido fue prácticamente inexistente. Es muy probable que una segunda ola de entrevistas a las mismas mujeres podría variar los resultados ya que, a partir del mes de septiembre la incidencia de contagios se extiende sin signos de remitir.
Viendo la situación social que supuestamente está generando la pandemia del coronavirus en la recta final del año, cuando algunas de las informantes hablaban de temores relacionados con la estabilidad de su salud mental en caso de prolongación temporal incierta de la crisis sanitaria, lo lógico es que estén a las puertas de una situación personal y familiar cada vez más delicada. El riesgo de la vulnerabilidad de los hogares es más elevado y preocupante cada día que pasa.
Consultor social.
Puedes encontrar a Fernando Fantova en Facebook, Twitter y Linkedin, además de su página web.
El artículo nos propone una reflexión sobre la posibilidad de otro modelo de intervención social. Se proponen cinco líneas estratégicas que permitirían construir una intervención social universal, sectorial (e integrada) y comunitaria. En otras palabras, el modelo comunitario de acción social.
Posiblemente en la mente, en los sentimientos, en los valores, en los actos, en las decisiones, en las organizaciones de no pocas personas dedicadas a la intervención social (a la acción social, a los servicios sociales) podemos percibir, de forma más explícita o implícita, un modelo, una concepción, una comprensión de esa labor, consistente en hacerse cargo de manera integral de la satisfacción de las necesidades (o de las carencias) de una persona o grupo de personas, para, posteriormente (incluso inmediatamente), ir dejando de dar respuesta a unas u otras de dichas necesidades a medida que las propias personas u otros agentes están en (mejores) condiciones de hacerlo, cuando esto puede suceder y sucede.
Esta visión de la acción social, esta forma de pensarla y practicarla parece verse reforzada, además, en momentos o situaciones de emergencia (como la generada por la pandemia de la covid-19), en los que, en buena medida, lo que está en juego es la propia supervivencia de muchas personas, por la afectación en cadena, rápida, intensa e imprevisible de diferentes áreas críticas de su vida. Sin embargo, esa concepción, seguramente, hunde sus raíces en la historia de esa actividad que ahora denominamos intervención social (o, a los efectos de este artículo, sin mayores distinciones, acción social o servicios sociales) y que, en nuestro entorno, es realizada, en buena medida, desde disciplinas y profesiones como el trabajo social, la educación social, la psicología de la intervención social, la integración social, la asistencia personal y otras.
En esa historia, la intervención social se construyó en muchos momentos como una acción (final y) residual frente a otros modos de satisfacción de necesidades (de cualquier necesidad) de las personas: si no tenías la capacidad funcional para dar satisfacción a algunas de tus necesidades, si no tenías recursos con los que dar respuesta (directa o indirectamente) a ellas, si no tenías relaciones primarias que te facilitasen dicha satisfacción, si no eras titular de algún derecho o garantía para obtener respuesta a ciertas necesidades, entonces, en la medida en que todo eso sucediese, tu situación de exclusión social y vulnerabilidad general te llevaba a ser objeto de intervención social, destinataria de la acción social, usuario de los servicios sociales.
La evolución de nuestra sociedad y de los diferentes mecanismos (profesiones, sistemas, organizaciones, instituciones) de los que disponemos las personas para satisfacer nuestras necesidades ha ido poniendo en cuestión, ha hecho entrar en crisis este modelo (de última red) residual de acción social, en contextos en los que la creciente complejidad interconectada de los riesgos a los que nos enfrentamos hace que consideremos, en general, más valiosa la respuesta a las necesidades que se realiza desde la especialización sectorial (por necesidades: salud, alimentación, seguridad, transporte, cuidados y otras) y recelamos, en general, de supuestas proveedoras integrales o inespecíficas de respuesta al conjunto de nuestras diversas necesidades.
¿Qué pasa, entonces, si los subsistemas o disciplinas correspondientes van mejorando su capacidad técnica de respuesta a diversas necesidades (como las de alojamiento o vestido, por citar otros dos ejemplos) y va perdiendo sentido y utilidad que, desde la intervención social, pretendamos alojar o vestir (por seguir con los mismos dos ejemplos)? ¿Qué pasa si, como ha sucedido en esta pandemia, parece hundirse, por ejemplo, la reputación o deseabilidad de las residencias de mayores, resistente ejemplo de ese modelo de hacerse cargo integralmente desde los servicios sociales del que estamos hablando? ¿Qué pasa si importantes capas de población, excluidas por procesos estructurales del acceso, por ejemplo, a la calefacción o la atención odontológica, entienden que, en último caso, podrán ir a los servicios sociales públicos o del tercer sector para poder acceder a esos bienes (y eso será misión imposible)?
Lo que pasa, posiblemente, es que la intervención social (la acción social, los servicios sociales), tanto pública como solidaria, se ha de preguntar si hay otro modelo, otra forma de comprenderse y de producirse. Y la respuesta podría ser que sí, que lo hay, pero que hay que entender que representa un giro copernicano, un cambio de paradigma, un salto cualitativo respecto al modelo anterior, ya que estamos hablando de una intervención social que:
Por tanto, postulamos aquí que podemos identificar prácticas realmente existentes y conocimiento construido que apuntarían a una intervención social universal, sectorial (e integrada) y comunitaria. Seguramente, tanto en la Administración pública como en la economía solidaria, sigue predominando una acción social residual, (pretendidamente) integral y desconectada de las comunidades, pero hay mimbres, hay algunos mimbres que permitirían girar hacia ese modelo de acción social de base comunitaria y abierto a la diversidad del que estamos hablando. Postulamos que estamos hablando de modelos alternativos, es decir, que universalidad, sectorialidad y base comunitaria van de la mano (del mismo modo que el modelo residual y pretendidamente integral supone y necesita el alejamiento de la comunidad).
Tomando conciencia de la envergadura de la apuesta alternativa que se está planteando, para finalizar este breve artículo, se proponen a continuación (y después se glosan) cinco líneas estratégicas que permitirían construir, poner a prueba, pulir y escalar el modelo comunitario de acción social que se pretende dibujar:
1. Separar radicalmente la intervención social (cuyo objeto sería la interacción) de las actividades de asignación de recursos económicos o materiales para necesidades de subsistencia o similares.
2. Impulsar con fuerza la transición desde una intervención social de carácter mera o principalmente práctico a otra basada en el conocimiento científico.
3. Apostar por el desarrollo tecnológico y la digitalización de los servicios sociales.
4. Entender la construcción de los servicios sociales como un proceso de innovación social en las comunidades en las que éstas van generando, aceptando, modulando y modificando normas, instituciones, valores y consensos reguladores de la vida cotidiana e interdependiente de las personas en los domicilios, vecindarios y territorios.
5. Forjar una alianza estratégica con las políticas e intervenciones urbanísticas y de vivienda en el marco de una acción comunitaria transversal y una gobernanza integrada del bienestar.
En primer lugar, diremos que, en una sociedad tan mercantilizada como la nuestra y con tantos obstáculos estructurales y emergentes para el acceso de importantes segmentos poblacionales a bienes físicos de primera necesidad (como el alimento, el vestido o la energía, o, también, al alojamiento), cabe considerar prácticamente imposible que se configure y posicione una intervención social dedicada a promover y proteger la interacción de todas las personas (es decir, su autonomía para decisiones y actividades de la vida diaria en relaciones primarias familiares y comunitarias) mientras las estructuras y agentes de los servicios sociales tengan encomendada, a la vez, la tramitación de ayudas para la obtención de dichos bienes, tramitación que debiera corresponder a los Departamentos correspondientes a dichos bienes (como Comercio, Industria o Vivienda) o, en su defecto, a Departamentos de Hacienda (y en el caso de organizaciones solidarias, posiblemente, también a estructuras y agentes diferenciados).
En segundo lugar, la intervención social y sus disciplinas y profesiones deben hacer un esfuerzo por superar su actual estadio de desarrollo dominado por un saber hacer artesanal práctico para, sin desconocer nunca la importancia de la pericia profesional, entrar decididamente en una etapa de intervención social de carácter o base científica, con las consecuencias y condiciones que ello conlleva en términos de configuración de las comunidades y redes de conocimiento, de las dinámicas y procedimientos para su construcción y avance del saber y de las herramientas, instrumentos, aplicaciones y plataformas de evaluación de la intervención y sus efectos.
En tercer lugar, la acción social, como cualquier otra actividad, debe ser objeto de un desarrollo e innovación tecnológica que la incorpore a la capa digital y que le permita beneficiarse de la comunicación telemática, la inteligencia artificial distribuida, el procesamiento de grandes cantidades de datos, el internet de las cosas (también de las llevables) o las plataformas colaborativas, tanto para su realización, gestión y gobierno como para su integración vertical (intrasectorial) y horizontal (intersectorial) con otras ramas de actividad.
En cuarto lugar, se ha de entender que este modelo de intervención social puede llegar a afectar, a mayor o menor escala territorial y humana, al cambio y la innovación en la comprensión y configuración del contrato social, entendido como el conjunto de normas asumidas por las personas (individual y colectivamente) sobre lo que pueden esperar de otras personas o instancias y lo que deben aportar. Estamos hablando de una acción social organizada y profesionalizada que busca nuevas e importantes sinergias con las relaciones y redes primarias de carácter familiar y comunitario, brindándoles aportes y esperando que brinden apoyos.
Por último, el giro desde una intervención social residual a una de base comunitaria representa un cambio en la manera en la que los servicios sociales se relacionan y se integran con otros ámbitos de actividad, en las intervenciones y políticas transversales de igualdad y atención a la diversidad (de género, generacional, funcional y cultural), que podríamos englobar como acción comunitaria, y, por tanto, en la gobernanza del conjunto de políticas sociales. En ese marco, la intervención social, posiblemente, está llamada a una especial integración y alianza con la intervención urbanística y habitacional, para la consecución de territorios y comunidades amigables, inteligentes y sostenibles.

Palabras clave: covid-19, servicios sociales, orientación laboral, mercado de trabajo, brecha digital
Técnico de Orientación. Consejería de Empleo de la CAM. Experto formador y asesor de entidades públicas y privadas en programas de formación, orientación e inserción laboral.
Puedes encontrar a Antonio Prieto en Linkedin y Facebook.
En tiempos del COVID, la orientación laboral necesita dar respuesta a un mercado de trabajo voraz y paradójico, con dificultades para la coordinación entre administraciones y con el reto pendiente de la innovación.
Si los personajes de Gabo[1] fueron capaces de encontrar el amor en los tiempos del cólera, los ciudadanos tienen que poder acceder a los servicios de orientación laboral en un momento tan destructivo para el empleo como es la situación de emergencia sanitaria que vivimos en respuesta al Covid-19.
En esta reflexión se identifican y analizan los factores críticos que es necesario abordar para gestionar la atención a los desempleados asumiendo nuevos retos y la necesidad de acometer antiguas deficiencias. Por supuesto, concreto algunas propuestas de acción en respuesta a estos retos: aquí y ahora.
Ésta es una reflexión inacabada que necesita de vuestras aportaciones, que se irán anotando escrupulosamente para su difusión actualizada. Muchas gracias por anticipado.
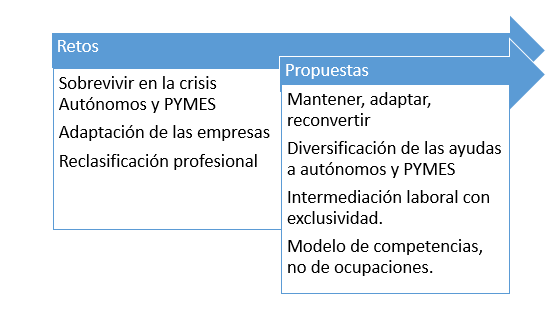
El mercado de trabajo actual se caracteriza por la destrucción de empleo[2], especialmente en los sectores de comercio, hostelería, construcción e industria afectando sobre todo a autónomos y PYMES, al mismo tiempo paradójicamente, se ve imposibilitado para cubrir la demanda de trabajadores de ciertos sectores como sanidad, servicios sociales, servicios telemáticos, logística y distribución, y agricultura no pueden cubrir sus vacantes.
Esto ocurre en un momento en que los servicios de intermediación de las administraciones públicas y las agencias de colocación se están colapsando, difundiendo ofertas de empleo por diferentes canales cuya información va replicándose y rebotando cíclicamente por las redes sociales completamente desactualizada y generando una distorsión en la captación de candidatos y en la gestión de ofertas de empleo. En este sentido convendría que los intermediadores del mercado de trabajo públicos (servicios públicos de empleo) y privados (agencias de colocación principalmente) gestionasen, con exclusividad[3], cada una de las oferta de empleo, para evitar duplicidad de esfuerzos y distorsión en la gestión, adquiriendo el compromiso de la cobertura de vacantes.
En esta situación, las ayudas para mantener el tejido productivo de autónomos y PYMES son absolutamente necesarias, ya que son quienes más empleo han creado en España durante la crisis de 2008[4] y su recuperación requiere mucho tiempo.
Por otro lado, es necesario impulsar la adaptación de las empresas a procesos productivos y comerciales virtuales y acelerar su proceso de informatización y la universalización de la banda ancha en todo el territorio nacional para favorecer el teletrabajo. Medidas aprobadas desde 2010 en la Estrategia Europea 2020, cuya aplicación sufre un evidente retraso, y que ya necesitábamos mucho antes de la crisis sanitaria, para facilitar la incorporación de personas con dificultades de movilidad (discapacidad, ámbito rural, privación de libertad, conciliación, etc.) al mercado de trabajo.
No podemos olvidar la necesidad de regular las condiciones de laborales del teletrabajo.
Los trabajadores desempleados tendrán que reciclarse a ocupaciones de sectores deficitarios en mano de obra. Este reciclaje ha de ser muy rápido, sin apenas procesos formativos, por lo que es fundamental contar con el asesoramiento de un orientador laboral que indique cuál puede ser la ocupación colindante, con demanda en el mercado, susceptible de satisfacer el mayor porcentaje de requerimientos posibles con las competencias que ya posee el candidato[5]. Ejemplos: de dependiente a televendedor, de recepcionista a teleoperador, de pinche a preparador de catering.
Para aprovechar al máximo las competencias de las personas desempleadas y hacer una reclasificación eficaz es muy importante la evaluación por competencias del candidato, y la descripción de los requerimientos del puesto de trabajo por competencias, sólo así podremos hacer casación eficaz.
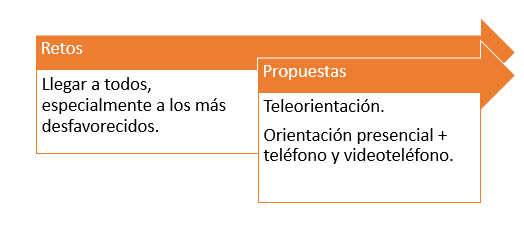
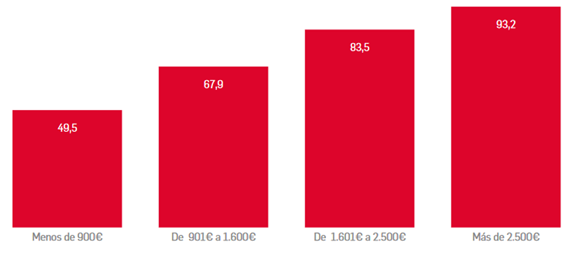
A las dificultades habituales para encontrar empleo de los colectivos más vulnerables, en estos momentos se añaden las dificultades para utilizar internet, porque no saben o porque no pueden, para acceder a información de ofertas de empleo, gestionar ayudas y prestaciones, realizar trámites ante la administración pública: la brecha digital se suma a la brecha laboral.
Es por esto que, a pesar de los grandes esfuerzos que están haciendo los equipos de orientación para adaptar sus servicios y actividades a las videoconferencias, con excelentes resultados, sólo estamos respondiendo a los desempleados que cuentan con recursos suficientes para acceder a internet y un mínimo de habilidades informáticas. No estamos llegando a colectivos que ya tenían grandes dificultades para acceder al mercado laboral antes de la crisis sanitaria.
Por eso, además de la teleorientación es necesario reforzar la atención presencial con las máximas precauciones e incrementar la orientación laboral telefónica y videotelefónica, ya que esta población sí que suele disponer de teléfono móvil.
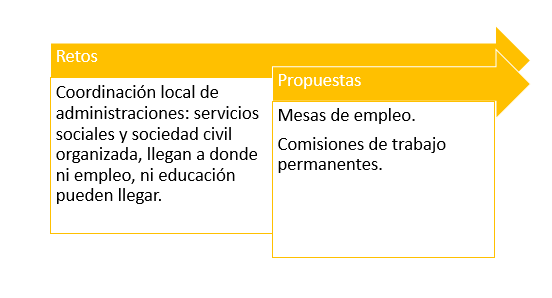
Atender a los colectivos más vulnerables, en estos momentos más que nunca, requiere de una coordinación estrecha entre los servicios de empleo, los centros educativos, los servicios sociales y la sociedad civil organizada (ONG, redes…), especialmente en el ámbito local:
Los alumnos, con edad laboral, que compaginaban (o no) su formación presencial con el empleo o con la búsqueda de empleo se quedarán sin acceder a la transformación de esta formación presencial en teleformación si no tienen recursos informáticos suficientes. Además, tendrán graves dificultades para acceder a la oferta formativa virtual, la información sobre ofertas de empleo, los recursos públicos y la tramitación de solicitudes y ayudas.
Estas dificultades ya las estaban padeciendo las personas vulnerables y en riesgo de exclusión social atendidas por los servicios sociales municipales, a los que se suman los nuevos desempleados que no pueden acceder a los subsidios extraordinarios, los autónomos que no pueden declarar cese de actividad y todos los trabajadores de la economía sumergida[6] que no pueden acceder a ninguna ayuda por desempleo. Como consecuencia, las bolsas de pobreza se están disparando y los bancos de alimentos se están agotando[7] especialmente en el ámbito urbano de las grandes ciudades.
Por eso es absolutamente necesaria la coordinación de los servicios públicos de empleo, servicios sociales y educación en el ámbito local a través de mesas de empleo o equipos de coordinación permanentes que sean capaces de:
En este sentido tenemos que aprovechar que los servicios sociales municipales y las ONG han demostrado durante la crisis económica su capacidad para estar en contacto directo con las personas más vulnerables y llegar a donde los servicios de empleo y educativos no pueden llegar con sus medidas, recursos, prestaciones y asesoramiento.
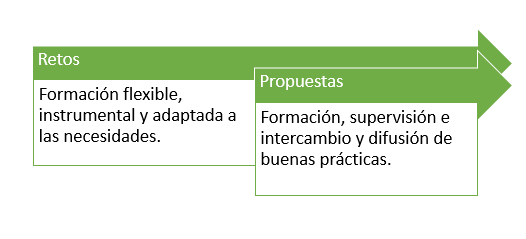
Jamás nadie podía prever una situación de crisis como la que estamos viviendo. El incremento exponencial del desempleo junto con las dificultades de atención como consecuencia del confinamiento y de la aplicación de las medidas preventivas, nos ha empujado a improvisar nuevas metodologías de acción, intermediación, preparación laboral, orientación laboral e integración sociolaboral: diagnósticos de empleabilidad por teléfono, diseño de itinerarios por correo-e, actividades de entrenamiento en técnicas y habilidades sociolaborales y para la búsqueda de empleo a través de videoconferencias, video teléfono o en espacios abiertos a voces para mantener la distancia de seguridad y por supuesto: el acompañamiento personalizado, utilizando todos los medios posibles, en muchos casos asumiendo riesgos sanitarios para poder atender presencialmente a personas vulnerables: no había otra manera.
La innovación y utilización de la radio y aplicaciones informáticas ha sido tan espectacular como la edición de recursos de información, formación o asesoramiento en páginas webs, blogs, redes sociales…
No cabe duda de que esta situación (lejos de bloquearnos) nos ha hecho crecer profesionalmente, pero a costa de:
Ahora más que nunca es necesaria una respuesta a las necesidades que tenemos como orientadores inmersos en este mercado de trabajo voraz y paradójico, con pocas posibilidades de coordinación y apoyo entre administraciones y con el reto de la innovación permanente para mantener nuestro compromiso con los desempleados y la sociedad. Necesitamos:
[1] Gabriel García Márquez
[2] El desempleo ha pasado de un 13,6% en diciembre a un 14,5% en mayo. Instituto Nacional de Estadística
[3] En España. la intermediación laboral no puede tener ánimo de lucro por lo que las empresas pueden encargar la captación de candidatos idóneos para cubrir sus vacantes a varias entidades intermediadoras a la vez. No existe exclusividad en la intermediación de las ofertas de empleo.
[4] El 99% de las empresas en España tienen menos de 50 trabajadores y emplean al 53% de los trabajadores.
[5] Transferibilidad de habilidades de trabajadores en los sectores potencialmente afectados Covid-19. Banco de España.
[6] Según el informe de Empleo irregular en España de ASEMPLEO. El 20 20% del PIB se produce en economía sumergida y supone en torno al 13% de la población activa.
[7]Las entidades solidarias quintuplican en un mes la entrega de alimentos y productos básicos. Estamos bajo mínimos https://www.elconfidencial.com/espana/2020-04-18/coronavirus-banco-alimentos-comida-solidaria_2555024/
Investigadora Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP) y profesora de Ciencia Política en la Universitat Autònoma Barcelona
Esta crisis nos deja al tiempo un paisaje desolado y otro que alberga cierta esperanza. Una profunda crisis social y una oportunidad de rechazar las lógicas endiabladas y absurdas del capitalismo financiero global.
Cuando la marea baja, el Mar de Wadden deja al descubierto unas marismas extensas que permite a los caminantes pasear sobre el barro en el que los pies se hunden. ‘Alpinismo horizontal’ parece que lo llaman porque atravesar el lodazal antes de que regresen las aguas comporta un elevado riesgo. Si no logras alcanzar alguna de las islas a tiempo, el mar te arrastra en su viaje de vuelta. Se trata de una infraestructura frágil para recorrer un paisaje a un tiempo hermoso y vulnerable.
Las huellas sociales que nos dejará esta escarpada crisis serán profundas porque transitan por los surcos de la anterior. A su vez, sin embargo, si lográramos entender bien las coordenadas de la travesía, la Covid-19 nos otorga la posibilidad de reestablecer equilibrios quebrados hace tiempo.
España salió oficialmente de la crisis financiera hace sólo cinco años. En esta media década hemos lentamente recuperado niveles productivos anteriores a la Gran Recesión, pero el tejido social quedó repleto de fisuras. Multitud de indicadores sociales reflejan la consolidación de una sociedad cada vez más desigual y polarizada, en el que las experiencias vitales de unos y otros se alejan, donde el Estado de Bienestar, si bien amortigua los efectos de la desventaja social, no parece estar especialmente dotado para revertirla.
En nuestro país la crisis del 2008 dejó al descubierto elevados índices de desigualdad fundamentalmente por la pérdida de ingresos de los hogares situados en la parte inferior de la distribución. La misma pauta la encontramos en el resto de los países del Sur de Europa. Entre los años 2008 y 2013, la pérdida de ingresos de la decila más baja fue del 51% en Grecia, 34% en España, 28% en Italia y 24% en Portugal[1]. El aumento de la desigualdad por el deterioro de las condiciones de vida de los hogares con menos ingresos implica a su vez un mayor riesgo de pobreza para esos hogares a no ser que actúe el Estado de Bienestar. Mientras que en la UE-10 el porcentaje de personas en riesgo de pobreza y exclusión social no varió de manera sustancial antes y después de la crisis, en los países mediterráneos, especialmente España y Grecia, el efecto fue significativo. En nuestro país, en el transcurso de casi una década, el riesgo de pobreza aumentó en un 13,4%. Pero además, para cualquier diagnóstico sobre la vulnerabilidad resulta imprescindible analizar posibles cambios en las características de las personas en situación de pobreza. Según diversas microsimulaciones, las personas pobres desde la perspectiva de los ingresos, durante los años de la crisis económica experimentaron pérdidas de ingresos mucho más severas que aquellos que se encontraban en esa misma posición con anterioridad. Es decir, las capas más desfavorecidas de la sociedad presentan, a partir de la crisis anterior, una vulnerabilidad mayor. El perfil de las personas pobres también cambió sensiblemente tras la Gran Recesión. La pobreza infantil relativa (la ratio de hogares con personas menores de 18 años que caen por debajo de la línea de pobreza, medido como la mitad de los ingresos medios del total de hogares) en España tenía en el 2015 el peor registro de toda la Unión Europea.
Los recortes en políticas sociales y la lógica de la austeridad como respuesta a la crisis dificultó enormemente la salida de la crisis. El fuerte aumento de demanda social en España (en los peores momentos, el desempleo alcanzó el 26% de la población activa) no fueron suficientemente amortiguados con políticas redistributivas que compensaran la pérdida de ingresos de sectores importantes de la población. El comportamiento del gasto durante la crisis económica consiguió proteger a algunos colectivos, pero no alcanzó a muchos otros. Las drásticas reducciones presupuestarias de los últimos tres años de recesión económica y un cierto mantenimiento del gasto en el resto de países comunitarios hicieron que la distancia con la media de los países de la Unión Europea comenzara a aumentar recuperando los niveles de partida del año 2000. En la práctica totalidad de los presupuestos sociales, los recortes nos devolvieron a niveles de una década atrás lo que supuso una importante ruptura con la pauta de convergencia europea que llevábamos observando desde principios del 2000.
En conclusión, las políticas de austeridad unidas al extraordinario repunte del desempleo, hizo regresar a nuestro estado de bienestar a un diseño clásico, en el que preservar pensiones y protección por desempleo exigió sacrificar prácticamente todo lo demás, especialmente los ámbitos de política más marginales desde el punto de vista presupuestario como vivienda, familia o exclusión social, pero también aquéllos más universalistas como educación y sanidad. La anterior crisis nos dejó una capacidad ciertamente mermada para hacer frente a los nuevos riesgos sociales con una palpable debilidad institucional en sectores claves de nuestro Estado de bienestar. Prácticamente una década de austeridad nos dejó un paisaje con fracturas más profundas, donde la fragmentación es a su vez, cada vez más compleja. Ha crecido la distancia entre los ricos y los pobres porque estos últimos están en términos relativos peor de lo que estaban en los años anteriores a la crisis. En nuestro país, el aumento de la pobreza es un reflejo de esta desigualdad y de la escasa capacidad de nuestro Estado de bienestar de compensar o atenuar estas distancias. Unas diferencias que se convierten para algunos en cadenas incluso antes de nacer. Las desventajas tienen un efecto multiplicador con importantes ramificaciones.
La crisis del Covid-19 llega en un momento en el que la estructura social estaba iniciando una cierta, aunque lenta recuperación. Indudablemente la capacidad de aguante del tejido social está enormemente condicionada por las debilidades estructurales que hacen complicado las travesías por las distintas coyunturas. La recuperación de la actividad económica y del empleo se ha realizado con fuertes dosis de precariedad laboral en un mercado de trabajo fuertemente segmentado y con todavía un importante espacio para la economía informal. Del primer informe de Cáritas sobre el impacto de la COVID-19 en las familias acompañadas por la organización (un total de 600 entrevistas realizadas entre el 4 y el 11 de mayo del 2020) se desprende la magnitud de la fragilidad de los hogares para hacer frente a esta nueva crisis. Las emergencias son de todo tipo. La encuesta advierte de la existencia de una emergencia habitacional entre las personas en situación de grave exclusión. Un 66% de los hogares que atiende Cáritas vive en régimen de alquiler, de ellos en el mes de mayo alrededor de la mitad afirmaba no disponer de dinero suficiente para pagar gastos de suministros o directamente gastos de la vivienda. 3 de cada 10 personas en exclusión grave carece de cualquier tipo de ingresos y únicamente 1 de cada 4 en ese grupo puede sostenerse del empleo. La limitación de movimientos y el trabajo telemático ha afectado especialmente a todos aquellos sectores que concentran a trabajadores y trabajadoras precarios/as. La pérdida de empleo en sectores como el turismo, la restauración o el transporte ha sido mucho mayor que en sectores con mayor volumen de trabajo cualificado y menos dependiente de la presencialidad.
Además, como característica específica de esta crisis, el confinamiento ha generado riesgos múltiples entre la población más vulnerable. El cierre de las escuelas y la no consideración de la educación como actividad esencial llevó a un elevado número de los hogares atendidos por Cáritas a tener dificultades relacionadas con el cuidado de menores, lo que les obligó o bien a renunciar a un puesto de trabajo (el 18%), a prestar menos atención a sus hijos (12%) o incluso a tener que dejarlos solos durante al menos dos horas diarias (6%).
El impacto del confinamiento ha estado tan desigualmente repartido que el último informe de la Fundación FOESSA, Distancia Social y Derecho al Cuidado, habla del riesgo del confinamiento con tres grandes categorías: el confinamiento seguro, el confinamiento de riesgo y el desarraigo[2]. Durante semanas, el encierro indiscriminado de la población ocultó las realidades dramáticas de miles de personas ya fuera porque las condiciones de habitabilidad no permitían un confinamiento digno, por la pérdida súbita de ingresos, o por el deterioro de las condiciones de salud. Con el tiempo emergerá una realidad social que debía haber estado presente en todas las formulaciones del Estado de Alarma. En el año 2019 el VIII Informe FOESSA ya advirtió de que la salud había empezado a convertirse en el determinante más influyente en los procesos de exclusión grave en algunas partes de nuestro país. La encuesta realizada ahora por Cáritas revela que el 60% de los hogares en exclusión grave ha visto cómo empeoraba su estado psico-emocional durante el confinamiento, mientras que el 26% consideran que ha empeorado su estado físico. Así, aunque hemos escuchado muchas veces decir que el coronavirus afecta a todos por igual, sabemos que no es cierto. La edad y las patologías previas se cruzan con otras fragilidades. Es evidente que no estamos todos igualmente expuestos ni al contagio ni a las consecuencias de confinamientos imposibles. Los fuertes determinantes sociales de la salud y la capacidad de resistencia a la enfermedad y el aislamiento nos dejarán nuevas muestras de la relación entre riqueza y salud, entre precariedad y sobre-exposición al riesgo.
Sin embargo, contrariamente a lo que sucedió en la crisis anterior, los estados de bienestar han cobrado protagonismo en la lucha contra la COVID-19. En prácticamente todos los países ha habido una cierta causa común con quienes más han sufrido. En nuestro país el Estado de Alarma impuso un confinamiento prolongado y estricto que fue eficaz para luchar contra la curva de la COVID-19, pero devastador en términos sociales y económicos. Distintas fuentes nacionales e internacionales predicen para España una de las recesiones más severas en la UE con un impacto muy negativo sobre el empleo y las finanzas públicas. FUNCAS prevé un escenario de contracción del PIB en torno al 8,4% en el 2020, con el déficit público y la deuda alrededor del 10% y el 114% del PIB respectivamente. En este escenario la expectativa es que España no pueda volver a niveles pre-Covid hasta el año 2023.
A pesar del escenario económico, las medidas fiscales en España para responder a la pandemia ascendían a finales del 28 de mayo a 12,4 % del PIB, la mayor parte de este esfuerzo fiscal se concentró en medias de liquidez para empresas e individuos que tuvieron que paralizar su actividad o perdieron el empleo. Más de la mitad del gasto en estímulo fiscal (€17,8 billones, 1,5% PIB 2019) se dirigió a la financiación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo. Hacia finales del mes de abril, más de tres millones de trabajadores/as se habían beneficiado de los subsidios de desempleo gracias a los programas de ajuste temporal de empleo. Al contrario de lo que sucedió en la crisis económica anterior, la flexibilidad interna introducida por los ERTES y la prohibición de despidos mientras durase el Estado de Alarma contuvo enormemente el aumento del desempleo.
El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha sido la otra gran medida social introducida destinada a proteger la pérdida de ingresos de los grupos más vulnerables. Con la expectativa de llegar a 850.000 hogares, el IMV supone un logro histórico sin precedentes. Todavía quedan muchas incógnitas por resolver (su encaje con los programas de renta garantizada autonómicas y la posibilidad de mantenerlo en el tiempo) pero de momento podemos afirmar sin riesgo a equivocarnos que la crisis ha funcionado en esta ocasión como ventana de oportunidad para introducir una medida (sin votos en contra en el Congreso de los Diputados) que llevaba en la agenda durante mucho tiempo, pero para la que era difícil encontrar el impulso suficiente.
Pero nuestro Estado de bienestar también ha mostrado durante la COVID-19 su lado más oscuro. Pese a los esfuerzos partisanos por vincular la elevada mortalidad en las residencias de mayores a una negligente gestión política, análisis de más recorrido señalarán hacia la debilidad estructural de estas instituciones, la abusiva precariedad de las trabajadoras en el sector, la desinversión pública a lo largo de las últimas dos décadas y el escaso valor social que otorgamos a la esencial tarea de cuidar y cuidarnos, como piezas clave en la reconstrucción de esta trágica historia.
Conseguiremos una detallada cartografía de las huellas sociales de la crisis con algo de tiempo, perspectiva y buenos datos. Recorrida la emergencia, deberíamos otear el horizonte y consensuar una hoja de ruta. Sin embargo, nos enfrentamos a lo que posiblemente será la mayor crisis en la historia de la democracia reciente de nuestro país con un complejo escenario político. Imaginar un proyecto de reconstrucción común se intuye difícil cuando predomina y persiste el enfrentamiento, y del todo inviable mientras duró la excepcionalidad democrática de gobernar a golpe de decreto.
Escucharemos promesas de lecciones aprendidas, porque lecciones hemos recibido muchas, pero podrían hundirse en el lodazal. Confiamos en que Europa nos tienda una mano cuando el paisaje europeo tiene su propia mutante volatilidad. Con unas expectativas de desempleo por encima del 20%, una deuda pública disparada y una de las presiones fiscales más bajas de toda la UE, sostener en nuestro país un escudo social que representa casi el 20% del Producto Interior Bruto requerirá de fuertes ajustes. Los enormes conflictos distributivos de muy diversa índole que explotan con virulencia en la arena política desde hace algunos años harán difícil la, por otra parte ineludible, discusión de cómo hacer las sumas y restas.
Pero la fragilidad admite también cambio y esperanza. La recompensa por horas de travesía sobre el barro de Wadden es una diversidad biológica inusual. Esta crisis nos deja al tiempo un paisaje desolado y otro que alberga cierta esperanza. Como si quisiera darnos una última oportunidad. La oportunidad de tratar con dignidad a todas aquéllas profesiones esenciales que sostienen la vida, la oportunidad de tejer hábitats sostenibles y próximos, de recuperar el valor de lo público y la celebración colectiva, de respetar y procurar el derecho a la educación y a la salud como parte de nuestros derechos fundamentales, de rechazar las lógicas endiabladas y absurdas del capitalismo financiero global. Las crisis en algunas únicas ocasiones se convierten en palancas de cambio hacia una sociedad mejor, ojalá seamos capaces de leer bien las coordenadas de este nuevo mapa.
[1] Pérez, S. y Matsaganis, M. (2017): The Political Economy of Austerity in Southern Europe New Political Economy, 23(2): 192-207.
[2] Izquierdo, A (2020): Sociología del confinamiento: https://documentacionsocial.es/5/con-voz-propia/sociologia-del-confinamiento.

Palabras clave: democracia, política, estado de alarma, vulnerabilidad, gobierno de los expertos, epistocracia, tecnociencia
Universidad Pontificia Comillas
El riesgo que algunas características de los estados de excepción se conviertan en permanentes pueden convertirse en una técnica habitual de los gobiernos. Visibilizar la voz articulada de las personas en exclusión es levantar la excepción democrática de los ámbitos de mayor vulnerabilidad.
Estamos viviendo una situación singular como humanidad. Una situación excepcional que se ha convertido en un fenómeno totalizante. Afecta a nuestra salud; a las relaciones sociales; a la economía y la política; a la vida familiar; a nuestra forma de relacionarnos con Dios… Singularidad, excepcionalidad y totalidad que perturban nuestra condición existencial.
Es tan profunda la incertidumbre, que como sociedad estamos dispuestos a soportar pirámides de sacrificio, como contrapartida de un futuro inmune al virus. La lucha contra la pandemia, escenificada bajo una simbólica bélica, promete ganar la guerra al virus. El objetivo es vencer lo antes posible reconociendo, que como en todo contexto bélico, habrá enormes sacrificios. En un marco de guerra los gobiernos deciden que vidas merecen ser lloradas y cuales pueden caer en el olvido (Butler, 2010). Como el Angelus Novus de Klee, que Walter Benjamín simboliza como ángel de la historia, caminamos empujados hacia un futuro prometedor pasando por encima de las víctimas de la historia. El empuje hacia el porvenir nos hace inmunes al sufrimiento de las víctimas, que acaban siendo un precio necesario para llegar a la victoria final.
En este contexto, el establecimiento de un Leviatán sanitario, como sugiere Svampa (https://www.nuso.org/articulo/reflexiones-para-un-mundo-post-coronavirus/) puede hacernos temer la pérdida de músculo democrático, para caer en las manos de una nueva sociedad tecnodisciplinaria. Este fundado temor, nos hace olvidar que el pasado democrático ya poseía síntomas de una precariedad intensa. Además, si esta precariedad democrática la analizamos desde las personas en proceso de exclusión, sin temor a equivocarnos, podemos hablar de una auténtica excepción democrática. Si volveremos a regímenes totalitarios, con otras tecnologías de lo político, o profundizaremos en una democracia social está por ver. Ahora bien, desde la situación de las personas en proceso de exclusión, la excepción se hace permanente. Las personas en exclusión vivían en un estado de excepción democrática, antes de la pandemia, y todos los pronósticos dibujan una profundización de este escenario.
Esta guerra exige medidas excepcionales en todos los ámbitos: sanitarios, sociales, económicos, culturales y, como no, políticos. De hecho, vivimos bajo el estado de alarma desde hace semanas. Esta situación significa, de manera sintética, la concentración excepcional de poderes en el gobierno de la nación. Incluso, la primera declaración de estado de alarma es una prerrogativa del presidente del gobierno, que en sucesivas prórrogas ha de contar con la aprobación del Congreso de los diputados. En definitiva, el estado de alarma es una figura política que suspende la normalidad democrática para lograr el orden perdido. Es una figura político-legal de aquello que es muy difícil que tenga forma jurídico-política. Suspender el orden para restablecer el orden.
Carl Schmitt, en su Teología Política, acuña una definición, que se ha hecho punto central de la discusión en filosofía política, del soberano afirmando: es quien decide sobre el estado de excepción (2009:13). En el estado de excepción el soberano concentra toda la soberanía, que podía residir en otros ámbitos en situación de normalidad política. La pregunta que brota en esta situación es: ¿puede prolongar el estado de excepción sus tentáculos más allá de este tiempo interrumpido por la pandemia? Aquello que se nos presenta como excepcional y provisorio, ¿acabará convirtiéndose en una técnica habitual de gestión de los gobiernos?; ¿podríamos hablar de una suerte de estado de excepción permanente? Para algunos autores el estado de excepción viene siendo paradigma de gobierno desde hace años (Agamben, 2003) y se hace especialmente preocupante en la actualidad.
Esta realidad no es nueva. En el año 2016 escribían Julio Díaz y Carolina Meloni un texto, que parece un análisis sociológico de la actualidad más que una reflexión filosófica abstracta:
El fantasma de la enfermedad se hace presente y, con él, los dispositivos inmunitarios invaden todos los planos de lo social. Cuando el flagelo azota, las barreras profilácticas se vuelven imprescindibles: fronteras, cuarentenas, guetos, estado de excepción, militarización de la zona y control policial extremo son algunos de los dispositivos que van configurando el imaginario de nuestra nueva civilización y de la gestión que hacemos del peligro. La peste, recordaba Foucault, trajo consigo la creación del aparato policial para mantener el orden y la salud del tejido social. Las amenazas de las nuevas epidemias han originado una nueva policía más capilar y porosa. Se trata de combatir el contagio tanto del cuerpo individual como del social. Se vigila, observa, controla y aísla la amenaza interna a través del cercamiento y la compartimentalización de lo real (Díaz & Meloni, 2016:83).
En el imaginario ciudadano parece asentarse, con cierta naturalidad, la idea de que en tanto más cedamos nuestra libertad, más ágil y eficiente será la batalla contra el coronavirus. Ponemos a los gobiernos asiáticos como ejemplo de gestión eficiente, aunque puedan estar en duda ciertos criterios democráticos, como afirma Chul Han. La monitorización digital y analógica se presenta como modelo de gestión en tiempos de excepción. Medidas de vigilancia antiterrorista son aprobadas en algunos estados para hacer seguimiento a los pacientes de coronavirus aduciendo el estado de excepción. Vigilancia que ya no se modula únicamente sobre comportamientos, sino sobre emociones también. La prioridad es salvar vidas y, para conseguir dicho fin, es necesario desprenderse de ciertos ámbitos de protección de nuestra libertad.
Pero no solo cedemos nuestra libertad. También consentimos, en nombre de la vida, la expulsión y el desprecio por algunas vidas que no merecen ser preservadas. En el momento en que la vida se convierte en el valor por excelencia, el valor absoluto, al cual cualquier otro debe estar subordinado, se puede pensar que también el sacrificio de una porción de vida pueda ser necesaria para el desarrollo de este valor (Esposito, 2009:136). En nuestro Estado, hemos conocido como bajo el precepto de salvaguardar la vida, hemos despreciado la vida de muchas personas mayores que no han merecido ser lloradas.
La política se está encontrado con sus límites en los confines de la pandemia. El confín nos sitúa en el límite, la frontera y la ambigüedad. Sin embargo, es en esta tierra de nadie dónde podemos resignificar la política en estos tiempos de incertidumbre. El horizonte de la pandemia nos impulsa a la necesidad de preguntarnos por ese ámbito del nosotros que llamamos política.
Este nosotros, no acabamos de resolver si se ha consolidado en estos tiempos excepcionales o, más bien se ha debilitado. Para algunos autores, el miedo disuelve el nosotros. El estado de excepción difumina el nosotros gravemente.
El virus nos aísla e individualiza. No genera ningún sentimiento colectivo fuerte. De algún modo, cada uno se preocupa solo de su propia supervivencia. La solidaridad consistente en guardar distancias mutuas no es una solidaridad que permita soñar con una sociedad distinta, más pacífica, más justa (Chul Han).
Sin embargo, para otros autores la epidemia nos hace vivir como un solo organismo en su dinámica de defensa contra el virus. En tiempos de contagio somos parte de un único organismo; en tiempos de contagio volvemos a ser una comunidad (Paolo Giordano).
Sea cual sea la inclinación que demos a nuestros pensamientos es clara la apelación a repensarnos políticamente. Podemos decir con Balza, aludiendo a Foucault y su interpretación de Aristóteles, que no debemos olvidar que la política no es un mero artificio de un ser viviente que requiere de una existencia política. Más bien podemos decir que la persona, en el momento actual, es un animal en cuya política está puesta en entredicho su vida de ser viviente (Balza, 2013). En tiempos de excepción hay un extremo poder sobre la vida, que se oculta bajo discursos persuasivos de defensa de la vida. Como se han puesto en entredicho nuestras vidas, es urgente rescatar la política de las tentaciones totalitarias. Las epidemias acaban con el demos, como bien sabemos desde los griegos, y conforman una interrupción democrática tras la búsqueda de una inmunidad anhelada. La inmunidad exacerbada acaba convirtiéndose en un impulso de antidisolución que parece encontrar su réplica más que metafórica en esas enfermedades, llamadas precisamente autoinmunes, en las que el potencial bélico del sistema inmunitario se eleva a tal extremo que en determinado momento se vuelve sobre sí mismo en una catástrofe, simbólica y real, que determina la implosión de todo el organismo (Esposito, 2005:29). Y no podemos olvidar que las enfermedades autoinmunes también matan.
Vivimos tiempos de tecnoutopía posthumana. Los avances del mundo digital y de la tecnociencia prometen un mundo feliz. Mundo que no descansa en ninguna de las utopías del progreso de la humanidad que habitan en el pensamiento político desde la Ilustración. Más bien, proclaman un cambio de paradigma que sustituye el Progreso como motor invisible de la historia por el modelo de Innovación, que promete un salto al futuro permanente de manera disruptiva y no progresiva (Coenen, 2016). Estábamos a un salto de liberarnos de este costoso mundo de la fragilidad, gracias a los permanentes avances innovadores, pero llegó el coronavirus.
Los diferentes transhumanismos o posthumanismos se presentan como una propuesta de revolución silenciosa y pacífica que nos iba a llevar a un mundo sin dolor, sufrimiento o enfermedad (Ferry, 2018).
Esta huida de la realidad hacia otras naturalezas sin mundanidad, se convierten en una aventura mítica en mucha de sus formulaciones. Como dice Riechmann el transhumanismo se convierte en un mito gnóstico que destruye toda posibilidad de construir mundo y, por tanto, de construir un nosotros. La tecnociencia parece prometernos una liberación de nuestra materia biológica y de nuestro devenir histórico para poder escapar de nuestra frágil condición humana. La búsqueda de un humano desencarnado convertido en pura información y codificación ciberbiológica se convierte en una utopía alcanzable. En este contexto, la pandemia llega para humanizar nuestra existencia. Somos más humanos de lo que pretendíamos: frágiles, interdependientes, necesitados de afecto y sentido existencial. En este tiempo interrumpido, irrumpe la condición humana mostrando su paradójica vulnerabilidad.
Para nuestro propósito político, en el marco de la pandemia, podemos valernos de dos conceptos de la filosofía política de Butler: precariedad (precariousness) y precaridad (precarity) (Butler, 2006). El primero alude a la universal vulnerabilidad que sufrimos los humanos. La esencia de lo humano está caracterizada por la fragilidad y debilidad. El segundo concepto expresa la condición vulnerable que sufren personas y colectivos que son excluidos y expulsados.
La precariedad es expresión de vulnerabilidad radical y en ella reside la condición humana (Butler, 2016). Si no aceptamos esta constitutiva precariedad, los humanos acabamos conformando entornos idealizados que excluyen a los más débiles (Nussbaum, 2007), negando las verdaderas capacidades que tenemos las personas. La vulnerabilidad (de vulnus, «herida») implica fragilidad biológica, dependencia y relación. Ser vulnerable es estar expuesto a ser herido y no ser capaz de sobrevivir al margen de la hospitalidad de los otros (bien lejos de la utopía trasnhumanista). La condición humana, desde una antropología de la vulnerabilidad, no puede escapar a esta fragilidad e interdependencia.
La tecnoutopía posthumana que promete la liberación de la condición humana (Human Enhancement), destruye la vulnerabilidad que es condición sine qua non de un nosotros. La política es articulación transitoria de un nosotros precario que requiere de hospitalidad.
Esta constitutiva vulnerabilidad (precariousness) queda desbordada desde la perspectiva social y cultural cuando se vive como precaridad (precarity). Las condiciones de vida que sufren algunos colectivos, pueblos o personas expresan la absoluta inhumanidad de nuestro mundo. Personas al margen del bienestar mínimo, recluidas en círculos de explotación y exclusión, expropiadas de presente y de futuro llegando a convertirse en población expulsada y sobrante (Sassen, 2015). Son personas convertidas en cuerpos abyectos (Butler) y, por tanto, eliminables impunemente. Para estos seres abyectos, no hay promesa de felicidad. En la eugenesia de nuevo cuño (Ferry, 2018) se vislumbra una enorme preocupación por deshacerse de la precariedad, en tanto que vulnerabilidad esencial de lo humano, y pocas pretensiones de afrontar la precaridad como forma inhumana de convivencia.
Esta promesa de una vida alejada de la condición vulnerable, defendida por el transhumanismo, retorna en tiempos de pandemia como utopía de un mundo sin COVID-19. Una lucha contra la condición vulnerable. Lucha por la que nos desprendemos de nuestras esferas de libertad y busca inmunizarse contra todo peligro potencial. Ahora bien, lucha que sigue despojando a los más vulnerables y excluidos del derecho a la vida. Hay vidas que no merecen ser lloradas. Se presentan como seres eliminables (Homo Sacer). Como dice el papa Francisco hemos dado inicio a la cultura del «descarte» que, además, se promueve. Ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y de la opresión, sino de algo nuevo: con la exclusión queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues ya no se está en ella abajo, en la periferia, o sin poder, sino que se está fuera. Los excluidos no son «explotados» sino desechos, «sobrantes» (Francisco, 2013. nº 53).
Precariedad y precaridad (Butler) van siempre de la mano en la vida singular histórica. En los laboratorios del pensamiento podemos diseccionarlas, pero en los laberintos de la historia se despliegan hermanadas en la existencia concreta.
Sin duda, el COVID-19 nos afecta a todas las personas, pero de manera desigual. Todas las personas estamos expuestas al contagio, estamos aguantando el confinamiento y, además, las consecuencias sociales y económicas nos afectarán a todas las personas. Sin embargo, desde el punto de vista epidemiológico, el virus afecta más intensamente a algunos colectivos por edad o por patologías previas. La incidencia sobre las personas mayores está siendo de una violencia extraordinaria. La condición humana vulnerable tiene grados dependiendo del agente que incide sobre ella.
Además, la pandemia sanitaria es también una pandemia social (Mora, 2020), como es regla en todas las crisis independientemente de su origen. Tomando como ejemplo la dinámica de la llamada Gran recesión (2008) -que a tenor de los escenarios que se dibujan rebajará su calificativo- decíamos: la crisis nos afecta a todas las personas independientemente de su posición social. Es cierto, que el primer impacto fue bastante generalizado, pero inmediatamente empezó a concentrar sus efectos en las personas más vulnerables. Al comienzo de la crisis, en el año 2007, la población integrada era del 49%. Es decir, las personas que tenían una vida estable en lo social rondaban el 50% de la población. En el otro polo de la estructura social, el 6% de la población vivía en condiciones de exclusión severa. Si observamos los datos de 2018 vemos como las personas que viven en situación de integración plena están casi en el 49%, dato previo a la crisis, pero las personas en exclusión severa están dos puntos y medio por encima (8,8%). El orden llegó para los integrados, pero para los más vulnerables la exclusión se amplió. La exclusión se forjó más extensa, más intensa y crónica. Revelando, como siempre, que un lugar social desigual tiene consecuencias desiguales en el desarrollo de cualquier proceso social, económico o sanitario. Vivimos tiempos donde el riesgo a una excepción democrática es notoria. Pero, al igual que en otras crisis, podemos idealizar el punto de partida. En tiempos de excepción la vuelta a la normalidad parece como una vuelta al paraíso. Como si ansiáramos la vuelta a una sociedad que desplegaba un edén democrático permanente. Antes del COVID-19 nuestra democracia era un sistema político frágil y complejo.
En la última década del siglo XX aplaudíamos la llamada tercera ola de democratización (Huntington, 1993) y, sin embargo, estamos empezando el siglo XXI con una vuelta al puño de hierro[1]. La subida de la extrema derecha en países muy diversos entre sí (desde Noruega a Brasil, pasando por Alemania o España); los gobiernos impolíticos de países modelos de democracia liberal (Gran Bretaña o EEUU); la permanencia y extensión de países fallidos especialmente en África, muestran la compleja realidad política que vivíamos antes del coronavirus.
Son tiempos de una política frágil, precaria y compleja (Innerarity, 2015; 2020) a pesar de los giros autoritarios. En primer lugar, porque la gobernanza está atravesada por una complejidad aguda (Fernández-Albertos, 2017). La política pretende, con poco éxito, ser política territorial del Estado-nación. Sin embargo, los procesos sociales fundamentales, las grandes transformaciones digitales, los impactos medioambientales y las pandemias no conocen fronteras. Tenemos procesos globales bajo el control de gobernanzas estatales, problemas internacionales afrontados con leyes estatales y riesgos mundiales abordados desde instituciones regionales. Esta complejidad, por ámbito de gobernanza, se ve intensificada cuando atendemos al entramado decisional requerido. Las decisiones se despliegan en una trama multinivel de difícil comprensibilidad.
En segundo lugar, no podemos pasar por alto, la desafección política profunda y severa de nuestras sociedades. La fatiga civil nos acompaña en nuestras sociedades occidentales. Hemos edificado una democracia sin demos (Camps, 2010), una democracia sin pueblo, un modelo de gobernanza sin ciudadanos.
En este contexto, va ganando terreno de manera cautelosa un modelo de democracia elitista que desde diferentes variaciones va conquistando legitimidad. Los diversos planteamientos del gobierno de los expertos o de instituciones expertas están calando en la ciudadanía. En estos momentos de pandemia es claro y evidente. Hacemos lo que nos dicen los expertos repite incansablemente nuestro presidente del gobierno. Se valoran positivamente los procesos gestionados por los expertos, antes que los procedimientos propuestos desde el ámbito político formal (Fernández-Albertos, 2018:90) estableciendo una democracia sigilosa (Fernández-Albertos, 2018:91) con una legitimidad borrosa desde el punto de vista político.
Esta cosmovisión democrática ha adquirido mucho relieve en la actualidad desde el llamado ascenso de los populismos. En este contexto parece urgente reivindicar la epistocracia como modelo democrático. La epistocracia tiene diversas modalidades y gradaciones, pero todas basadas en un punto común. Es necesario el gobierno de los pocos (informados y capaces) sobre el gobierno de la mayoría. Estas mayorías, dicen los defensores de este modelo, se comportan de manera sesgada, irracional y emocional (Brennan, 2018).
En este trasfondo, expresado de manera esquemática y sintética, emerge la crisis del coronavirus. Los escenarios están abiertos: ¿saldremos democráticamente reforzados?, ¿dominarán las tendencias autoritarias legitimadas por la búsqueda de inmunidad y posibilitadas por la tecnociencia?; ¿el espíritu comunitario logrará vencer al aislamiento inmunitario?
La historia es un dinamismo abierto a diversos escenarios posibles. La historia es creación humana abierta a la esperanza. Sin embargo, como reza la Tesis VIII Sobre el concepto de historia de Walter Benjamin: la tradición de los oprimidos nos enseña que el estado de excepción en el que vivimos es la regla. Debemos llegar a una concepción de la historia que se corresponda con esta situación.
El VIII Informe Foessa, presentado hace unos meses, lo dibuja con una nitidez clara. Las personas excluidas están al margen de la democracia. Por ejemplo, hay barrios populares con una abstención mayor al 70%. Esto significa que sus demandas no son escuchadas, son silenciadas, o más bien, son absolutamente ignoradas porque no ejercen presión sobre las estructuras políticas. Precariado político y precariado social, en sociedades frágiles, se dan la mano construyendo un escenario de expulsión profunda. El estado de excepción, desde la tradición de las personas en proceso de exclusión, es la norma. Han vivido y viven en la excepción democrática.
Desde cualquier análisis de participación política se revela, con suma claridad, que las personas en situación de exclusión padecen un enorme gap democrático. Es decir, las personas en situación de exclusión están también expulsadas del ámbito de lo político.
En las condiciones actuales, muy determinado por las condiciones de desigualdad y exclusión, está surgiendo no solo un precariado social, sino también un precariado político que siente cada vez de manera más notoria que su voz no cuenta para los asuntos públicos. Fernández-Albertos (2018), argumenta que la complejidad en los procesos de gobernanza y los procesos de intensificación de la desigualdad están generando la aparición de este precariado político que se siente al margen del espacio público.
Existe una segregación social clara con respecto a la participación electoral. Este comportamiento lleva a una conclusión directa. Si las personas en situación de exclusión no votan, acaban siendo políticamente irrelevantes. Que sean olvidados y silenciados significa que desaparecen de la agenda política. Y, al desaparecer de la agenda política, también desaparecen las políticas que pueden luchar contra la situación de exclusión que padecen. Por ejemplo, parece demostrado que en los países con mayor participación de las personas vulnerables los niveles de desigualdad son menores. Es decir, su voz es tenida en cuenta y se implementan políticas para, al menos, disminuir la desigualdad (Mahler, Jesuitz, & Paradowski, 2014).
Podemos pensar, que este absentismo electoral se ve compensado por una mayor participación de las personas en exclusión en los cauces no convencionales. Sin embargo, esto no parece ser así. La participación en las formas no convencionales mantiene la desigualdad en las personas con menores capacidades educativas (que podemos correlacionar con bajos ingresos) sin embargo disminuye en los grupos de jóvenes y desde una perspectiva de género (Marien, Hooghe, & Quintelier, 2010; Stolle & Hooghe, 2009; Urdánoz, 2013). Es decir, sí que logran minimizar la brecha generacional y de género, pero no la de las personas en procesos de exclusión.
En España la participación por canales no convencionales de las personas en situación de exclusión ha sido muy bajo. Incluso ausentes del dinamismo de los movimientos sociales alrededor del 15 M. El grueso de los activistas, tenían en común un nivel de formación medio-alto, eran relativamente jóvenes y pertenecían a las clases medias (Calvo, Gómez-Pastrana, & Mena, 2011). La Plataforma Antidesahucios (PAH) fue una excepción en la que las víctimas y los activistas formaban una sola agrupación.
Hemos edificado una democracia con ausencias significativas. Ausencias que no son debidas a un estado de excepción temporal, sino que para las personas en situación de exclusión es la regla. Parece que de manera recurrente la voz de los excluidos es a su vez excluida incluso en la teoría de los modelos de democracia (y, paradójicamente, también de los modelos que aspiran a la plena inclusión política de los excluidos) (Palano, 2018:149).
Como bien dice Zubero, las personas en exclusión no cuentan, son invisibles e invisibilizados:
Los excluidos son seres sin voz, seres solitarios, agrupados sólo estadísticamente cuando las administraciones o alguna organización social los cuentan. Pero los excluidos no se movilizan, no protestan, no se manifiestan, no se juntan ni se organizan. Son invisibles. Y si se muestran, lo hacen como asaltantes de la cotidianidad en una esquina o en un semáforo; pocas veces ya, como ocurría antes en los pueblos y barrios, alcanzan siquiera a mendigar puerta por puerta. Y como todo lo que rompe con nuestra normalidad, molestan: en nuestras sociedades el pobre -como el enfermo, como el viejo, como el muerto- debe ser apartado de nuestra vista (Zubero, 2014:74).
Las personas en exclusión, en su dimensión pública, se vuelven irrelevantes como sujetos en actos comunicativos. Aunque comunicativamente sean el centro de atención, es desde un punto de vista de objeto de esta (Herzog, 2009). Las personas en proceso de exclusión parecen no ser interlocutores válidos (Cortina, 2007:236-237) para defender sus propuestas e intereses.
En el juego democrático no hay espacio para las personas en exclusión. No se les tiene en cuenta al negociar las reglas y difícilmente pueden reclamar sus derechos. No sólo son perdedores en el juego sino superfluos para el juego (Bude & Willisch, 2008:25. Citado por Herzog, 2009). Son superfluos y sobrantes.
Para las personas en exclusión la excepción democrática es la regla. Para ellos, la estructura jurídico-política va transformándose en campo (Agamben, 2001; 2016), en espacio de excepción donde, en palabras de Arendt, todo es posible.
Visibilizar la voz articulada de las personas en exclusión es levantar la excepción democrática de los ámbitos de exclusión. Necesitamos espaciar el espacio público (Rancière) para que nuestra democracia no siga incrementando una masa de residentes estables no ciudadanos (Agamben, 2001:28), que acabe convirtiendo la vida para los expulsados en supervivencia impolítica.
Agamben, G. (2001). Medios sin fin. Notas sobre la política. Valencia: Pre-Textos.
Brennan, J. (2018). Contra la democracia (2ª ed.). Barcelona: Ediciones Deusto.
Bude, H., & Willisch, A. (2008). Exklusion – Die Debatte über die Überflüssigen. Frankfurt/Main: Suhrkamp.
Butler, J. (2006). Vida precaria. El poder del duelo y la violencia. Barcelona: Paidós.
Butler, J. (2010). Marcos de guerra: las vidas lloradas. Barcelona: Paidós.
Butler, J. (2016). Los sentidos del sujeto. Barcelona: Herder.
Coenen, C. (2016). El discurso sobre la biología sintética y la innovación responsable: observaciones desde una perspectiva histórica. Isegoría, (55), 393. doi:10.3989/isegoria.2016.055.01
Cortina, A. (2007). Ética de la razón cordial. Educar en la ciudadanía en el siglo XXI. Oviedo: Ediciones Nobel.
Díaz, J., & Meloni, C. (2016). La noche del capitalismo viviente. Abecedario zombi. Madrid: El salmón contra corriente.
Esposito, R. (2005). Immunitas. Protección y negación de la vida. Buenos Aires-Madrid: Amorrortu.
Fernández-Albertos, J. (2017). Política en términos de incertidumbre: síntomas, causas y propuestas. In A. Blanco, A. Chueca & J. A. López-Ruiz (Eds.), Informe España 2017 (pp. XI-XXXIX). Madrid: Universidad Pontificia Comillas.
Fernández-Albertos, J. (2018). Antisistema. Desigualdad económica y precariado político. Madrid: Los libros de la catarata.
Ferry, L. (2018). La revolución transhumanista Cómo la tecnomedicina y la uberización del mundo van a transformar nuestras vidas. Madrid: Alianza Editorial.
Francisco. (2013). Evangelii gaudium: Exhortación apostólica sobre el anuncio del evangelio en el mundo actual. Roma: Libreria Editrice Vaticana.
Funes, M. J. (1995). La ilusión solidaria: las organizaciones altruistas como actores sociales en los regímenes democráticos. Madrid: UNED.
Giménez Azagra, F. (2019). Movimientos sociales y construcción de subjetividades. Los casos de la PAH y de las CUP. Madrid: CIS.
González, A. (2017). Las máquinas y los gigantes. Periféria, (4), 119-131.
Haraway, D. (1995). Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza. Madrid: Cátedra.
Herzog, B. (2009). Exclusión discursiva. Hacia un nuevo concepto de exclusión social. Revista Internacional De Sociología (RIS), 69(3), 607-626.
Huntington, S. P. (1993). The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. Norman: University Press.
Innerarity, D. (2015). La política en tiempos de indignación (3ª ed.). Barcelona: Galaxia Gutenberg.
Levinas, E. (1993). Humanismo del otro hombre. Madrid: Caparros.
MacIntyre, A. (2001). Animales racionales y dependientes. Por qué los seres humanos necesitamos las virtudes. Barcelona: Paidós.
Mahler, V. A., Jesuitz, D. K., & Paradowski, P. R. (2014). Electoral Turnout and State Redistribution: A Cross-National Study of Fourteen Developed Countries. Political Research Quarterly, 67(2), 361.
Marien, S., Hooghe, M., & Quintelier, E. (2010). Inequalities in Non-institutionalised Forms of Political Participation: A Multi-level Analysis of 25 countries. Political Studies, 58(1), 187.
Mèlich, J. (2014). La condición vulnerable : una lectura de Emmanuel Levinas, Judith Butler y Adriana Cavarero. Ars Brevis, (20), 313-331.
Mora, S. (2020). Pandemia social. Iglesia Viva, (281), 139-143.
Nussbaum, M. (2007). Las fronteras de la justicia: consideraciones sobre la exclusión. Barcelona: Paidós.
Ovejero, F. (2012). Democracia real, realismo y participación. In A. Robles Egea, & R. Vargas-Machuca (Eds.), La buena democracia: claves de su calidad (pp. 53-86). Granada: EUG.
Palano, D. (2018). La democracia y los excluidos. Apuntes para una teoría cultural de la transformación posdemocrática. Soft Power, 6(1), 145-162.
Riechmann, J. (2016). ¿Triunfará el nuevo gnosticismo? Notas sobre biología sintética, nanotecnologías y manipulación genética en el Siglo de la Gran Prueba. Isegoría, (55), 409. doi:10.3989/isegoria.2016.055.02
Sassen, S. (2015). Expulsiones: brutalidad y complejidad en la economía global. Madrid: Katz.
Schmitt, C. (2009). Teología política. Madrid: Trotta.
Stolle, D., & Hooghe, M. (2009). Shifting Inequalities? Patterns of exclusion and inclusion im emerging forms of political participation. European Societies, 13(1), 119-142.
Trujillo, M., & Gómez, B. (2019). La segregación electoral interurbana en España. Relación entre participación y renta. Madrid: FOESSA.
Urdánoz, J. (2013). Pobreza, votos y nuevas formas de participación. Una defensa de la representación política. Dilemata, (13), 33-44.
Zubero, I. (2014). Participación, ciudadanía y exclusión social. Educación Social. Revista De Intervención Socioeducativa, (57), 67-80.
[1] Los informes Freedom in the world comenzaban el siglo con el título Discarding Democracy: A Return to the Iron Fist (2015)
Politóloga, técnica del equipo de Incidencia de Cáritas Española
El debate sobre la garantía de los suministros básicos energéticos y, específicamente, la ineficiencia energética de la vivienda en España, será uno de los factores a considerar en el nuevo ciclo político que marcará la agenda del Gobierno, una vez hayamos superado la emergencia causada por el COVID-19. Una mejora en la eficiencia energética que no olvide a los más vulnerables.
Llevamos días confinados en nuestros hogares y posiblemente, hoy más que nunca, somos conscientes de la importancia de contar con una vivienda segura y adecuada. Un bien valioso que, haciendo nuestras las palabras de la Relatora Especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Vivienda, se ha convertido en la primera línea de defensa frente al coronavirus. También ahora más que nunca, podemos entender por qué ya desde el año 1991 Naciones Unidas nos alertaba de que el contenido del derecho humano a la vivienda no puede desvincularse del acceso de ciertos servicios indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición como son el acceso al agua o la energía en sus distintas formas y, por tanto, fundamentales para un desarrollo de la vida en condiciones de dignidad[1]. Resulta asimismo importante sumar las telecomunicaciones a este listado, con un papel fundamental en posibilitar el seguimiento médico de aquellas personas contagiadas que permanecen en su residencia o, simplemente, en hacer más llevadera la soledad forzosa de muchas personas en estos días de aislamiento obligatorio.
Dada su importancia, las organizaciones sociales hemos puesto de manifiesto la necesidad de que el gobierno garantizase, entre otras medidas y como mínimo durante la duración del estado de alarma, la protección de las familias frente al corte de suministros por impago, extendiendo esta protección incluso más allá de su vigencia hasta que la situación sanitaria, social y económica quede plenamente restablecida o al menos ofrezca visos de situarse en esa senda de recuperación. En un primer momento, el gobierno recogió parcialmente esta demanda, dentro del paquete de medidas contempladas por el RD-ley 8/2020 para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 aprobado el 17 de marzo. Decimos parcialmente porque, en su diseño no había contemplado a las más de 1,5 millones de familias que han optado, informada o desinformadamente, por abandonar el mercado regulado y contratar su suministro eléctrico en el mercado libre. Una carencia que habría sido subsanada dentro del nuevo paquete de medidas recogido en el RD-ley 11/2020 de 31 de marzo, garantizando esta protección para todas las personas independientemente del mercado al que pertenezcan.
Más allá de la situación de vulnerabilidad extrema que miles de familias enfrentan en estas semanas, lo cierto es que el debate sobre la garantía de los suministros básicos y su conceptualización como derechos que deben ser garantizados para el conjunto de la población desde criterios de accesibilidad, asequibilidad y acceso suficiente debe trascender la emergencia generada por la pandemia del covid-19 y nos devuelve de lleno a una problemática social que resulta especialmente acuciante en el caso de la energía eléctrica, vivamos o no en tiempos de coronavirus, y cuya incidencia alcanza a entre 3,5 y 8,1 millones de personas en España, dependiendo del indicador utilizado[2]. Es momento, por tanto, de poner las luces cortas mientras dure esta crisis y asegurar el suministro energético de las familias para que no quede condicionado a su capacidad de pago, pero sin olvidarnos de encender las largas y definir políticas que ofrezcan soluciones estructurales y preventivas, capaces de poner fin a esta problemática de forma definitiva, y de ir cobrando un protagonismo paulatino frente a otras medidas prestacionales como el bono social.
En artículos anteriores de Documentación Social nos hemos asomado al perfil y a las consecuencias de la pobreza energética entre las personas en exclusión social, a partir de datos de la encuesta Foessa de 2018 y hemos profundizado en los factores del mercado energético español que condicionan e incluso determinan que un creciente sector de la sociedad esté o pueda estar próxima a una situación de pobreza energética. En ambos casos, además, se ha puesto de manifiesto el vínculo existente entre renta de las familias y precios energéticos en ascenso desde una interrelación con enorme capacidad explicativa de esta problemática. Un vínculo que nos afianza en una concepción de la pobreza energética como una expresión más de la pobreza económica que enfrentan muchas familias en nuestro país, pero que igualmente debe provocarnos una reflexión sobre la razonabilidad de la configuración actual de los precios de la energía eléctrica.
Partiendo de las premisas anteriores, en este artículo queremos poner el foco en el tercer aspecto que, desde la mirada de Cáritas Española contribuye a agravar la imposibilidad de muchos hogares de un pleno disfrute del derecho a la energía, como es la ineficiencia energética de la vivienda en España, desde las medidas previstas por el Gobierno para su abordaje, que necesariamente se vinculan con la relevancia que la agenda climática y sus políticas tendrán previsiblemente en este nuevo ciclo político, una vez hayamos superado la emergencia causada por el COVID-19.
En los últimos años, la preocupación por el cambio climático ha cobrado fuerza en el debate público de la mano de una evidencia científica cada vez más contundente sobre las consecuencias sociales y económicas que conllevaría el aumento de la temperatura global del planeta por encima de los 2ºC. España, el país más vulnerable de Europa a sus efectos, se ha sumado a este esfuerzo internacional desde el marco de actuación de la Unión Europea (UE), nivel desde el que se articula una parte muy sustantiva del marco normativo relacionado con su lucha como parte del cumplimiento de los objetivos comprometidos en el Acuerdo de París suscrito en 2015. Un marco normativo europeo que, por el momento, ya ha determinado sus objetivos de reducción de emisiones a 2030 y que igualmente ha anunciado el compromiso con la neutralidad climática a 2050 a través del denominado Pacto Verde Europeo y el desarrollo de una Ley del Clima europea.
En respuesta a este mandato, el gobierno español se ha comprometido a aprobar una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, como marco regulador de los distintos planes, estrategias y políticas a desplegar, y cuya tramitación parlamentaria se ha visto necesariamente pospuesta por el estado de alarma en el que nos encontramos. En paralelo se está terminando de definir el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que concreta los objetivos sectoriales de descarbonización para España en la próxima década y las actuaciones para lograrlo. En su marco, la apuesta por la mejora de la eficiencia energética de la vivienda ocupa un lugar destacado tanto como medida para reducir nuestras emisiones, como para disminuir la vulnerabilidad energética de los hogares.
El mal estado de las viviendas en términos de condiciones de habitabilidad contribuye a agravar la incidencia de la pobreza energética, de forma que si un hogar habita en una vivienda poco eficiente necesitará dedicar un porcentaje de renta mayor para asegurar la satisfacción de su demanda de servicios energéticos. Según datos de la Fundación Renovables, el 53% de los edificios en España carece de aislamiento térmico y más de 1,5 millones de hogares requieren actuaciones de urgencia. Una situación que nuevamente golpea más a quien ya acumula otros rasgos de vulnerabilidad como es el caso de la población en situación de exclusión social severa, cuyas viviendas presentan un grado de ineficiencia por deterioro en porcentajes que duplican el de la población general[3].
Una realidad que no sólo tiene consecuencias en las personas en forma de agravamiento de la vulnerabilidad energética. Igualmente contribuye en gran medida al problema del calentamiento global ya que el gasto energético en edificios en España supone aproximadamente un 31% de la demanda final de energía, con un fuerte peso de los combustibles fósiles sobre todo en el sector residencial[4]. Es decir, cuanto peor es el aislamiento mayor será el consumo de energía necesario para alcanzar la conocida como temperatura de confort tanto en invierno como en verano, y con ello, las emisiones potenciales de gases de efecto invernadero a la atmósfera.
No resulta extraño, por tanto, que la apuesta por la mejora de la eficiencia energética en este sector ocupe un lugar destacado tanto en las actuaciones del PNIEC como en la Estrategia Nacional de Pobreza Energética 2019-2013 aprobada por el gobierno en abril del pasado año, conjuntamente con el autoconsumo térmico o eléctrico en asociación. En lo concreto, establecen intervenciones a corto, medio y largo plazo orientadas a la rehabilitación integral y mejora de la envolvente térmica en 1,2 millones de edificios en una década, así como de renovación de instalaciones térmicas de calefacción y agua caliente sanitaria en 300 mil viviendas cada año.
Ahora bien, lo que pareciera una aproximación razonable para contribuir a la prevención de la pobreza energética, a la vez que permite dar respuesta a los compromisos ambientales, puede tener sin embargo un efecto muy desdibujado justamente frente a uno de los dos objetivos a los que declara destinarse, por dos motivos principales. El primero es la falta de capacidad económica de los sectores excluidos para sufragar el coste que tales rehabilitaciones y mejoras implicarían. Por ello, es urgente acompañar estos objetivos con mecanismos de financiación adaptados a su realidad, que preferentemente tendrán que ser a coste cero para ser efectivos.
Una segunda barrera tiene que ver con el régimen de tenencia de la vivienda. Sabemos que las familias en exclusión social residen en viviendas alquiladas en un porcentaje mucho mayor al de la población general, lo que necesariamente implica ofrecer un tratamiento especial a colectivos de especial vulnerabilidad que residen en viviendas en régimen de alquiler, y la puesta en marcha de una combinación de regulación e incentivos capaces de superar el conocido como dilema entre el arrendador y el arrendatario sin que ello genere un efecto indeseado en forma de aumento del precio de los alquileres e inacceso a viviendas que hayan mejorado sus condiciones de eficiencia y habitabilidad, en una lógica similar al efecto que la gentrificación ha tenido en muchos barrios de nuestras ciudades.
En definitiva, las políticas públicas destinadas a frenar el cambio climático que igualmente están orientadas a abordar estructuralmente la pobreza energética deberán dialogar con las características particulares de aquellos hogares que con mayor intensidad ven vulnerado su derecho a la energía, desplegando medidas de protección e incentivos adaptados a su realidad, evitando así que tales segmentos sociales queden excluidos o penalizados en el proceso de transición a una sociedad energéticamente más eficiente.
[1] Observación General nº 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Accesible en: https://www.escr-net.org/es/recursos/observacion-general-no-4-derecho-una-vivienda-adecuada-parrafo-1-del-articulo-11-del-pacto
[2] Estrategia Nacional de Lucha Contra la Pobreza Energética 2019-2023.
[3] La encuesta EINSFOESSA 2018 muestra que un 10,8% de las familias en situación de exclusión severa, frente a un 4,2% de la población general, declara residir en una vivienda que presenta una o varias de las siguientes situaciones: deficiencias graves en la construcción, necesidad de rehabilitar instalaciones eléctricas, o necesidad de cambiar puertas y/o ventanas.
[4] Fundación Renovables: Hacia una Transición Energética Sostenible. Propuestas para afrontar los retos globales. Accesible en: https://fundacionrenovables.org/wp-content/uploads/2018/03/Hacia-una-Transicion-Energetica-Sostenible-Fundacion-Renovables-032018.pdf
Abril 2020
Aima Tafur, Víctor Nogueira, Mari Carmen Trigueros, Marco A. Alonso, Carlos A. Gil y Juan A. Jiménez.
Asociación Realidades
En la Asociación Realidades apostamos por la participación activa y real de todas las personas afectadas por la exclusión por lo que impulsamos la puesta en marcha de procesos inclusivos que apunten a generar transformación social. Por eso, en este artículo son ellas, las personas participantes, quienes toman la palabra, no como usuarias sino como activistas.
Dos de la mañana, cerca de la estación de Atocha, principios de enero, no sé qué hacer conmigo, no encuentro la manera de contener mi desconcierto, la situación me desborda; como quien para un taxi le hago señas a una patrulla policial. […] No sé bien como fui derivado a Realidades, pero a partir de ese momento, sin saberlo yo ni nadie, empezaba mi retorno, mi retorno a mi lugar.
Así narra Víctor su propia historia, única, como todas las que se escuchan en las entidades sociales de labios de quienes han vivido la falta de hogar en primera persona.
Mi frecuente concurrencia a los distintos ámbitos de la Asociación me llevó a reconstruir también el espacio de los afectos, porque las personas que trataban mi situación, en los diversos servicios, me habían devuelto esa capacidad frustrada por la realidad, la de sentir afecto; esas personas participaban en mi vida como si fuera la suya, es el sentimiento que produce lo profundo de su humanidad y el acierto de sus decisiones profesionales, entonces recuperas la capacidad de volver a hablar con alguien de tú a tú, algo que también había caído en el olvido, y lo bueno de esta ecuación es que cuando hablas con alguien de tú a tú, vuelves a ser tú y ya no eres solo un perfil.
Tú vuelves a ser tú y ya no eres solo un perfil. Las palabras de Víctor se clavan, muy dentro.
Mari Carmen toma la palabra: Es importante que nos escuchen porque todos podemos estar sin hogar. Y además si te quedas con lo que has pasado dentro es peor yo creo, es malo para ti misma el estar pensándolo sin hacer nada con ello. Es para que las personas comprendan que esto le puede pasar a cualquiera y hay que abrirse más. Yo lo he pasado fatal, pero soy muy positiva.
Sinhogarismo es un término nuevo, un neologismo nacido hace apenas un par de años. Aparece ya en todos los medios de comunicación, pero ¿qué es realmente no tener hogar? Según Juan, tenemos tendencia a pensar que sólo existe la pobreza en los que viven en situación de calle, pero sinhogarismo no es solo eso, hay miles de personas que viven en viviendas inseguras, temporales, albergues… Eso no es tener un hogar.
En la Asociación Realidades apostamos por una comunicación que sensibilice y movilice a la ciudadanía hacia la eliminación de los prejuicios sobre las personas que están sin hogar, la lucha contra la exclusión social y la defensa de los Derechos Humanos.
Este proceso de transformación debe contar, necesariamente, con la participación de las propias personas que han visto vulnerado su derecho a la vivienda como protagonistas de este cambio.
Para lograrlo es fundamental el generar espacios participativos y colaborativos en los que las personas que viven el sinhogarismo puedan expresar libremente su visión del mundo y ser de nuevo vistas y escuchadas, como son el programa de radio ‘Onda Realidades’, el blogderealidades.org y el taller de vídeo, donde toman la palabra y son quienes generan contenidos y materiales de sensibilización sobre su situación.
De esta manera no solo favorecemos los procesos de empoderamiento de las personas que están sin hogar, sino también contribuimos a eliminar muchas de las barreras y estigmas (incluyendo el autoestigma) que pesan sobre ellas al ponerlas en contacto con su entorno social.
Otro neologismo, aporofobia. Para Marco la aporofobia es miedo, pánico, asco, repulsión al pobre. Dicho de otra manera, es mirar para otro lado. Un día te ves en la calle durmiendo y la gente no sabe realmente qué es lo que te ha llevado hasta ahí… Lo sentimos cuando pasa la gente por delante como si fueras invisible. Es el daño moral y psicológico que supone para una persona verse en la calle sin apoyo, sin ayuda…, es tener que aguantar lo indecible y después intentar ser persona otra vez.
Carlos: Decía mi madre que el látigo que más duro pega es el desprecio. Y yo lo he vivido en carne propia. Hay muchas formas de hacerte sentir que no vales, que eres más parte de un problema que, algún día, de la solución. Hoy ha llegado ese día y Carlos, al igual que el resto de activistas, es parte de la solución.
Onda Realidades se ha creado dentro de la Asociación Realidades para dar voz las personas que hemos estado en situación de calle. Damos voz al sinhogarismo explica Juan, que ha participado en todos sus programas desde sus inicios, en 2018.
Y Marco, que asiente y añade: Un equipo de personas que estamos trabajando, que estamos dando el callo aquí en la radio tratando de dar voz y voto a quien no lo tiene, intentamos desde aquí aportar nuestro granito de arena y dentro de lo posible, intentar ayudar y hacernos oír, hacernos ver, y si cada día tenemos un oyente o dos más, pues eso.
Onda Realidades, cuyos podcast están disponibles en www.ondarealidades.org, se realiza en colaboración con Onda Merlín Comunitaria (OMC Radio). Pero ¿qué tiene de especial este programa? Somos una emisora atípica interviene Carlos, montamos el equipo, creamos el guion…, nos autogestionamos. Todo lo hacemos nosotros mismos. La oportunidad que tenemos de dar voz a nuestro problema de sinhogarismo no la encontramos igual en otros espacios.
Su compañero Juan coincide y remarca el concepto de autogestión. Al ser nosotros un grupo ‘autogestionario’ que no tenemos jefes que nos dicten las leyes, nosotros somos como somos, sin filtros ni tapujos porque decimos la verdad.
Hay veces que entramos en polémica pero nunca grave puntualiza Mari Carmen, es lógico, cada uno tiene un pensamiento. En lo que estamos de acuerdo es en los derechos humanos y en las obligaciones.
¿Y de qué habláis, Mari Carmen? Pues de temas sociales, sobre las cosas que pasan día a día, violencia contra la mujer por ejemplo… También hablamos de nosotras, de nuestras circunstancias, de lo que nos ha hecho llegar a este extremo. Aquí el compañerismo es muy importante porque aprendemos muchísimo unos de otros. Yo estoy encantada, aprendo muchísimo. A mí me encanta la radio y cuando me han dado esta oportunidad de aprender cómo se hace desde dentro pues estoy muy a gusto.
A mí también me encanta se suma Juan, me da opción a aprender porque nosotros montamos todo, todos los aparatos. Nos auto gestionamos tanto para el montaje como para buscar noticias que es muy interesante, nos motiva a leer el periódico, a escuchar noticias, nos involucra, nos estimula…
El objetivo de la campaña NO CALLES. Sin hogar y con derechos es fomentar la participación y el empoderamiento de las personas sin hogar. Cada año se centra en una vulneración de derechos específica, que se aborda a través de los talleres de vídeo participativo, de radio y de blog.
Este año 2019 lo que se busca es concienciar sobre los obstáculos e itinerarios específicos que sufren hombres y mujeres a la hora de afrontar la falta de hogar y toda la vulneración de derechos que supone, así como profundizar en la reflexión sobre igualdad de género y sinhogarismo que se ha iniciado en años anteriores interpelando e involucrando a los hombres en dicho proceso.
Para visibilizar esta realidad, narrada en primera persona y con perspectiva de género, se crea Cocinar la calle, una pieza documental corta sobre sinhogarismo, realizada íntegramente por personas que están sin hogar participantes en el taller de vídeo de Realidades. Este taller, que comenzó a desarrollarse en 2015, forma parte de esta línea de trabajo que vincula la comunicación y la sensibilización con la participación.
Pero Cocinar la calle no solo es un documental con testimonios de hombres y mujeres que han estado o están sin hogar en Madrid. Es mucho más, porque son estas mismas personas las que crean, dirigen, ruedan y protagonizan la película, basándose en el concepto de «dar la vuelta a la tortilla» como metáfora de que es posible revertir una situación de exclusión mediante el empoderamiento y la reivindicación de derechos.
Las decisiones del grupo participante sobre el guion, los tipos de planos y el montaje de este documental se han cocinado a fuego lento, con una receta basada en la honestidad, el humor y la esperanza.
Los ingredientes son sencillos, poner esta receta en marcha, quizá no tanto. Pero mientras generemos estos espacios participativos y colaborativos y las personas junto a las que trabajamos puedan expresar libremente su visión del mundo y ser escuchadas, el éxito está asegurado. Ya no tendrán un rol pasivo, de usuarias receptoras de ayuda, sino que tomarán las riendas de su propio proceso de recuperación y se transformarán en participantes primero, y después, en activistas y luchadoras incansables que se dejarán la piel y la voz por las que vienen detrás.
Tú no solo vuelves a ser tú, le contestamos a Víctor, sino que ahora eres mucho más.
Sociólogo. Equipo de estudios Cáritas Española
En el entorno de las organizaciones de acción social están emergiendo desde hace tiempo nuevas formas de hacer que suponen novedad y sobre todo, parece que cuestionan algunos de los elementos que el modelo mayoritario asume como imprescindibles y consensuados. Desentrañamos algunas de esas cuestiones, señalando los debates que parece estas experiencias están poniendo encima de la mesa.
Resulta exagerado hablar de paradigma al referirnos a la acción social, sin entrar en ese debate, usaremos el término para referirnos a la manera de comprender la realidad, de fundamentar el Método (así, con mayúsculas) de intervención, y de definir el papel de los agentes de la acción social.
Una manera de comprender y definir que en este campo, como en cualquier otro, toma forma de “paradigma” cuando es compartida por la totalidad o, al menos, por la inmensa mayoría de quienes reflexionan sobre la materia y, por ende, prescriben los contenidos de la formación de los agentes, sancionan como buenas o no las intervenciones y legitiman el status quo.
A juicio de algunos, los paradigmas evolucionan y, al de otros, revolucionan. No entraremos aquí a mediar en esa disputa, nos basta con quedarnos con la idea compartida por ambas corrientes de que si bien se trata de constructos sólidos y resistentes al cambio, no son inmutables y mutan.
Queremos en este artículo abordar de manera, aún muy tentativa, la pregunta sobre si está emergiendo un nuevo paradigma en la acción social que, por evolución o por revolución, pueda estar poniendo en cuestión las seguridades de actual paradigma.
En muchos lugares, centros, recursos y servicios de tipologías diferentes (residenciales, formativos, ocupacionales, de ocio…) llevan tempo experimentado la mixtura. Los requisitos de admisión no tienen que ver con un determinado perfil, sino con la necesidad u oportunidad de su oferta en el proceso de la persona. E incluso en algunos de ellos, enraizados en un territorio y abiertos a la participación de y a la interacción con la población no demandante del recurso.
Una mezcla, hasta no hace mucho denostada como muy peligrosa por la mirada de la hiperespecialización, que en bastantes de estos lugares está resultando profundamente enriquecedora y favorecedora de los procesos de inserción. Que lejos de provocar “contagios negativos” genera sinergias inesperadas.
Un modelo de gestión de centros, espacios y servicios que está comenzando a mirar la realidad que enfrenta de una manera más holística y más centrada en comprender que trabajamos con personas que, es cierto, tienen problemas, pero estos no las definen. Y que junto a sus carencias y necesidades, ante todo son personas con potencialidades y capacidades que deben ser descubiertas y explotadas.
Muchas entidades de la acción social están impulsando programas específicos o acciones transversales a los que ya tienen, en los que se busca crecer en cantidad y calidad de la participación de los, hasta ahora, considerados como beneficiarios o destinatarios.
Participación no solo ya en el desarrollo de los proyectos en los que están implicados, sino en eso que vino en llamarse la incidencia política, que ya no pretende ser la voz de los que no la tienen, sino darles la voz directamente, porque sus situaciones y problemáticas no les han vuelto mudos, solamente nos ha hecho sordos a los demás.
Un tipo de empoderamiento que no solo trabaja la protesta y la propuesta, sino que desarrolla experiencias de autogestión o autosolución de problemas mientras esa protesta y propuesta se materializa en leyes y presupuestos, cosa esta de natural lenta. Así, bancos de tiempo, cooperativas de compras, incluso ollas comunes… emergen impulsadas desde la acción social.
Experiencias y realidades que hacen emerger la pregunta por el sujeto de la acción social. Que pueden estar girando la mirada para empujar a las organizaciones a dar el paso de convertirse en organizaciones “con” en lugar de ser organizaciones “para”. Grupos en las que conviven y trabajan juntas, en igualdad, gentes solidarias “con” y gentes afectadas “por.” Y que, desde luego, confrontan con un modelo de hiperprofesionalización de la acción social, en el que el sujeto esta nítida y claramente situado a un lado de la mesa, lo que convierte al otro en el objeto de intervención.
Como causa o como consecuencia, probablemente ambas, de todo lo anterior, algunos agentes de la acción social están experimentando una modificación en su rol tradicional.
En tanto hemos puesto la mirada en la persona, el rol de hiperespecialista en un determinado aspecto de la realidad se modifica, y ya no es el prescriptor de lo que hay que hacer, es más como no existen los “personólogos”, la construcción del conocimiento en el que apoyarse pasa de ser un patrimonio de alguien, a un proceso de construcción colectiva.
La participación activa de las personas que antes eran los beneficiarios de mi acción, resta poder, resitúa las relaciones pues ahora hacemos juntos, relaciones que siguen siendo asimétricas, pero esa asimetría se recoloca en nuevos parámetros.
En general cambios en el rol del agente que se agruparían en una nueva comprensión que parece estamos llamando “acompañamiento”, en la que el agente no es ya prescriptor de la acción con distancia terapéutica, sino el compañero de un camino que desde la empatía y la implicación responsable, lo recorre también, al menos temporalmente.
De manera consciente hemos comenzado a definir los probables elementos de un nuevo paradigma relatando acciones reales, concretas. Que esto está ocurriendo es innegable. La lectura que hacemos aquí ya no lo es.
La realidad siempre va por delante del pensamiento, y la descrita no es, ni toda ni la mayor parte de ella. Solo la que nos parece más innovadora y con más capacidad de transformación, a mejor, de la acción social.
Pero junto esta tendencias, también hay otras que plantean una vuelta radical a la especialización y la profesionalización, quienes apuestan por la protocolización exhaustiva de la acción…
En cualquier caso, hay una realidad que debería retarnos. Situados en uno u otro punto de este debate, y probablemente en ninguno de los dos, los agentes y las organizaciones de la acción social, hacen, pero no escriben lo que hacen (más allá del proyecto al financiador). Hacen pero no se paran a reflexionar despegándose de lo concreto para preguntarse por los “porqués” y por los “cómos”.
Esa agrafia y ese activismo son dos errores a enmendar. Solo así seremos capaces de que los cambios que se están de hecho incorporando en el proceso de mejora continua, puedan sobrevivir al agente o al grupo que los hace. Y quizá, a modificar el paradigma, evolucionando o revolucionándolo.
Doctora en Psicología. Coordinadora del programa de intervención en prisión en Cáritas Diocesana de Salamanca
La entrada de una persona en la cárcel supone una doble condena. Por una parte la que sufre la persona encarcelada y por otra aquella que afecta a su familia y especialmente a los menores de la misma. Situaciones a menudo invisibilizadas. Las relaciones intrafamiliares se ven alteradas profundamente y los menores sufren las consecuencias a corto y largo plazo de la ley del silencio en sus vidas. Se trata de una realidad que precisa de intervención y que nos suele pasar desapercibida.
Cuando pensamos en la prisión, inmediatamente nos viene a la cabeza la idea del delito y, por ende, la idea de la persona que lo cometió. Además, no es raro que también aparezca en este universo de ideas en torno a la prisión, el sufrimiento de las víctimas. Sin embargo, es poco común que nos detengamos a pensar en las familias que se ven implicadas en este periplo. Lo que a continuación se va a exponer en este texto es una aproximación a la vivencia que tiene la familia en relación a la cárcel.
La mayor parte de las personas encarceladas se encuentran en un rango de edad que abarca las funciones de procreación y crianza. De hecho, los datos vienen a indicar que más de la mitad de la población penitenciaria tiene hijos menores. Este dato se eleva a las tres cuartas partes si hablamos de las mujeres en prisión.
Esta diferencia de género va a ser clave para entender el impacto de la cárcel en la familia. De hecho, lo que suele ocurrir es que cuando es el varón quien entra en prisión, este suele tener un papel periférico en todo lo relacionado con la crianza de los hijos, siendo la mamá de los niños la principal cuidadora. Se repiten, por tanto, los patrones tradicionales de crianza. Sin embargo, las mujeres en prisión suelen caracterizarse por ser las cabezas de familia de unidades monoparentales, en las que frecuentemente son las únicas o las principales cuidadoras de sus hijos. Esta diferencia va a explicar que los hijos de las mujeres encarceladas sufran en mayor medida el impacto de la cárcel que los hijos de los varones, dado que no solo viven la ausencia de un progenitor, sino que deben asumir las nuevas figuras de cuidado.
Por tanto, cuando un progenitor entra en prisión, en la unidad familiar aparecen tres personas clave que van a tener que enfrentar esta realidad desde sus posibilidades y recursos y desempeñar distintas tareas para poder perpetuar el sistema familiar. Son el progenitor encarcelado, los hijos de estas personas y los cuidadores de los mismos.
Si representáramos a estas personas desde un triángulo relacional, tal y como se hace desde el estudio de la familia, nos encontraríamos con un triángulo en el que todos sus miembros se relacionan entre sí, como señalan las flechas bidireccionales (ver figura 1).
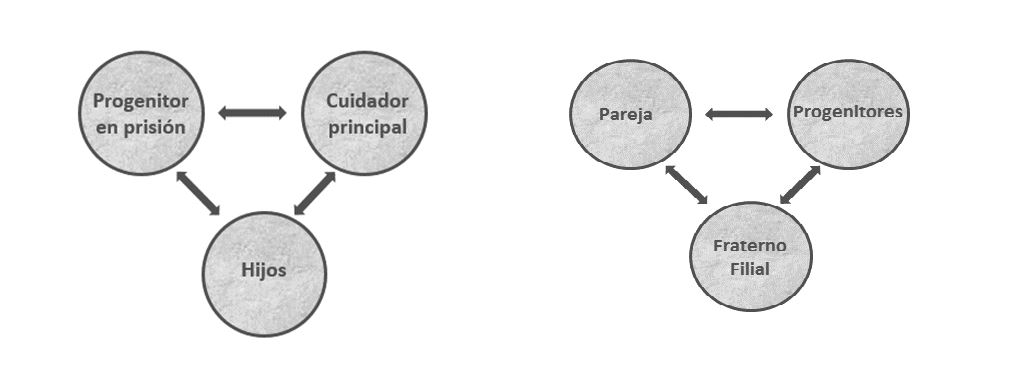
Sin embargo, cuando la prisión irrumpe en la vida de estas familias, nos encontramos que la relación pasa de ser un triángulo con relaciones bidireccionales, a ser una línea horizontal en la que el cuidador juega un papel clave, bien como puente facilitador de la relación, o bien como inhibidor de la misma (ver figura 2).
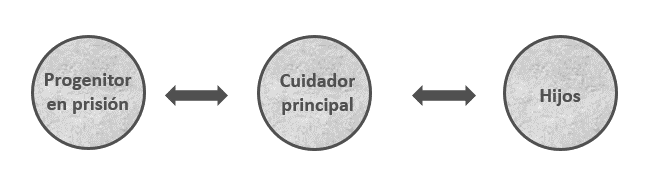
Ante esta realidad de la relación, surgen distintas preguntas:
Para poder dar respuesta a estas preguntas quizá lo más sensato sea conocer la vivencia de cada una de estas personas.
En el caso del progenitor encarcelado, su vivencia de la cárcel va estar claramente marcada por la ausencia de la familia. La entrada en prisión supone una experiencia de ruptura con los proyectos personales y, en parte, de los proyectos familiares. En muchas de las personas encarceladas y, en mayor medida en las mujeres, se observa una fuerte identidad parental, es decir, suelen definirse a sí mismos desde la experiencia de sus hijos. No obstante, esto no quiere decir que sean siempre el mejor modelo a seguir, pero, aun así, su papel como padres o madres sigue siendo un elemento de definición personal. Sin embargo, cuando entran en prisión tienen serias dificultades para seguir definiéndose desde la acción más tradicional. Por ejemplo, no pueden participar acompañándoles al colegio, al parque o leerles un cuento por las noches… En este sentido, el reto está en ayudar a estos progenitores a pensar en nuevas formas de relación con sus hijos, más allá de los roles tradicionales, en los que tienen poco margen de acción. Dotarles de nuevas herramientas que den respuesta a su anhelo de cercanía con los hijos, al tiempo que escuchamos sus miedos y preocupaciones en relación a toda esta vivencia. Un ejemplo de este buen hacer me lo dio una de las mujeres con las que trabajaba cuando me contaba que escribía cartas a sus hijos y les hacía mapas de los espacios de la prisión, indicándoles las distintas actividades que desarrollaba en ellos.
Fomentar en estas personas la identidad familiar y parental es una herramienta de prevención frente a la identidad carcelaria, que está claramente relacionada con el paso del tiempo en prisión. Esta identidad parental va a facilitar en mayor medida las posibilidades de reinserción, porque la ruptura con el entorno es menos acusada. Ejemplos de experiencias que persiguen este objetivo son las escuelas de padres y/o madres que se desarrollan en prisión.
En cuanto a los hijos menores (junto con los cuidadores) quizá sea la realidad que tenemos más cercana en nuestros barrios y recursos, pero quizá la menos conocida en relación a la vivencia de la cárcel y el impacto en sus vidas.
Estos menores de repente deben hacer frente a cambios en su vida para los que nadie les ha preparado. Por ejemplo, deben asumir nuevas figuras de cuidado, porque su madre ha entrado en prisión. Muchas veces, estos cuidadores hacen lo que buenamente pueden, dado que la entrada en prisión no ha sido acompañada de un proceso de preparación para la familia. Estos cambios de cuidador pueden suponer también un cambio de domicilio y lo que conlleva a su alrededor: cambio de barrio, amigos, colegio… por lo que el universo cercano del pequeño puede cambiar en poco tiempo
Además de las nuevas figuras de cuidado, deben aprender a relacionarse con la propia prisión, que tiene su forma de funcionar, y con su progenitor encarcelado. Y dado que la familia debe seguir respondiendo a sus necesidades de cuidado de los más pequeños, ingreso de medios económicos, etc., no es raro que estos menores empiecen a asumir roles de hijos más mayores y cuiden a los hermanos pequeños o salgan al mercado laboral para aportar a la economía familiar.
Estos cambios suelen verse acompañados de emociones ambivalentes, porque de la misma manera que experimentan la furia o el enfado con sus progenitores y/o cuidadores porque su día a día ha sido totalmente trastocado, también experimentan la necesidad de identificarse con estas personas que no dejan de ser sus referencias. Sin embargo, esta carga emocional no tiene fácil expresión porque algo que marca la vivencia familiar de la cárcel es la ley del silencio en torno a este tema. Por tanto, en la medida en que estos menores no reciben información sobre lo que está ocurriendo y no tienen espacios cálidos en los que expresar sus dudas y temores, experimentan distintos grados de ansiedad y tristeza, al tiempo que aparecen conductas peligrosas como el consumo de sustancias, los embarazos no deseados o las autolesiones.
Más de la mitad de los menores que se ven afectados por la prisión de unos de sus progenitores no saben realmente qué está pasando. Este deseo de ocultar la realidad por parte de los adultos responde a la necesidad de proteger a los menores y a la familia del fuerte estigma social que conlleva la cárcel. Realmente, estos niños pasan por un proceso de duelo, en el que hay una pérdida de un progenitor en su día a día. No obstante, no cuentan con los medios para poder resolverlo de la mejor manera posible: la expresión. Así como socialmente está muy aceptado y apoyado el duelo por la muerte o enfermedad grave de un progenitor, no hay cabida para el duelo por la entrada en prisión y lo que provoca es rechazo social. Es por este motivo por lo que las familias optan por guardar silencio sobre lo ocurrido. Sin embargo, este intento de protección deja a los menores sin recursos para resolver sus problemas y sus dudas.
Ante toda esta problemática, los menores tienen serias dificultades para responder en el ámbito escolar, siendo una realidad común en estos menores el abandono temprano del sistema educativo. Muchos estudios ponen de manifiesto que una de las variables que más explica la entrada en prisión en la vida adulta es precisamente este abandono precoz.
Por tanto, si el sistema familiar como sistema de protección se termina resintiendo por la realidad de la cárcel y el sistema escolar termina “escupiendo” a estos menores, la presencia de adultos que acompañen a estos menores se ve seriamente comprometida. Esto explica que muchos de estos niños acaben en grupos de iguales con lo que se inician en conductas delictivas, añadiendo un elemento más a las posibilidades de entrada en prisión en la vida adulta.
Finalmente, la última persona de la que nos queda conocer su vivencia es el cuidador. Esta persona va a ser diferente dependiendo de quién entra en prisión. Cuando el padre entra en prisión, la madre de los menores sigue siendo quien asume el cuidado de los menores, tal como venía haciendo con anterioridad. Con frecuencia estas mujeres no han participado en el mercado laboral antes de esta situación y a su tarea habitual de cuidado, deben sumar el inicio en el mercado laboral, sin mucha cualificación para ello. Realmente estas familias se encuentran en una situación de fuerte vulnerabilidad económica.
En otras ocasiones, la persona que asume los cuidados de los menores lo hace de manera repentina, sin una preparación previa, porque la cárcel irrumpe en su vida. Para poder dar respuesta a todo, la persona debe compaginar su vida y responsabilidades de antes con la llegada de la nueva responsabilidad de cuidado de estos niños.
Estos cuidadores tienen una clara función de nexo entre el progenitor encarcelado y los hijos en la calle, pero además son el soporte emocional de estos menores, ayudándoles a desarrollar vínculos seguros. Igualmente, son la referencia de los menores para acompañarles en sus tareas escolares y en el resto de sus vidas. Todas estas tareas suponen una carga para estas personas, que muchas veces experimentan sentimientos depresivos por no percibirse capaces de responder a toda su nueva realidad.
A modo de resumen podemos decir que la cárcel no es solo un proceso personal, sino que conlleva también todo un impacto y proceso en la familia, que debe reajustarse para poder responder a toda la realidad que vive. En nuestro proceso de acompañar a las personas debemos ser sensibles a lo que están viviendo estas familias y pensar en nuevas fórmulas que les ayuden a mitigar el impacto de la cárcel, sobre todo, siendo especialmente conscientes de que las generaciones más pequeñas serán el futuro de nuestra comunidad o el futuro de nuestras cárceles.
Universidad Pontificia Comillas
Lejos de cumplirse las profecías secularizadoras, asistimos a un renacer de religiosidades que se manifiestan en formas y contextos nuevos. Las religiones, si se liberan de adherencias de intolerancia y se desarrollan más allá de la esfera de lo estrictamente personal, pueden hacer una notable contribución a la producción social del altruismo y a la creación de sentido vital.
La teoría de la secularización predijo hace años la relación inversa que existía entre proceso de modernización y las religiones. Dibujaban un mapa conceptual que, a modo weberiano, mostraba “las afinidades electivas” que existían entre modernización y secularización. Las manifestaciones religiosas quedarían relegadas a la esfera privada de las personas creyentes. Estas personas conformarían un reducido grupo minoritario en contextos de erosión del fenómeno religioso. Como los mismos teóricos de la secularización reconocen, sus profecías fueron un error. Peter Berger, uno de los referentes de la sociología de la religión, que en los años sesenta vaticinaba un mundo secularizado radical, acabó reconociendo su error y plegándose a los “numerosos altares de la modernidad” o los procesos de “desecularización” del mundo[1].
A pesar de los augurios, la experiencia religiosa nunca se fue de la vida de las personas, del sentido de las comunidades y de las esperanzas de los pueblos. Hoy hablamos de un resurgimiento del hecho religioso, aunque eso no signifique, en ningún caso, un retorno a situaciones pasadas. Deberemos estar más atentos a las diversas formas de expresión y manifestación de lo religioso que al declive de las prácticas religiosas, y poner atención a las nuevas formas de aparición en el espacio público de las religiones como dinamismo interno de las sociedades civiles.
España, en este contexto, no deja de ser un caso peculiar como en tantas otras cosas. Como bien dice Pérez Argote (2012) España ha sufrido dos oleadas de intensa secularización y está metida de lleno en una tercera. La primera, que se remonta al siglo XIX, adquiere una fisonomía anticlerical aguda que brotará en diversos movimientos sociales, intelectuales y políticos a través de todo el siglo XX y llega a nuestros días. La segunda oleada acontece a partir de los años setenta, sufriendo una secularización intensa y rápida en un país de una sólida tradición católica. La caída de una dictadura apoyada, en mayor o menor grado, por la Iglesia católica; los aires de libertad y el proceso modernizador produjeron una rápida caída de la práctica religiosa. Entre otras manifestaciones aparece, con mucha claridad, como las instituciones clásicas que mediaban en la experiencia religiosa han sufrido una “crisis de mediación” acelerada. Además, conexo a este proceso de descenso de la práctica religiosa, la Iglesia católica del postconcilio inicia un proceso de “secularización interna” (Luckman) que llega hasta nuestros días. Por último, y metidos de lleno en dicha experiencia, la tercera oleada que refiere Pérez Argote tiene como referencia la pluralidad de las religiones y la pluralidad de experiencias de lo religioso. España, con una historia de monopolio excluyente en lo religioso, a favor del catolicismo, empieza a experimentar de manera novedosa el horizonte de la pluralidad. Esta pluralidad religiosa es simétrica a la pluralidad social, política y cultural que estamos viviendo. Especial incidencia, en esta esfera, tienen los movimientos migratorios que han supuesto una plusvalía de riqueza cultural y religiosa a una geografía que era bastante monocorde.
Este recorrido muestra cómo a pesar de las intensas y diversas oleadas que hemos vivido en lo religioso, este ámbito sigue siendo un hecho sociológico relevante. Importante para todas las personas que viven, experimentan y construyen su universo simbólico relacional desde cosmovisiones religiosas y significativas también a nivel social y político. Porque, repito una vez más, a pesar de los pronósticos la religión no ha quedado recluida a mera experiencia privada, sino que manifiesta su viveza, de forma ambivalente, en el ámbito público (Casanova, 1994). Lo religioso conforma la arquitectura simbólica de muchas personas en nuestras sociedades -especialmente apreciable en relación con las situaciones límites y la “gestión de las contingencias” (Lübbe)- y, además tienen un rol relevante y legítimo en la esfera pública (Díaz-Salazar, 2007).
Esta permanente presencia de las experiencias religiosas en las mediaciones personales y la incidencia deliberativa que tienen en la esfera pública ha sufrido una fuerte indiferencia desde los ámbitos de la intervención social. Quizá por desconocimiento, o por entender que lo religioso -escondido en la conciencia interior de cada persona- es un espacio irracional e inaccesible o, en el peor de los casos, por una fuerte orientación laicista que trata de expulsar las experiencias religiosas y sus implicaciones de la vida social. No deja de llamar la atención este hecho cuando la intervención social desarrolla su función en contextos de fragilidad en los que lo religioso tiene un papel relevante, como hemos mencionado, en la vida de las personas. Despliega su labor entre minorías étnicas y culturales que otorgan una fuerte configuración religiosa a su cotidianeidad. Se desenvuelve en redes organizativas y plataformas en la que las organizaciones de inspiración religiosa son abundantes y, por último, está implicada en luchas sociales y políticas que exigen una presencia plural en el «ágora pública».
Es indudable que el fenómeno religioso es socialmente ambiguo y muy complejo en sus manifestaciones. En nuestros días hay fenómenos religiosos amparando actos terroristas, movimientos cristianos sustentando la deriva extremista de muchos países (el último ejemplo lo tenemos en Brasil), cosmovisiones doctrinales de iglesias y comunidades religiosas que fomentan la intolerancia, etc. La cara oculta del hecho religioso es alargada pero no por ello agota todas las posibilidades de humanización que radican en ellas.
Creo que es importante volver a reflexionar desde los ámbitos de la intervención social sobre las diversas dimensiones que “lo religioso” puede aportar a la lucha contra la pobreza y la exclusión. De manera sumaria, sin carácter exhaustivo, y como provocación de futuro, es indispensable detenerse en la capacidad de “producción social del altruismo” (Baubérot) que muestran las religiones, atender al potencial de paideia cívica que pueden desarrollar las diversas confesiones y, para terminar, es clave rescatar las posibles “reservas de sentido” (Habermas) que nutran el desmoralizado espacio público de nuestras democracias.
Un hecho que creo que nadie discute es la aportación a la intervención social de las religiones. En nuestro entorno estatal sin duda el catolicismo[2], hablando en términos cuantitativos, tiene una presencia mayor. Aunque cada día la presencia en la intervención social de las Iglesias y confesiones religiosas se amplía. Diakonía[3] (red de acción social de las Iglesias y entidades evangélicas de España) tiene una cobertura e intensidad importante en nuestro Estado. Las minorías religiosas muestran las potencialidades de ayuda y procura que surgen de sus organizaciones y de los creyentes (Gómez Babillo, 2015). No debemos tampoco olvidar el papel de “minorías creativas” (Benedicto XVI) dentro de las tradiciones religiosas que están detrás de nuevos modelos de economía social, banca ética y consumo responsable. Siendo, estas minorías creativas, punta de lanza de muchos proyectos alternativos al modo de producción capitalista.
Quizá es la vertiente más conocida de las religiones. Ahora bien, no menos relevante es la posibilidad de las comunidades y confesiones religiosas para promover la participación social y política. Las Iglesias no tienen, o no deben tener, ningún tipo de privilegio en la sociedad, sin embargo, nadie debe sustraerle su derecho a ser parte de la sociedad civil. En este sentido podemos rescatar sus prácticas para “producir civismo”. Debemos buscar en cada sociedad los ámbitos en los que existen “fábricas de producción de ciudadanía” y favorecer su expansión (Díaz-Salazar, 2007 pág. 161). En unas sociedades que viven bajo el signo de la “fatiga civil”, liberar ámbitos de educación ciudadana es un reto que las religiones, al menos como posibilidad, tienen en sus tradiciones.
Por último, rescatando el pensamiento de Habermas, las tradiciones religiosas tienen un “potencial de sentido” que proveen a nuestras sociedades seculares de resortes inexistentes en otros ámbitos. Para el pensador alemán no basta el proceso cognitivo para lograr que los contenidos morales de los derechos fundamentales se transformen en conciencia (Habermas, 2006a, pág. 34). Es decir, no es suficiente con conocer qué debemos hacer sino para qué y por qué debemos hacerlo. Desde esta convicción nos advierte que el Estado no puede desalentar a los creyentes y a las comunidades religiosas para que se abstengan de manifestarse como tales también de una manera política, pues no puede saber si, en caso contrario, la sociedad secular no se estaría desconectando y privando de importantes reservas para la creación de sentido (Habermas, 2006b, pág. 138). En un mundo ausente de sentido vital en muchas de sus actuaciones, entresacar el poder de sentido de las confesiones religiosas en su aparición en el «ágora pública» es esencial.
Esta evocación de las tradiciones religiosas quiere ser una provocación para pensarnos desde la intervención social porque no podemos renunciar a ningún recurso que construya escenarios liberados. Esta provocación debe comenzar desde las mismas tradiciones religiosas que deben hacer un ejercicio de autocrítica intenso para liberar de las adiposidades intolerantes que la historia ha dejado en sus códigos morales y religiosos. Someterse al escrutinio público de la crítica para desde una “religión pública potenciar una democracia laica” que acoja a los más débiles.
Casanova, J. (1994): Public Religions in the Modern World. Chicago: University Chicago Press.
Díaz-Salazar, R. (2007): Democracia laica y religión pública. Barcelona: Taurus.
Habermas, J (2006 a): «¿Los fundamentos prepolíticos del Estado democrático?, en Ratzinger y Habermas, Dialéctica de la secularización. Sobre razón y la religión. Madrid: Encuentro.
Habermas, J (2006 b): Entre naturalismo y religión. Barcelona: Paidos.
Pérez Argote, A. (2012): Cambio religioso en España: los avatares de la secularización. Madrid: CIS.
Gomez Babillo, C. (2015): «Solidaridad en momentos de crisis. La red de apoyo y ayuda de las minorías religiosas», en García Castaño, F.J, Megías Megías, A, Ortega Torres, J. (coords.). Actas del VIII Congreso sobre Migraciones Internacionales en España. Universidad de Granada. Accesible en http://migraciones.ugr.es/pages/publicaciones/congresos/garciacastano2015
[1] The desecularization of the world. Grand Rapids, 1999 y The many Altars of Modernity .De Gruyter, 2014 son el título de dos obras de Peter Berger
[2] Accesible en https://www.conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/2018/06/Memoria-actividades-Iglesia-Catolica-2016.pdf
[3] Accesible en http://estudioaccionsocial.diaconia.es/
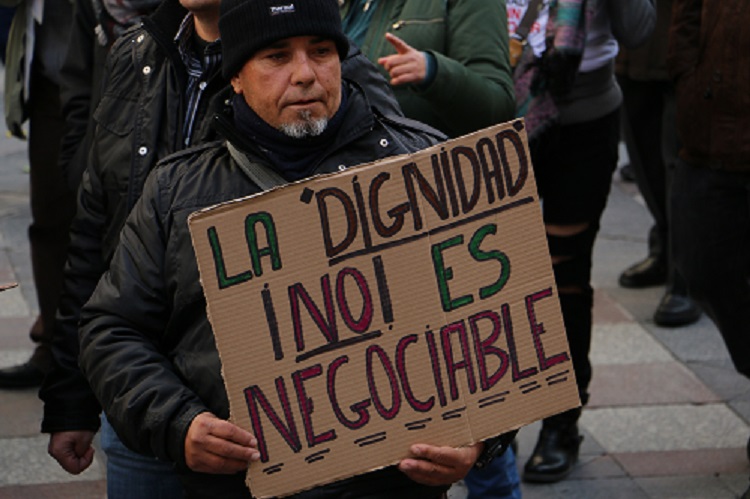
Palabras clave: integración social, tercer sector, acción social, pobreza severa, precariedad laboral
Socióloga por la Universidad de Granada. Especialista en Investigación Social Aplicada y Análisis de Datos
La pobreza severa es la situación de extrema limitación económica que sufre el 5% de la población en España, y que afecta en mayor medida a las familias donde el desempleo y la precariedad laboral son permanentes, así como a los hogares monoparentales y aquellos encabezados por los más jóvenes. Una realidad que refleja la desigualdad e injusticia social de nuestra sociedad y que nos reta a la transformación de las políticas sociales y de la acción social.
La pobreza severa es la situación de extrema limitación económica (menos del 30% de la renta mediana equivalente) que afecta al 4,7% de los hogares españoles (5,1% de la población). Sufrir la pobreza severa significa vivir con menos de 355 euros al mes si se trata de un hogar unipersonal, o de 746€ al mes en los hogares con dos adultos y dos menores.
La pobreza severa supone una grave dificultad para el desarrollo de una vida integrada, de hecho una parte importante de las personas que sufren la exclusión social (el 28%) registran fuertes carencias económicas que les sitúan en la pobreza severa, tal y como refleja el último informe de la Fundación FOESSA, sobre “Exclusión estructural e integración social” (2018, pág. 20).
En el presente trabajo se realiza una aproximación a cuáles son los factores de riesgo y protección que caracterizan la pobreza severa en nuestro país, mediante el desarrollo de modelos de regresión logística binaria.
Como factores exógenos principales se han utilizado el sexo, la edad y el nivel de estudios del sustentador principal (SP) de la familia, indicadores relacionados con la ocupación principal del mismo, así como aquellos relacionados con la situación laboral del hogar [1]. También se han utilizado variables relacionadas con el tamaño del hogar y la nacionalidad de los miembros que lo componen, así como variables relacionadas con la zona de residencia [2].
Teniendo esto en cuenta, se identifican una serie de factores de riesgo y de protección que explican la pobreza severa en España, entre los que se pueden observar ligeras diferencias con respecto a los resultados obtenidos en estudios anteriores.
En primer lugar, se podría destacar el hecho de que el sexo del SP del hogar ya no se constituye como el factor explicativo de la pobreza severa en España. De hecho, el riesgo de estar en una situación de pobreza severa es un 30% menor en aquellos hogares cuyo SP es una mujer. Aunque, como se verá más adelante, este dato habría que interpretarlo con cierta cautela.
Por otra parte, la edad del SP sigue considerándose un factor de riesgo sobre todo entre los menores de 30 años, cuya probabilidad de sufrir este tipo de situaciones de pobreza es cuatro veces superior frente al colectivo de mayor edad (mayores de 65 años).
La ocupación del SP también continúa explicando las diferentes situaciones de pobreza severa en España, suponiendo un riesgo casi tres veces mayor en aquellos hogares cuyo SP es un parado de larga duración. También se debe destacar la precariedad laboral como factor de riesgo frente a la pobreza severa, ya que, a pesar de tener un empleo, si el SP trabaja de manera irregular o tiene un empleo en exclusión, el riesgo de estar en una situación de pobreza severa es de más del doble que en aquellos casos en los que el SP goza de una situación laboral estable.
En relación al resto de factores de riesgo identificados, se debe prestar especial atención a la situación laboral del hogar, donde se puede observar que en aquellos hogares donde no hay ocupados ni se recibe ningún tipo de prestación contributiva, la probabilidad de estar en una situación de pobreza severa es doce veces superior frente a aquellos hogares que no sufren esta situación laboral. Relacionado con esto, llama la atención el hecho de que una situación generalizada de desempleo en el hogar, es decir, cuando todos los miembros en edad de trabajar no están empleados, no supone un factor explicativo de la pobreza severa en España. No se puede establecer una relación causal entre el riesgo de estar en una situación de pobreza severa y el hecho de que todos los miembros activos del hogar estén desempleados. Esto puede deberse a que a pesar de haber una situación de desempleo generalizada en el hogar, los miembros del mismo pueden ser beneficiarios de algún tipo de ayuda, como las rentas de inserción, subsidio o prestación por desempleo. Incluso puede darse la circunstancia de que además de estar percibiendo este tipo de prestaciones estén trabajando de manera irregularizada. Circunstancias que pueden contribuir a que, pese al hecho de existir una situación generalizada de desempleo en el hogar, esto no suponga un riesgo frente a la pobreza.
Otros factores destacables son aquellos relacionados con la zona de residencia, donde el riesgo de estar en una situación de pobreza severa es casi cuatro veces superior entre aquellas familias que viven en una zona marginal o deteriorada si las comparamos con los hogares situados en barrios o zonas de clase media-alta.
En último lugar, incidimos en el tamaño del hogar como otro factor de riesgo. Se observa que son los hogares monoparentales los únicos en los que el riesgo de pobreza severa resulta significativo, es decir, en un hogar monoparental el riesgo de estar en una situación de pobreza severa es de más del doble que en aquellos hogares sin hijos. Esto último puede relacionarse con el sexo del SP ya que si bien el hecho de ser mujer no supone un riesgo añadido frente a situaciones de pobreza severa, no podemos olvidar que un 62,5% de los hogares monoparentales en España están encabezados por mujeres.
Por otra parte, se identifican como factores de protección frente a la pobreza severa variables como el nivel de estudios del SP del hogar y la nacionalidad de los miembros del mismo. Conforme aumenta el nivel educativo del SP la probabilidad de caer en una situación de pobreza severa es menor, pero la capacidad explicativa del nivel formativo ha perdido relevancia. Aunque el sustentador principal tenga estudios universitarios, solo disminuye el riesgo de caer en este tipo de pobreza en un 17,9% frente a aquellos sustentadores del hogar que tan solo cuentan con la ESO o el Graduado Escolar y en un 11,2% en comparación con aquellos sustentadores que poseen una FP, BUP o Bachillerato.
En cuanto a la nacionalidad, el hecho de que todos los miembros del hogar posean la nacionalidad española disminuye la probabilidad de estar en una situación de pobreza severa en un 60%.
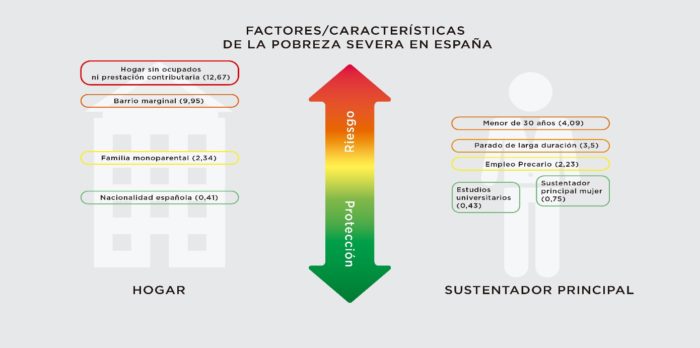
La pobreza severa afecta, en mayor medida, a aquellos hogares donde todos sus miembros están desempleados y no reciben ningún tipo de prestación contributiva, a los hogares monoparentales y a aquellos en los que el SP es menor de 30 años o es parado de larga duración.
Aunque los resultados de esta investigación no nos permiten hablar actualmente de un fenómeno de feminización de la pobreza, se debe destacar la elevada probabilidad de incurrir en situaciones de pobreza severa que presentan las familias monoparentales, encabezadas en la mayoría de los casos por mujeres. Esto nos debería llevar a reflexionar sobre la incapacidad de las administraciones públicas para responder a las necesidades de este tipo de hogares. La mayor vulnerabilidad de las familias monoparentales dificulta la superación de las situaciones de pobreza severa, generando, en ocasiones, una cronificación de la pobreza. Se han de tomar, por tanto, medidas que prevengan situaciones crónicas de pobreza y exclusión social en hogares monoparentales, siendo necesaria una política familiar sólida con especial atención a este tipo de hogares en los que solo un adulto, en la mayoría de los casos mujeres, ha de hacer frente a la vida laboral y familiar. En este sentido, se deberían tomar medidas relacionadas con la mejora de la calidad de vida de estas familias, como podrían ser los programas que garanticen el acceso al empleo, formación y vivienda, así como poner a disposición recursos públicos que aseguren una conciliación laboral y familiar sólida y estable.
Por otro lado, se detecta una mayor probabilidad de estar en riesgo de pobreza severa para aquellas personas que sufren la precariedad laboral. Esta se refleja en que el empleo no es capaz de proteger a las familias del riesgo de caer en situaciones de pobreza severa, ya sea por la intermitencia de los empleos, por la parcialidad de las jornadas o por la tipología de empleos en exclusión o irregulares.
El mercado laboral ha cambiado durante los últimos años, debido principalmente a la crisis, dando lugar a empleos más precarios, a salarios más bajos y, en consecuencia, a una mayor inestabilidad económica en cada vez más familias, creando nuevas situaciones de exclusión social. Las nuevas formas de contratación y de creación de empleo ya no pueden absorber a aquellas personas que se vieron afectadas por la destrucción de empleo durante el período de crisis, en palabras del papa Francisco la economía ya no puede recurrir a remedios que son un nuevo veneno, como cuando se pretende aumentar la rentabilidad reduciendo el mercado laboral y creando así nuevos excluidos (Grabois, 2014).
En este sentido, convendría abrir una reflexión sobre la intervención social en empleo que llevan a cabo las entidades del tercer sector. Una reflexión que evalúe la eficacia integradora que los programas de empleo tienen en un mercado laboral altamente precario, y que valore si la intervención puede, sin quererlo, terminar contribuyendo a suministrar mano de obra mal pagada. Una reflexión que aprecie la oportunidad de introducir elementos de control de la calidad del empleo en los proyectos de intermediación, y que sopese la necesidad de intensificar la acción de incidencia política para empujar el cambio en materia de legislación laboral, de protección de los derechos y de la dignidad del trabajo.
Fundación FOESSA. Análisis y Perspectivas. Exclusión Estructural e Integración Social. Madrid: Cáritas Española, 2018.
Gil Izquierdo, M., & Ortiz Serrano, S. Determinantes de la pobreza extrema en España desde una doble perspectiva: Monetaria y de privación. Estudios de economía aplicada, 2009. Vol, 27-2; pág. 437-462.
Grabois, J. Precariedad laboral, exclusión social y economía popular. Sustainable Humanity, Sustainable Nature: Our Responsibility, 2014; pág. 1-56.
Ibáñez, M. Apuntes sobre la incidencia de la pobreza relativa y absoluta en la población y en los trabajadores. Comparación entre 2009 y 2013. Lan harremanak: Revista de relaciones laborales, 2014, nº 31, pág. 63-81.
Lafuente Lechuga, M., Faura Martínez, U., García Luque, O., & Losa Carmona, A. Pobreza y privación en España. Rect@, 2009, Vol 10, pág. 1-28.
Poza, C., & Fernández Cornejo, J. ¿Qué factores explican la pobreza multidimensional en España?:Una aproximación a través de los modelos de ecuaciones estructurales. Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la empresa, 2011, pág. 81-110.
[1] Los indicadores relacionados con la ocupación del principal sustentador de la familia son: sustentador principal parado de larga duración; sustentador principal con un oficio en exclusión y sustentador principal con un empleo irregular. Aquellos indicadores relacionados con la situación laboral del hogar son: hogar sin ocupados y sin protección contributiva; hogar con al menos un desempleado sin formación y hogar con todos los activos en desempleo. Estos seis indicadores constituyen la primera dimensión de pobreza relacionada con el empleo.
[2] Los datos explotados proceden de la Encuesta sobre Integración y necesidades sociales de la Fundación FOESSA (EINSFOESSA) del año 2018.
Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar y personalizar su navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Puede obtener más información en nuestra sección de Política de cookies.